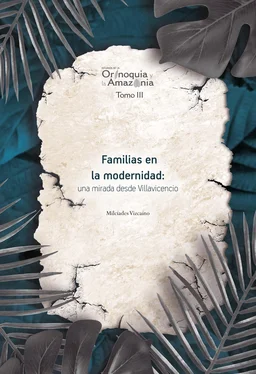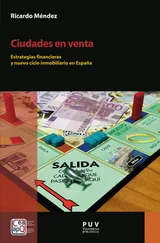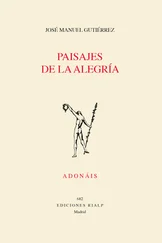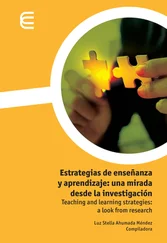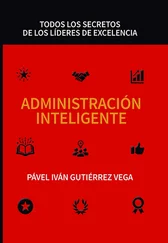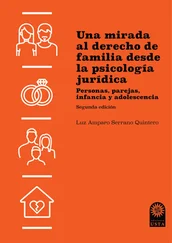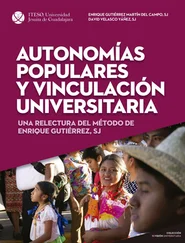Presentación y representación de los sujetos en la relación social
Los individuos que interactúan entre sí no solamente generan intercambios, sino que definen la situación en la cual se establecen sus relaciones sociales (Goffman, 1971). En la situación creada, los individuos pueden aparecer como seguros de sus propios actos, convencidos de lo que están haciendo en función de objetivos, o ser escépticos frente a estos, y aparentar tenerlos definidos y ordenar su comportamiento como si lo estuvieran. En todo caso, el papel que desempeñan es una parte de la segunda naturaleza durkheimiana y, por tanto, hace parte de la personalidad de los individuos.
Desde la segunda mitad del siglo xix reconocemos que llegamos al mundo como individuos y, en la interacción social, nos trasformamos en personas, es decir, hacemos parte del juego intersubjetivo con otros actuantes. La Escuela de Chicago, en cabeza de Robert Park, lo había establecido como un hallazgo a mediados de la década de 1950, y coincidía perfectamente con las afirmaciones durkheimianas en este aspecto. Cada actuante pone, sin embargo, su sello personal, los rasgos que identifican su modo, la intensidad, la orientación y los procesos de las interacciones; a todo esto denominamos, con Goffman, la “fachada personal” (Goffman, 1971, p. 35). Este rasgo de identificación evoca posibilidades de agrupación dentro de un conjunto de actuantes y de diferenciación con otros pertenecientes a otro u otros tipos.
El trato entre sujetos ocurre en un marco de identificación mutua en el cual se expresan los rasgos propios de cada uno de los actuantes. Ahora bien, estos rasgos pueden ser netamente individuales o referirse a aspectos sociales. Los primeros muestran los aspectos orgánicos únicos que se imputan a individuos, propios de su biografía; los segundos, en cambio, remiten a grandes categorías sociales a las que puede pertenecer el individuo, como son los grupos de edades, género, clase, organización, intereses, entre otras variables clasificatorias (Goffman, 1979, p. 195). Estas condiciones son las que permiten organizar tipos que pueden ser comparados en este estudio. Construir estos tipos es un subproducto de esta investigación.
En relación con los aspectos morales es preciso dejar sentado que, en su calidad de actuantes, las personas se interesan por mantener la impresión de que actúan conforme a las normas vigentes y por las cuales son juzgados ellos y sus productos. Ningún individuo reconoce abiertamente que infringe normas, que pretende hacerlo o que de forma hipotética podría desembocar en hechos de infracción; más bien, si está inclinado a hacerlo o sabe que lo podría hacer, prefiere dejar la apariencia de su rectitud y de su sana orientación. En caso de ser reconocido como infractor, hace los esfuerzos necesarios para elaborar una justificación que le permita lavar su imagen ante los demás. A los individuos no les interesa tanto que se vea el cumplimiento de la norma como un deber moral, sino más bien pretenden manifestar la impresión de que se encuentran ubicados claramente dentro de tales normas. Para lograrlo, orientan su conducta para “[…] construir la impresión convincente de que satisfacen dichas normas” (Goffman, 1971, p. 267). Los individuos hacen todos los esfuerzos necesarios para lograr una identidad tanto social como personal limpia y libre de sospechas por parte de los demás, es decir, evitar el estigma que pueda interponerse en una relación social (Goffman, 1968).
Desde el punto de vista de la apertura de las relaciones sociales, se pueden distinguir dos tipos: unas son las relaciones “ancladas” o “fijadas”, y otras son las relaciones “anónimas”. Las primeras identifican a los actores en forma personal o “cara a cara”, por cuanto han establecido en el pasado un marco de conocimiento mutuo que retiene, organiza y aplica experiencias que unos conservan respecto de otros. En caso de desactualizarse la relación y de reducir la frecuencia de actuación intersubjetiva, no es posible regresar a un cero de conocimiento o de antecedentes que implique dejar en tábula rasa el conocimiento previo. Más bien, será conservada esa relación en los archivos de las biografías personales, de tal manera que, en alguna circunstancia, puedan actualizarse los registros personales cuando se requiera reavivar la relación social.
Las segundas, las relaciones “anónimas”, se encuentran organizadas conforme a la identidad social, lo que equivale a decir que son reconocidas por su función y que esta es la que permite evocar su presencia. La relación personal, directa, cara a cara, se esconde detrás de rasgos sociales que diferencian funciones dentro de la familia. La movilidad de funciones dentro de la familia, así como de los sujetos de esas funciones, es testigo excepcional de la historia familiar a lo largo del tiempo. Esta historia puede representarse caso a caso por genogramas que hacen visibles procesos en el tiempo. Uno de los subproductos está constituido por el análisis de esos genogramas con sus redes de relación dinámica.
Los imaginarios sociales y culturales
Las referencias a las representaciones colectivas de Émile Durkheim, a las de Moscovici y al constructivismo social han puesto algunas bases de la orientación teórica del proyecto de investigación. El compromiso consiste en avanzar e incorporar los imaginarios en el corazón del proyecto. En este orden de ideas, se toman como fuentes algunos planteamientos de Cornelius Castoriadis. La referencia básica que se tiene al frente es La institución imaginaria de la sociedad, publicado inicialmente en 1975 (Castoriadis, 1985). Esta obra fue el germen de desarrollos posteriores durante los siguientes 25 años. Todo este recorrido tiene sentido por el propósito de buscar la convergencia en la construcción de categorías asociadas, como se planteó arriba, a sistemas de creencias, representaciones, conocimiento social, prácticas y lenguajes cotidianos.
En un paneo rápido se presentan ideas básicas que constituyen la estructura del pensamiento. Castoriadis introduce el término de “imaginarios”. Su uso ha sido trasladado a escenarios que lo hacen equivalente a “mentalidad”, “conciencia colectiva” o “ideología” o, incluso, para referirse a “representaciones sociales”. Su valor se encuentra en el potencial que tiene el concepto para lograr inteligibilidad de fenómenos sociales e históricos colectivamente construidos. Dos aspectos centrales se derivan de esta postura. Por un lado, se trata de una construcción en cuanto seres humanos en relación mutua de un producto sui géneris, debido a que no es posible su homologación con productos de otros entes. Por el otro, el imaginario se refiere a un mundo singular que tiene características únicas en una sociedad dada.
Dos consecuencias prácticas se deducen inmediatamente de las consideraciones anteriores. Una derivación consiste en que los imaginarios construidos en la microsociedad, tienen el poder de regular el decir y de orientar la acción de quienes hacen parte de esa microsociedad. La otra consecuencia es que los imaginarios tienen la potencialidad de determinar maneras de sentir, de desear y de pensar cuanto ocurra en esta microsociedad. Para el proyecto, la familia constituye ese escenario en que los actuantes se desempeñan como sujetos en relación.
Un aporte específico de Castoriadis en relación con la sociedad y con la institución familiar es precisamente la personificación de los imaginarios. En sus palabras: “[…] concretamente, la sociedad no es más que una mediación de encarnación y de incorporación, fragmentaria y complementaria, de su institución y de sus significaciones imaginarias, por los individuos vivos, que hablan y se mueven” (Castoriadis, 1988, p. 1). La familia es el terreno en el cual las significaciones ocurren como creación propia y como mediación de la gran sociedad. En términos de Berger y Luckmann, podríamos considerar a la familia específica, particular, singular, no como género ni como abstracción, sino como una “institución intermedia” (Berger y Luckmann, 1997).
Читать дальше