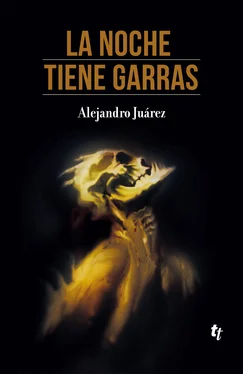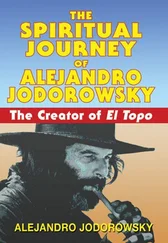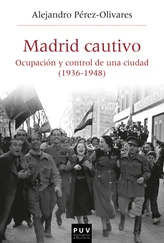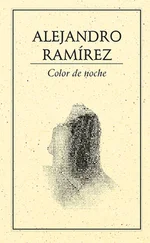Comentó su descubrimiento en la fábrica y la respuesta fue curiosidad y fe. Pero Agnes sonrío con desdén y volvió a concentrarse en la línea de montaje. Eso lo irritó: ella le gustaba. Confundido, la abordó en el almuerzo. La joven habló sin tapujos: le parecía una tontería buscar objetos de adoración en las grietas de la calle o venerar a la virgen en los reflejos de un edificio. Poner un santuario a una mancha de humedad era aún más patético. Pablo sintió que un enjambre de avispas le picaba el rostro y se retiró, con la indignación anidada en el pecho.
Ese borrón en el cemento podría ser cualquier cosa. Ves lo que quieres ver. Las palabras femeninas rebotaron en su cráneo por días. En vez de desanimarse, su convicción se azuzó. Comenzó a visitar el santuario antes y después del trabajo, sin importarle la fatiga o el clima. Oraba sin cerrar los ojos, manteniendo atenta la mirada sobre el cuerpo grisáceo dibujado sobre la superficie de concreto. Le fascinaba la forma en que el escurrimiento de las gotas de lluvia había dibujado el contorno del rostro, el pecho cansado, las piernas quebradas. Incluso las líneas de sangre que brotaban de las manos y la frente torturada. No tenía duda: ahí había un propósito superior.
Con frecuencia encontraba a la mujer enjuta, aferrada a su tira de rezar. Nunca le habló, no le parecía correcto. Un día dejó de verla. Pensó que quizá sus plegarias ya habían sido escuchadas, pero el descubrimiento de su rosario, tirado junto a una veladora y manchado con gotas oscuras lo turbó. Al tocarlo sintió un estremecimiento que trepó por sus dedos y brazo para clavarle alfileres en el pecho.
Se obligó a pensar que todo estaba bien. Era imposible que algo malo ocurriera en ese lugar, donde se percibía la presencia de una fuerza superior. Unas semanas después tuvo que cubrir el turno nocturno y regresar a casa de madrugada. Bajo la luz tristona de una lámpara pública se hincó para encomendarse a la deidad. Notó con pavor religioso que el rostro se movía en su dirección. Contra lo que había imaginado, los ojos carecían de fulgor divino: eran horribles, dos pozos que absorbían la luz de su alrededor. Parpadeó y al mirar de nuevo, la pared había cambiado. Era ahora de un tono gris uniforme, del que estaba ausente el objeto de veneración.
Inseguro, se puso de pie, con los muslos temblando. Tuvo que asirse del frágil barandal de madera para no caer. Una sensación de alerta lo obligó a voltear, en contra de su deseo. Detrás suyo estaba la sombra, parecida apenas a un hombre, con los vórtices negros de la mirada saturados de hambre.
Algo intermedio entre un brazo y una serpiente se acercó a su rostro. Los dedos se abrieron para transformarse en garras larguísimas, capaces de abarcar su cabeza.
¡Perdóname, Señor!, gritó, con una energía que lo dejó exangüe. Cayó de rodillas, incapaz de sostenerse. La extremidad titubeó antes de avanzar de nuevo hacia su cara enfebrecida. Permaneció a milímetros de la misma por un momento, antes de descender por el cuello, el hombro y el brazo, hasta finalizar en la muñeca. Una tira de negrura, firme como el cuero, se le enroscó para mantenerlo quieto, mientras los dedos de la mano monstruosa se volvían puntas de escalpelo que escarbaron su piel. Las gotas de sangre cayeron al polvo en silencio, mientras su garganta estallaba en rezos que se perdieron bajo la soledad del puente.
•
Agnes se acercó al sitio con impaciencia, No sé cómo me convenciste de venir. ¿Dónde está, pues? El joven señaló con el dedo y cuando ella se adelantó para observar la figura, él retrocedió un poco.
En silencio fervoroso, se acercó los antebrazos al rostro para besar las rojizas cicatrices que lo marcaban como bendito, mientras la sombra se elevaba del suelo. La mirada de sorpresa de la muchacha fue sustituida por una de delicioso pánico. Unas tiras color de hollín la mantuvieron quieta y callada, elevada sin esfuerzo sobre el piso. Pablo se acercó y extrajo un cuchillo de su mochila. Con determinación cortó la ropa femenina y la arrojó al piso, primero la blusa y el brasier, luego el pantalón y los calzones. Agnes era muy hermosa, tenía grandes pezones marrones y una pelambre boscosa que se erizaba en su entrepierna.
La oscuridad se agitó, liberando una oleada de placer y anticipación que su lacayo percibió en pecho y rostro. El miedo de la víctima brotó en largas líneas de sudor que mancharon la piel morena. Una masa negra se estiró para formar una punta afilada, que perforó el hombro de golpe, liberando un arroyo sobre la piel. Pablo mojó los dedos en la tibieza de la sangre y dibujó símbolos con rapidez y precisión, cruzando el estómago, los muslos, las nalgas temblorosas. Todo con mano firme, despojada de lujuria: ella ya no era alguien, se había transformado en una cosa, un objeto sacrificial.
Cuando terminó, aquel cuerpo era un lienzo intrincado, listo para las pinceladas finales. Una masa de zarcillos cortantes surgió para cavar en la carne, profundo, lento: la muerte debía durar lo suficiente.
Pablo extendió los brazos y elevó el rostro al cielo, inundado de fervor. Recitó la oración que le habían enseñado y completó la consagración de la ofrenda.
CUENTOS DE ESCUELA
—¿Y hoy qué vamos a hacer? —preguntó Julián.
—Hay que contar historias. Unas de miedo.
Los cuatro estuvieron de acuerdo. Había lugar de sobra donde sentarse: un tonel cortado a la mitad, una tabla rota pero grande y dos pupitres incompletos, con los posabrazos arrancados. El lugar en el que se encontraba el grupo funcionaba como bodega al aire libre, protegido en parte por una techumbre de lámina sostenida por postes de madera, requemados por el sol. Ubicado al final del amplio patio escolar, en un recoveco invisible desde las oficinas de dirección, el rincón era buen refugio contra los adultos si se era cuidadoso y se evitaba hacer ruido. El único que iba a ratos era el viejo conserje, que agregaba esporádicamente otro mueble desvencijado al montón, para ser lentamente desgastado por la luz y el soplo seco del viento, a la espera de una reparación que nunca llegaría.
Un ruido repentino los puso en alerta. La puerta de metal que daba a la calle se agitó y dejó pasar un brazo, luego una pierna. Entre la abertura que permitía la cadena oxidada terminó por pasar un cuerpo menudo, vestido con la camisa blanca y el pantalón gris que componían el uniforme escolar. El recién llegado los vio y se quedó quieto.
—¿Qué quieres? —la voz de Juan sonó fuerte, cortante. Siempre había sido directo para decir las cosas.
—¿Qué están haciendo? —replicó el chiquillo, en lugar de responder. Por su apariencia y tamaño debía estar en tercer grado, cuarto a lo sumo.
—Qué te importa.
Los rostros estaban bañados por las sombras pardas del atardecer. Sus miradas se concentraron en el cuerpo flaco del intruso, que se sacudía el pantalón para eliminar las manchas de polvo.
—Yo me sé unas historias de fantasmas bien buenas.
—¿Y eso qué?
—Iban a platicar cuentos de miedo, ¿no?
—¿Y tú cómo sabes?
—Los escuché hablar.
El niño pequeño permaneció inmóvil, sin sonreír, con el cabello revuelto por breves rachas de viento que hacían crujir el metal de la estructura como los huesos de un viejo. El grupo lo observó, cada quien sopesando cómo lidiar con su presencia inesperada.
—Estás muy chico. Seguro sabes historias bien mensas —dijo finalmente Jorge, el más cercano a él.
Los otros asintieron.
—Una vez vi un esqueleto que sangraba.
—¿Qué?
—Estaba solo en mi casa y escuché algo en el baño. Fui a ver qué era, y antes de abrir la puerta escuché un goteo. No supe por qué pero me dio miedo. Quise salir corriendo, pero mi mano ya le estaba dando vuelta a la perilla y no la pude detener. Era como si no fuera mía. Cuando se abrió la puerta, vi al esqueleto colgado de la regadera, con chorros de sangre que le resbalaban por la cara, las costillas y las piernas. Casi era de noche, pero por el vidrio de la ventana se colaba una luz roja que bañaba los huesos pelados. O a lo mejor era el reflejo de las gotas que escurrían hasta el piso, no sé. El sonido era horrible, me acuerdo bien: un plac, plac que rebotaba en los mosaicos y se me clavaba en la cabeza.
Читать дальше