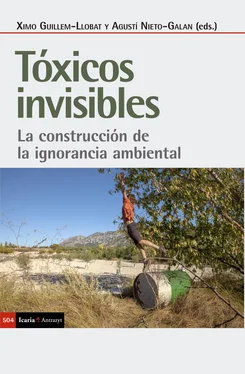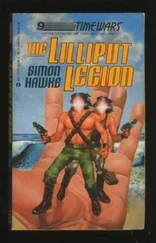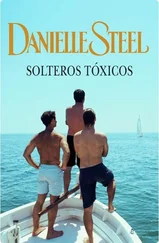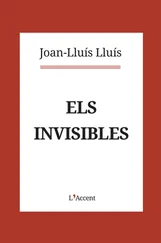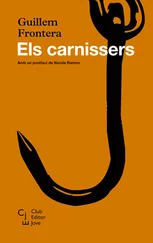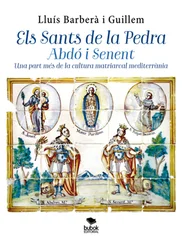1 ...7 8 9 11 12 13 ...19 La lista de trastornos atribuida a los alcoholes industriales fue interminable. Se los responsabilizaba de que los manicomios y presidios se estuvieran llenando de personas arrastradas a la locura y al crimen por la ingesta de vinos y licores artificiales que llevaban a estados de «frenesí destructor» y que conducían a una «embriaguez homicida» causante de atroces asesinatos, como afirmaba el boticario Francisco Moreno Villena, de Casas de Ves, municipio manchego productor de vino, quien añadía a los males provocados por los alcoholes industriales «lesiones del cerebro y la médula espinal», empobrecimiento orgánico, dispepsias, ulceras gástricas y hasta la tuberculosis (Moreno, 1886). José María Cajigal Ruiz (1832-1894), miembro de una familia de boticarios de Santander y director del laboratorio municipal de esta ciudad, alertaba sobre el aumento de casos de la «terrible enfermedad que se llama delirum tremens» debido al consumo de vinos y licores artificiales y atribuía a estas «bebidas ponzoñosas» males como «idiotismo del viejo» o el «embotamiento de las funciones cerebrales», de quienes bebían esas «abominables preparaciones» (Cajigal, 1884). Colvée también vio en estos alcoholes la causa de la creciente presencia en las calles de «viejos prematuros, epilépticos, sordo-mudos, hidrocéfalos, escrupulosos y tísicos» (Colvée, 1888: 30). Hubo incluso quien, en su afán por mostrar los peligros del alcohol de la patata, no dudó en rescatar viejas teorías que siglos atrás vincularon el contagio de la lepra al consumo del pernicioso tubérculo (De Hidalgo, 1887a, 1887b).
Del mismo modo que los experimentos sobre animales y humanos habían servido para sustentar las tesis sobre la fuerza tóxica de los alcoholes industriales y sus consecuencias para la salud de los individuos, los datos epidemiológicos sirvieron de apoyo a quienes vieron en los alcoholes de la industria la causa de las alteraciones del orden social y la salud física y moral de las poblaciones, atacadas por esos nuevos venenos temperamentales y morales. El informe de la comisión ministerial presidida por Bayo, utilizaba datos supuestamente ofrecidos por el gobierno francés para subrayar que el alcohol industrial «atacaba a la salud pública de manera traidora» y causaba el 14% de los ingresos en manicomios, el 10% de los hospitalarios, el 13% de los suicidios y el 40% de los crímenes. A pesar de no contar con investigaciones propias, la comisión ministerial no dudó en extrapolar estos datos estadísticos para afirmar que no se podía dudar de «la verdad de tan triste estadística» y que el aumento de «suicidios, crímenes y locos» crecía en la misma proporción que la introducción del alcohol extranjero (Bayo, 1887: 18-19). Cajigal relacionó el problema moral con el social al recordar que para la clase obrera el alcohol era «uno de los alimentos más reparadores y más nutritivos» por lo que las personas que adulteraban el alcohol eran criminales que explotaban «el vicio, la ignorancia y la miseria de los pobres» provocando «el embrutecimiento, el idiotismo, la inmoralidad y la locura» (Cajigal, 1884).
Finalmente, no faltó quien advirtió del peligro de que los males causados por los alcoholes industriales sobre los individuos, las familias y las naciones se perpetuaran de una generación a otra, provocando la «degeneración de las razas», como afirmaban Bayo y Gabriel de la Puerta, como ponentes de los dictámenes emitidos por el Ministerio y la Academia de Medicina. Colvée acudió a los recientes escritos de Charles Darwin sobre la evolución humana para afirmar que «todas las enfermedades de origen alcohólico se transmiten hasta la tercera generación y se agravan paulatinamente hasta que se extingue la familia» y a las estadísticas extranjeras para asegurar que el «50% de locos son oriundos de bebedores, que muchos suicidas nacen de ellos», lo que llevaba a comprender que «tan extendido hábito tiende a degenerar las razas» (Colvée, 1888: 30).
La cruzada y los herejes
La destilación del alcohol a partir del vino era un proceso tan «industrial» y «artificial» como el de producción de los alcoholes procedentes de patatas o remolachas y la mayor o menor «pureza» de los productos resultantes no dependía de la materia prima utilizada sino de la pericia técnica empleada en el proceso de producción. Si este era conducido de manera adecuada, el alcohol resultante era el mismo, independientemente del producto del que se obtuviera. La pureza no dependía del origen, sino del proceso de producción. Esta fue la tesis que defendieron quienes denunciaron la «cruzada» organizada contra los alcoholes artificiales en un país, en el que, según afirmaba Amalio Gimeno Cabañas (1852-1936), «nada más fácil que hacer opinión, nada más fácil que dejar caer una idea en la multitud a fin de que brote pronto, se agrande y crezca en pocos días», hasta conseguir que «el vulgo (y es vulgo casi todo el mundo en ciertas cuestiones) se apodere rápidamente de ella y la haga propia» (Gimeno, 1887: 7). Gimeno fue titular de la cátedra de terapéutica en la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia, hasta su marcha a la Universidad Central de Madrid en 1888, desde donde siguió una fulgurante carrera política y académica que le llevó a presidir la Real Academia de Medicina, ser diputado en cortes por la jurisdicción de Valencia, afiliado al partido liberal y, posteriormente, ministro. Consciente del poder del lenguaje en la configuración de las opiniones y del uso que de él se había hecho en esta controversia, Gimeno dedicó un contundente escrito de más de cuarenta páginas a detallar la evolución de la crisis los alcoholes y precisar el significado de las palabras usadas para designar cada uno de ellos, sus propiedades y los procesos seguidos para su obtención.2 Para Gimeno, no eran más puros los alcoholes del vino por proceder del mosto de la uva. La pureza no dependía del origen del alcohol, sino de que estos estuvieran mejor o peor destilados o rectificados, siendo así que los alcoholes industriales, por ser producidos con los procedimientos técnicos más avanzados, podían llegar a ser más «puros» que los destilados en las «antiguas y mezquinas destilerías agrícolas». Además, gritaba Gimeno en mayúsculas, el alcohol producido a partir de la destilación del mosto de vino fermentado es «el mismo alcohol, exactamente el mismo alcohol» (Gimeno, 1887: 9) con idénticos caracteres físicos y químicos que el obtenido por la fermentación y destilación de otras sustancias como patatas o cereales.
Gimeno dedicó más de la mitad de su escrito a «hacer ver la injusticia y la ignorancia de los que han tratado de poner en la cuenta de los alcoholes industriales puros los daños de la salud pública que deben imputarse a todo lo que alcohol se llame». La cuestión ya no era discernir cuál de los dos alcoholes (vínico o industrial) era más nocivo, sino determinar si era nocivo para la salud el alcohol etílico (el único presente en ambos si estaban bien rectificados). La respuesta para Gimeno estaba bien clara: la higiene, la patología y la toxicología enseñaban que el vino y sus alcoholes era siempre un poderoso veneno, responsable de una larga serie de alteraciones en los individuos que «degenerando a la familia y perpetuando por la ley de la herencia es fermento de la enfermedad y del crimen». La amplia bibliografía sobre el alcoholismo demostraba que resultaba falso atribuir a los alcoholes industriales la responsabilidad del aumento del alcoholismo como lacra social. Para Gimeno, que se basaba en numerosas estadísticas publicadas en Inglaterra, Francia, Bélgica, Holanda y otros países europeos, el aumento del alcoholismo se debía única y exclusivamente al aumento del consumo de alcohol. Es decir, para Gimeno la clave del aumento del alcoholismo y de sus efectos perjudiciales se debía a la cantidad y no a la calidad.
Читать дальше