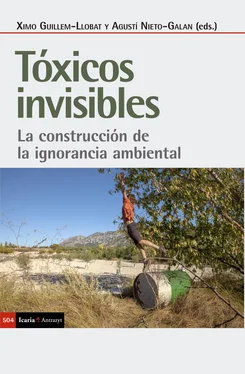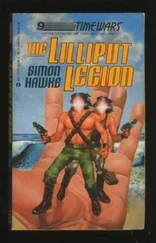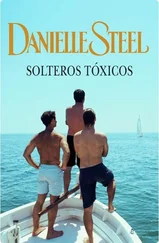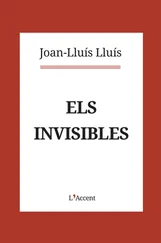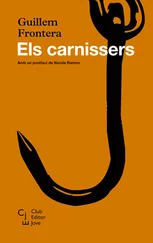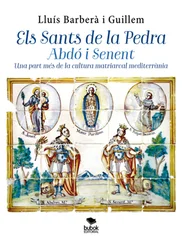1 ...6 7 8 10 11 12 ...19 La proliferación de términos con diferente significado y carga simbólica para referirse al alcohol del vino y al resto de los alcoholes, además de su función como recurso discursivo en el contexto de una controversia, desvela la presencia de una cuestión mucho más profunda que subyació al debate y que permeó los argumentos esgrimidos de uno y otro lado: la definición y los límites entre los conceptos de «natural» y «artificial» y sus consecuencias a la hora de evaluar, en este caso, la calidad, la salubridad o la preferencia de unos alcoholes respecto de otros, dependiendo de su origen y de su modo de preparación (Bensaude-Vincent, Newman, 2007: 1-19). El alcohol del vino y sus destilados fue defendido como un producto «natural», a pesar de sus complejos procesos de producción agrícola, transformación vitivinícola y destilación industrial. Además, era presentado como una sustancia «pura», compuesta de un único alcohol, el «verdadero», el «real», que ni siquiera necesitaba de un adjetivo que lo identificara frente al resto de los alcoholes. El origen determinaba su condición de producto natural y puro, y por ende su inocuidad, cuando no beneficio para la salud. Por el contrario, los alcoholes industriales, fermentados mediante procedimientos «artificiales» a partir del almidón de tubérculos —producidos en las entrañas de la tierra y asociados todavía en gran medida a la alimentación animal—, eran presentados como alcoholes «impuros», tanto por su condición de «mezclas» de diferentes alcoholes como por la presencia de sustancias residuales, causantes de graves efectos tóxicos sobre el organismo humano. La toxicidad de los alcoholes artificiales era consustancial a su naturaleza, ya que procedía de las materias primas de origen y de la nocividad de sus componentes. Esta era la tesis principal de quienes defendieron la toxicidad específica de los alcoholes industriales y muchos expertos y divulgadores se dedicaron a sustentarla aportando pruebas de la toxicidad específica de los alcoholes industriales, elaborando explicaciones químicas y fisiológicas de su especial poder venenoso y ofreciendo abundantes ejemplos de las consecuencias que su consumo estaba teniendo para la salud de los individuos, las poblaciones y hasta la «raza». A ellos se enfrentaron quienes negaron esta diferente naturaleza y propiedades de los alcoholes en función de su origen (natural versus industrial) y consideraron que la toxicidad no era más que el resultado de un deficiente proceso de producción que, de realizarse correctamente, conducía irremediablemente a un único tipo de alcohol, el etílico, tan puro como el del vino, si no más, y totalmente indistinguible de este en sus propiedades químicas y su comportamiento fisiológico.
Uno de los primeros en apuntar a los experimentos realizados en Francia sobre la diferente toxicidad de los alcoholes fue el joven y recién doctorado en medicina, Luis Simarro Lacabra (1851-1921), director del, entonces llamado, manicomio de Santa Isabel de Leganés, al afirmar que «los terribles efectos del alcoholismo dependían, no solo del uso de las bebidas espirituosas en general, sino más bien de la especie particular del alcohol que se consume» (Simarro, 1878: 3). Esta distinción tuvo una enorme influencia, pues permitía asociar el problema del alcoholismo con el consumo de determinadas «especies» de alcoholes. Desde sus laboratorios, los químicos se esforzaron en identificar estos alcoholes y describir sus efectos. Los alcoholes eran químicamente diferentes en función de la complejidad de su composición o «estequiometria molecular». La del etílico, con dos átomos de carbón, era una de las más simples, mientras que esta aumentaba progresivamente en los alcoholes propílico, butílico y amílico, el más complejo de todos con cinco átomos de carbón. La mayor «atomicidad» de los alcoholes estaba directamente relacionada con su toxicidad y esto explicaba que el amílico fuera el más tóxico de todos, según afirmó el Consejo de Sanidad en uno de sus informes firmado por Gabriel de la Puerta (De la Puerta, 1887: 56). Para la Academia de Medicina, el vino y sus destilados eran comparativamente más saludables porque contenían solo alcohol etílico, mientras que los alcoholes industriales obtenidos a partir de la patata, la remolacha o los cereales, eran una mezcla de los alcoholes más tóxicos, como el amílico, butílico y propílico, agravada con la presencia de aldehídos, ácidos orgánicos de la serie grasa y otros principios volátiles (Bayo, 1887: 22-23). El origen de los alcoholes era lo que distinguía la pureza y salubridad de los derivados del vino natural y la toxicidad de las «mezclas ponzoñosas» y «abominables preparaciones» surgidas de las fábricas.
Los expertos reconocieron que la ciencia médica apenas aportaba explicaciones que permitieran comprender por qué la toxicidad de los alcoholes aumentaba con su atomicidad. Desde su laboratorio de Alicante, José Soler fue uno de los pocos en apuntar una posible explicación fisiológica a este hecho. En su manual de análisis químico de los alimentos, Soler coincidía con algunos médicos —sin citar cuáles— que habían comprobado en experimentos con animales que, al ingerir un vino mezclado con alcohol industrial, el alcohol etílico y el artificial actuaban como dos alcoholes diferentes, absorbiéndose rápidamente el primero y quedando el segundo en el estómago, con efectos altamente tóxicos (Soler, 1886: 238). La falta de una explicación de la acción de los alcoholes sobre la economía animal no era motivo, sin embargo, para dudar de la diferente «potencia venenosa» o «intensidad tóxica» de los alcoholes. Los «bellísimos experimentos» que reconocidos químicos y médicos franceses habían realizado en las más prestigiosas academias de ciencias y de medicina del país vecino fueron ampliamente utilizados como pruebas irrefutables de la mayor toxicidad de los alcoholes contenidos en el alcohol artificial (Cajigal, 1884). A tales experimentos se les atribuía el haber conseguido cuantificar los efectos que los diferentes alcoholes tenían sobre animales y personas. Los síntomas de la embriaguez eran similares para los alcoholes vínicos y los industriales, pero las cantidades de cada alcohol necesarias para producir determinados efectos, la muerte entre ellos, eran completamente diferentes, teniendo el alcohol amílico un «poder envenenador» cinco veces mayor que el etílico. El interés de estos experimentos llevó a que diversos autores locales los reprodujeran en sus propios laboratorios. Este fue el caso del químico y médico Pablo Colvée Roura (1849-1903), quien publicó los resultados de los experimentos que confirmaban el incomparablemente mayor poder tóxico de los alcoholes industriales con relación al observado en el etílico, observado por los experimentadores franceses (Colvée, 1888: 27).
La cuantificación de la diferente fuerza tóxica de cada una de las especies de alcoholes aportaba un fuerte sustento experimental a quienes atribuyeron a los alcoholes industriales la causa de la terrible epidemia de alcoholismo que arrasaba toda Europa. Según Simarro, esta estaba llegando a España donde «el alcoholismo crónico apenas se conoce», a diferencia de los pueblos del norte que «careciendo del estímulo del sol, se ven precisados a buscar en los alcoholes el excitante necesario para esta vida atropellada que la civilización nos impone» (Simarro, 1879: 3). Para Balbino Cortés Morales (1807-1889), antiguo administrador de la aduana de Alicante, y presidente del Consejo de Agricultura, el consumo de alcohol industrial no solo añadía «alcoholes venenosos» sino que otorgaba al vino una «fuerza superior», causante de la «plaga del alcoholismo» que se estaba extendiendo en toda Europa (Cortés, 1886: 137-138). Esta tesis fue recogida por la comisión nombrada por el Ministerio de Fomento en enero de 1887, para cuyos ponentes el alcohol industrial estaba en el origen de la «epidemia de nuestros días», mientras que el alcohol vínico solo tenía «peligros muy relativos» pues podía generar «borrachos, pero no alcoholizados» (Bayo, 1887: 23-24). Para la comisión ministerial, el alcoholismo era una enfermedad física y mental muy reciente, causada por el consumo de alcohol industrial. El Consejo de Sanidad también reforzó la tesis de la seguridad de los licores «naturales» producidos a partir del mosto, a los que desvinculaba del «alcoholismo crónico», atribuido expresamente al consumo de los alcoholes industriales.1
Читать дальше