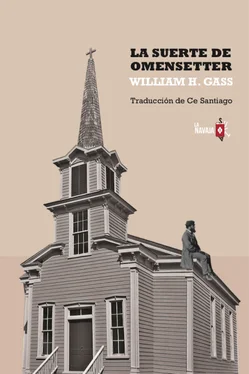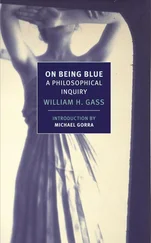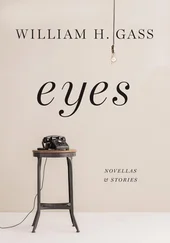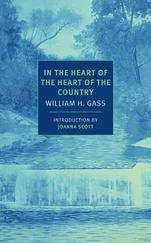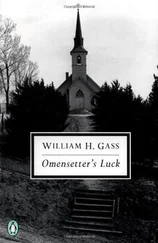1 ...8 9 10 12 13 14 ...18 ¿Sabéis lo que son esos ojos? Son los ojos de un gigante.
Las niñas chillaron.
Sin duda, ese agujero llega hasta el país de los gigantes.
Omensetter le dio a Henry un buen golpe en la espalda.
De niño Henry no había sido capaz de sacar del pozo un cubo rebosante de agua; no era capaz de usar con fuerza la pala ni la azada, ni de usar el arado; no era capaz de serrar ni de blandir un hacha barbuda. Daba tumbos cuando corría; cuando saltaba, resbalaba; y cuando hacía equilibrios en un leño, se caía. Odiaba la caza. Le sangraba la nariz. Bailaba, aunque nunca fue capaz de aprender a pescar. No montaba a caballo, le disgustaba nadar; se enfurruñaba. Llegaba el último colina arriba, se quedaba en casa durante las caminatas, siempre era «ese». A sus hermanas les encantaba fastidiarlo, a sus hermanos avasallarlo. Y ahora no era capaz ni de apretar el puño.
En serio, ¿qué piensas hacer?
Omensetter se contoneaba felizmente alrededor del pozo con las niñas, sus cuerpos arrojaban una sombra débil sobre la hierba amarillenta.
Naaa-da, cantaban, naaa-da.
Omensetter debe percibir la crueldad de su humor, pensó Henry, ¿o estaba también libre de eso? Mudada la piel de la culpabilidad, ¿quién no bailaría?
No puedes no hacer nada, por supuesto, dijo; tendrás que sacarlo. Se va a morir de hambre ahí abajo.
Tendrá que quedarse donde lo ha puesto la gallina, dijo Omensetter con firmeza. El manantial lo hará flotar hasta la superficie.
¿A ese pobre animal?, no puedes hacer eso. Además es peligroso.
Pero Henry pensó en cómo saldría parado si la tierra contara sus crímenes. Imagina que al instante de pronunciar una palabra cortante, te sangrara la mejilla.
En cualquier caso, tendrás que sellarlo con tablones… las niñas, dijo.
Imagina que la lengua se te hendiera al mentir.
Este pozo es, por decirlo de alguna manera… mío. Lo olvidé del todo, la existencia de…
Suspiró. Un asesinato sería también un suicidio.
Te ayudaré a taparlo, dijo.
Oh, ellas lo disfrutan, dijo Omensetter. Si lo cubro se pondrán a llorar.
Las niñas tiraban con regocijo de los brazos de su padre. Él se puso a dar vueltas como un poste festoneado.
¿Cuánto… creéis que… aguantarán… esos ojos de gigante?
Henry se sujetó inestable a un árbol joven.
Podrías dispararle, supongo. Tienes una escopeta.
El pozo lo quiere… igual se escapa… ooh… niñas, está oscureciendo… no… fiiuuu… parad.
Entonces lo haré yo, dijo Henry, e imaginó la bala saltando desde el cañón de su escopeta y dirigiéndose contra el zorro.
Lámparas iluminadas en la casa. Mientras se alejaba hacia la calesa Henry midió las murallas de su cielo. No se había hundido todavía, pero pronto no habría nada a lo que apuntar, pues la oscuridad silenciaría los ojos del zorro. La hierba había empezado a espejear. Los animales sentían dolor, según tenía entendido, pero pena nunca. Eso parecía cierto. Henry podía aplastarse un dedo, aun así no permitiría que la herida le ocasionara mayor preocupación que una guerra en un país lejano, tal era el miedo con que vivía; pero el zorro era una criatura que colmaba los límites de su cuerpo como un lago que el disparo motearía al penetrarlo. Uno podía sobresaltar a un animal, pero sorprenderlo jamás. Los asientos de la calesa estaban resbaladizos, el rocío era abundante. Pensó que en alguna parte debía de tener un trapo, un trozo de felpa. Había murciélagos por encima. Sí, aquí estaba. Henry se puso a secar un asiento para sí. Revoloteando igual que hojas, los murciélagos volaban sobre seguro. ¿Y se sorprenderían las estrellas, alzando la vista, al descubrir al zorro ardiendo en sus tempranos cielos?
Ya está, has sido bastante precavido, has evitado que se te moje el trasero.
Henry hablaba con enfado y el carruaje empezó a hacerlo rebotar.
Así que el pozo llega hasta el país de los gigantes. ¿Por qué no? ¿Debería apartarse de aquello, de aquella insensibilidad y aquel romance, volverse hacia la firme y remilgada boca de la señora de Henry Pimber?, ¿sus manos que alegres se desasen?
Omensetter es un político nato, había dicho Olus Knox; es lo que llaman un tipo carismático. Qué inadecuada era esa imagen, pensó Henry, cuando era capaz de arrancarte el corazón del sitio. Jethro Furber se había puesto dramático, como siempre, dándose dolorosos pellizcos en ambas manos. Ese hombre, declaró, vive igual que un gato dormido en un sillón. Mat sonrió con dulzura: una visión llena de caridad, dijo; pero Tott reía al ver a Furber manteniéndose de una sola pieza en realidad mientras trataba de condenar lo que en Omensetter no eran más que armonía y ligereza, tal como Henry supuso, con una imagen tan sosegada. Aun así, ¿cómo podía soportar Omensetter aquel par de ojos? Desde… desde luego, tartamudeó Furber. Un gato es algo hermoso, desde luego. ¿Pero cuán hermoso un hombre? ¿Resulta atractivo en un hombre pasarse la vida durmiendo?, ¿cuidarse cual vaca?, ¿rechazar cualquier gramo de responsabilidad? Tott se encogió de hombros. El gato es un egoísta redomado, una bestia perezosa, esclavo de sus placeres. No hace falta que sermonees, dijo Tott, irritado; idolatraba a los gatos. Yo lo he visto, Furber giró en redondo para atraer cada mirada, yo lo he visto… vadeando. El recuerdo hizo sonreír a Henry, que refrenó la calesa. ¿Vadeando? Visualizó a Jethro de pie en un charco, con los pantalones remangados. Tott afirmó más tarde que Furber llenaba una silla como un saco de patatas que gotea. No, no, un inestable montón de paquetes, una torre tambaleante, un agarre incierto, sí, una silla llena de paquetes que peligran, o, en suma: un hatajo de hatillos desatados. ¿Y dormir?, ¿dormir? Dormir es como Siam –jamás había estado allí–. Era verdad, pensó Henry, ambos eran totalmente opuestos. El cuerpo de Furber era una caja en la cual vivía; sus brazos y sus piernas lo propulsaban y lo asistían como los agarres de un lisiado y el bastón de un ciego; en cambio, las manos de Omensetter, por ejemplo, tenían la misma expresión que su tez; tendían su naturaleza como una ofrenda de frutas; y se sumaban a lo que tocaban, ampliándolo, como ríos que afluyen y aumentan sus caudales. Vadeando. Divertido, Henry volvió a dar forma a la palabra, y se permitió observar cómo todo se inundaba de árboles. Encolando cometas, dijo Furber. Rodando aros. Voceando en plena la calle. Fur-berr (respondió ahora Henry como tendría que haberlo hecho entonces), Fur-berr, estás hecho una vieja… sí, una vieja con encajes. Pero el atardecer había inundado también a Furber, y a su intensidad feroz y puritana. Henry lo agradeció. Sabía que jamás se acostumbraría a aquel ardiente y oscuro hombrecito de cara blanca, siempre y rara vez el mismo, que aseguró un domingo que Dios lo había hecho pequeño y que le había entregado sus vestiduras para que en el púlpito pudiese representar ante todos la oquedad interior de sus cuerpos. No, apenas una vieja de encaje. Todos somos unos negros aquí, por dentro, había gritado. Os ha dado un retortijón, había dicho, doblándose, anudándose los brazos alrededor de las rodillas, y yo soy su sombra. Antes yo medía dos metros y medio casi, había exclamado, pero Dios me hizo pequeño para este propósito. ¿Qué clase de lenguaje era aquel?… oquedades corporales ennegrecidas. Jesús, pensó Henry, como la columna del pozo. ¿Y si se hubiese caído él?
Ding Dong Dang,
Pimber en el pozo está.
Henry intentó apremiar a su caballo hasta el galope, pero en un camino con tanto bache, con una luz tan pobre, este se negó. Maldijo durante un momento, y desistió.
¿Quién lo empujó ahí?
El pequeño Henry Pim.
El propio Omensetter no era mejor que un animal. Eso era cierto. Y Henry se preguntó qué era lo que amaba, pues creía saber lo que odiaba.
Читать дальше