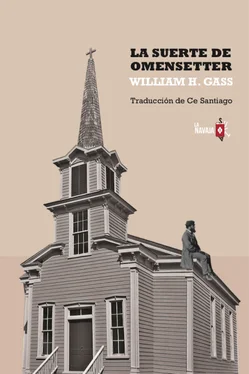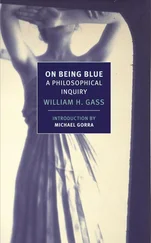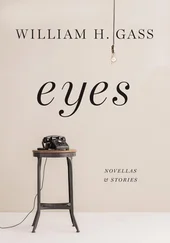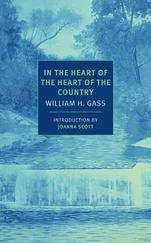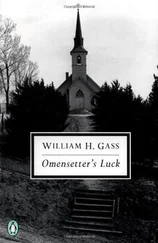1 ...7 8 9 11 12 13 ...18 Hatstat dio las gracias a Omensetter con gentileza, y tanto él como Olus Knox, que, con su caballo, había ayudado a Hatstat el día anterior y se le habían embadurnado de barro las ropas y se le habían inflamado las ingles, más adelante le contaron a los demás cosas estupendas sobre la suerte de Omensetter y, al mismo tiempo, pensaron en las crecidas.
Durante una semana cayó la lluvia y creció el río, agua embistiendo agua, en mitad de la confluencia una fina capa de tierra y aire subía y bajaba. La lluvia golpeó sin pausa el río. Desaguó South Road. Bancos de arcilla pasaban deslizándose en silencio, se formaron charcos; los riachuelos se volvieron arroyos, los arroyos torrentes. Tablones dispuestos para cruzar la calle se hundían y se perdían de vista. Todos llevaban botas hasta las caderas, quienes tenían. Todos se preocuparon por el sur.
No le contaste lo del río, verdad que no, decía ella de repente. Ahora cada vez que Henry estaba en casa su esposa lo seguía en silencio y en venenosa voz baja lo sorprendía con la pregunta. Ella esperaba a que estuviera a la mitad de algo, como rellenarse la pipa o sentarse a leer, a menudo cuando no tenía ni idea de que ella estaba cerca, mientras se afeitaba o se abrochaba los pantalones. No le contaste lo del agua, ¿verdad que no? ¿Cómo te vas a sentir cuando el río suba y tú estés allí abajo en un bote, rescatándolo? ¿O acaso no tienes intención? ¿Es peligroso aquello cuando el río se desborda? ¿No podrías ahogarte?
Podría, podría. ¿Quieres hacer el favor?
Luego ya no tendría esposo del que avergonzarme… No le contaste lo del río, ¿verdad que no?
Ya lo sabe, dijo él; pero su mujer le ofrecía una sonrisa dulce y amable, y apenada se alejaba. Él intentaba leer o afilar su navaja –continuar con lo que fuese que hubiera interrumpido ella– pero de repente estaba otra vez de vuelta.
¿No podría ahogarse él?
Antes de que pudiese dirigirle una respuesta había pasado ya a otro cuarto.
¿Te refieres a que vio la marca del agua en la casa? ¿Por eso lo sabe?
Lucy, le dije que estaba bajando South Road.
Ella se echó a reír.
Y él conoce South Road, ¿verdad que sí? ¿No es de Windham? De manera que le dijiste que estaba bajando South Road. ¿Vio la marca en la casa o el musgo en los árboles?
Oh, por el amor de dios, para.
Esas cosas maltrechas que traía apiladas en la carreta quedarán a flote.
No lo harán.
Aun así no pareció importarle, verdad que no, que fueran a mojarse o no. Me da que no es buena señal por parte de un casero responsable. Tendrías que haberte dado cuenta al primer minuto, supongo, que con barro en las botas y la ropa y una carreta llena de trastos totalmente a la intemperie.
Lucy, por favor.
Todos y el bebé que ella lleva dentro… en tierras tan bajas.
Cállate.
Cuando él se levantaba de la silla o soltaba la pipa o estampaba la correa de afilar contra la pared, entonces ella se iba, pero no antes de preguntarle cuánto le había pedido por la casa.
Paró de llover pero el río creció igualmente. Cruzó impetuoso South Road. Colmó los bosques. Anegó las ciénagas. Arrambló los cercados. Alejándose de sus márgenes, dejó cieno pegado a los lados de los árboles. Arrojó madejas de limo por encima de los setos. Se llevaba más de lo que daba. Olus Knox informó de que el agua se adentraba como unos treinta metros en el lado de la valla de Omensetter, y a Henry le pareció que había caído más lluvia de la que había caído en años, pese a que en el pasado la casa de los Perkins había mostrado la marca de las riadas bien alta en sus desconchados laterales. Las cosas le van bien a Omensetter, le dijo a Curtis Chamlay con lo que esperó fuera una sonrisa cómplice. Curtis dijo: por lo visto, y aquello fue todo.
Henry Pimber se convenció de que Brackett Omensetter era un hombre estúpido, sucio y descuidado.
Primero Omensetter se clavó una astilla en el pulgar y observó divertido cómo se le inflamaba. La inflamación creció de manera alarmante y Mat y Henry le rogaron que fuese a ver al doctor Orcutt. Omensetter se limitó a meterse el pulgar en la boca y a hinchar los carrillos por detrás del tapón que se había formado. Hasta que una mañana, con Omensetter sujetando cerca, a Mat se le escurrió el martillo. El pus salió volando hasta casi el otro lado del taller. Omensetter sopesó el alcance del tiro y sonrió con orgullo, lavándose la herida en el barril sin decir palabra.
Guardaba la paga en un calcetín que colgaba de su banco de trabajo, era ajeno a la hora o al tiempo que hiciera, con frecuencia dejaba que las cosas que había recogido igual que un colegial se le escurrieran por los agujeros de los bolsillos del pantalón. Guardaba gusanos bajo unos platos, piedras en latas, hurgaba todo el tiempo en la tierra con palitos y las ardillas comían de sus manos alubias y a veces fideos. Las herramientas rotas lo pasmaban; a menudo almorzaba con los ojos cerrados; y, huelga decirlo, se reía muchísimo. Se dejaba crecer el pelo; se afeitaba solo de vez en cuando; quién sabía si se lavaba; y cuando iba a orinar, dejaba caer los pantalones sin más.
Luego Omensetter le compró algunos pollos a Olus Knox, entre ellos una gallina vieja cuya edad, según le contó más tarde Knox a Henry, creía que le había pasado desapercibida a su comprador. A la mañana siguiente la gallina había desaparecido mientras el resto corría atemorizado y volaba a brincos. Al principio pensaron que se había perdido en algún lugar de la casa, pero las niñas no tardaron en encontrarla. Estaban sumergidas, dijo Omensetter, escondidas bajo la niebla casi disipada, encorvándose para mirar por debajo y ver el mundo sobrenatural y las patas peladas de las demás persiguiendo con sigilo a los gigantes. La gallina yacía muerta al lado del pozo abierto y el perro le gruñía agachado junto al brocal. Henry había venido a cobrar el alquiler porque su mujer había insistido en que fuese en persona –cara a cara es más seguro, dijo ella– y Omensetter le enseñó los ojos del zorro reflejando la luna. Las niñas se contoneaban dando gráciles giros alrededor del agujero, pálidos sus vestidos a la vista. Sus ojos parecen esmeraldas, dijeron. Son esmeraldas verdes y amarillo oro. Es porque los ha cogido prestados del fuego del centro de la tierra e igual que balizas ven en la oscuridad. Luego Omensetter les habló de los ojos de los zorros: de cómo quemaban la corteza de los árboles, lanzaban conjuros a los perros, cegaban a las gallinas y derretían la más fría de las nieves. Para Henry, con cautela arrodillado sobre un tablón podrido, eran tenues puntos rojos, y el corazón se le encogió ante la visión de su malicia.
Has pensado en cómo vas a sacarlo, preguntó, irguiéndose frente al pecho de Omensetter.
Ya ves cuánto lo quería el pozo. Tendrá que quedarse donde se ha metido. Así es como ha ocurrido y puede que el pozo se harte de él y lo eche fuera.
Henry intentó reír. Estaba mareado de haber estado de rodillas y al abrigo de Omensetter le faltaba un botón. Nuestro zorro está en nuestro pozo, nuestro zorro está en nuestro pozo, vacía tenía la tripa nuestro pozo, ahora nuestro zorro está en nuestro pozo, cantaban las niñas, dando vueltas aún más rápido.
Id con cuidado, dijo, esos tablones están podridos y falta uno. Tendrían que haber reparado la cubierta.
En realidad el pozo era suyo, y al acordarse guardó silencio. Intentó una cautelosa sonrisa de disculpa. Pensó que podría tratarse del zorro que ha estado robándole las gallinas a Knox. Propio de la suerte de Omensetter, desde luego, que el zorro se hubiese apoderado de la gallina más agria, se hubiese atragantado con ella conforme huía y que después el suelo se lo hubiese tragado de la manera más estúpida. Qué cosa tan horrible: que la tierra se abra para engullirte casi a la vez que coges la gallina con la quijada. Y morir en un conducto. Henry descubrió que no era capaz de apretar el puño. En el mejor de los casos, el zorro debe de estar herido de gravedad, terriblemente apretujado, con el hocico pegado al muro húmedo del pozo. Ahora tendría el pelaje apelmazado y el rabo enredado, y su oscuridad se extendería hasta las estrellas nacientes. Un perro se desangraría las patas y se rompería los dientes contra los lados y después se reventaría el cuerpo saltando una y otra vez. Por la mañana, el hambre, y el sedal del sol descendiendo por el muro, los olores fétidos, el amargo agotamiento del espíritu. Con razón ardía de malicia.
Читать дальше