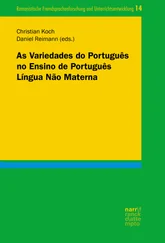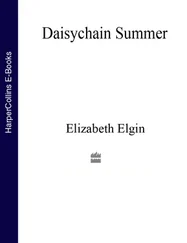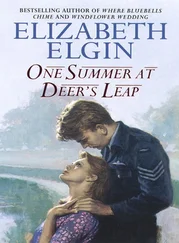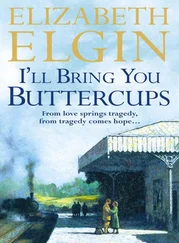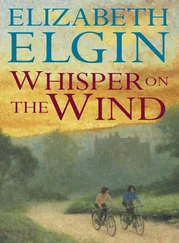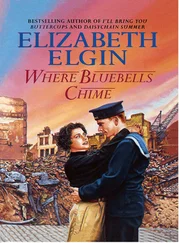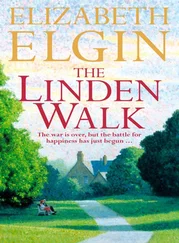—¿Tiene alguna otra sugerencia? —replicó Showard.
—General —intervino Dolbe—, ya hemos hecho todo lo demás. Sabemos que nuestra interfaz es un duplicado exacto de las que usan los lingüistas. Sabemos que nuestros procedimientos son exactamente los mismos que los suyos, aunque no sean gran cosa. Ponemos al alienígena o, mejor aún, a dos de ellos, si podemos conseguir una pareja, en un lado. Al bebé en el otro. Y nos quitamos de en medio. Es lo único que se puede hacer. Eso es lo que hacemos, igual que ellos, lo hemos intentado una y otra vez. Y ya sabe lo que sucedió cuando lo probamos con los bebés probeta; fue lo mismo, solo que peor. No me pida que se lo explique. Hemos traído a todos los expertos en ordenadores, científicos, técnicos…
—Pero entienda que…
—¡No, general! No hay nada que entender. Hemos comprobado y vuelto a comprobar una y mil veces. Hemos seguido hasta la última variable no solo una vez, sino muchas. Y tiene que ser, general, por alguna razón que solo los lingüistas conocen (y estoy convencido de que, por algún motivo, guardar ese conocimiento para sí constituye traición por su parte), que solo los niños lingüistas son capaces de aprender las lenguas alienígenas.
—Se refiere a alguna razón genética.
—¿Por qué no? Mire lo interrelacionados que están, en la frontera con el incesto. ¿De qué estamos hablando? ¡De trece familias! No es un gran acervo genético. Es cierto que de vez en cuando introducen material externo, pero básicamente son estos trece grupos de genes, una y otra vez. Debe de ser por una razón genética.
—General —añadió Beau—, lo único que hacemos aquí es sacrificar a los hijos inocentes de los no lingüistas en algo que nunca va a funcionar. Tiene que ser un niño nacido en una de las líneas, y eso es todo.
—Ellos lo niegan —dijo el general.
—Bueno, ¿no lo negaría usted en su lugar? A los traidores bastardos les conviene controlar a todo el maldito Gobierno; mientras tanto, reparten sus migajas de sabiduría cuando les place y viven del sudor y la sangre de la gente decente. Y si tenemos que asesinar a bebés inocentes en un intento de hacer lo que ellos deberían hacer por nosotros, pues bien, maldita sea, no les importa. Eso pone a su merced a todos los ciudadanos americanos, y a todos los ciudadanos de todos los países de este planeta y sus colonias. ¡Claro que lo niegan!
—Mienten —resumió Showard, con la sensación de que Beau St. Clair había dicho ya todo lo que él iba a decir—. Mienten descaradamente.
—¿Está seguro?
—Por completo.
El general produjo el mismo sonido que haría un caballo inquieto, y se quedó allí sentado mientras se mordía el labio superior. No le gustaba. Si los lingos sospechaban, si había una filtración… Y siempre las había…
—Mierda —maldijo Lanky Pugh—, tienen tantos bebés que nunca echarán a uno en falta, siempre y cuando nos hagamos con una hembra. ¿Lo conseguiríamos con una hembra?
—¿Por qué no, señor Pugh?
—Bueno, quiero decir, ¿puede hacerlo una hembra?
El general miró a Pugh con el ceño fruncido y se volvió a los demás en busca de una explicación. Aquello estaba más allá de su alcance.
—Se lo repetimos a Lanky una y otra vez —explicó Showard—. Se lo explicamos constantemente. No hay correlación entre la inteligencia y la adquisición de los lenguajes por parte de los niños pequeños, excepto al nivel de un retraso grave cuando se es un niño permanente. Se lo decimos, pero parece que le ofende o algo por el estilo. No parece capaz de admitirlo.
—Yo diría que el señor Pugh debería estudiar al menos la literatura básica sobre la adquisición del lenguaje —comentó el general.
Se equivocaba. Lanky Pugh, que había intentado aprender tres lenguajes humanos diferentes porque sentía que un especialista en ordenadores debería saber al menos un lenguaje más que no fuera informático —y que no había tenido éxito—, no tenía que ponerse al día con la literatura sobre la adquisición de una lengua materna. Si las hembras lingos podían aprender idiomas extranjeros (¡idiomas alienígenas, por el amor de Dios!), cuando solo eran bebés, entonces, ¿por qué él no podía ni siquiera hablar un francés pasable? Todos los niños lingüistas tenían fluidez nativa en un idioma alienígena, tres idiomas terrestres de diferentes familias, el lenguaje de signos americano y el PanSig, además de un dominio razonable de cuantos lenguajes terrestres pudieran aprender. Y había oído que muchos de ellos hablaban como nativos dos idiomas alienígenas. Mientras que él, Lanky Pugh, solo hablaba inglés. Solo inglés. No, no le gustaba, y no quería analizar la cuestión en detalle. Era algo sobre lo que no quería pensar más.
—… echarlo de aquí —decía Showard—. Pero es el mejor técnico informático del mundo, el mejor, y no podemos trabajar sin él, y si elige no saber de nada más que de ordenadores, es su decisión. Eso es lo único que se le requiere que sepa, general, y de eso sabe más que nadie, en cualquier parte, en toda la historia. Y, sin embargo, no descifraremos el Beta-2 con un ordenador. Lo siento.
—Ya veo —contestó el general. Con ello, daba el tema por zanjado. Se levantó y recogió su graciosa gorra con toda su quincalla—. No es asunto mío, por supuesto. Estoy seguro de que Dolbe dirige bien la nave.
—¿General?
—¿Sí, Dolbe?
—¿No quiere discutir…?
—¡No, no quiere discutir cómo nos encargaremos del asunto del secuestro, Dolbe! —gritó Brooks Showard—. ¡Por el amor de Dios, Dolbe!
El general asintió.
—Exacto —accedió—. Exacto. Ojalá no supiera lo que ya sé.
—Usted nos lo preguntó, general —señaló Showard.
—Sí, soy consciente de ello.
Se marchó con una sonrisa antes de que pudieran añadir nada más. El general llegaba, hacía su trabajo y se marchaba. Por eso él era general y ellos se encargaban del negocio de robar bebés. Y de matarlos.
La única cuestión ahora era decidir quién iba a hacerlo. Porque tenía que ser uno de ellos. No había nadie más en quien se pudiera confiar para sacar a un bebé lingüista de un hospital. Y sería mejor que no fuera Lanky Pugh, porque era el único Lanky Pugh que tenían, y no podían perderlo. No se atrevían a correr el riesgo.
Arnold Dolbe, Brooks Showard y Beau St. Clair se dirigieron miradas de odio los unos a los otros. Y Lanky Pugh fue a buscar las pajitas.
Showard pensaba que se sentiría nervioso, pero no lo estaba. La bata blanca de laboratorio era la misma que vestía en el trabajo. No tenía la sensación de llevar un disfraz. Los pasillos del hospital eran como los de los hospitales y los laboratorios de cualquier parte; si no hubiera sido por el constante bullicio y confusión del cambio de turno y los visitantes que entraban y salían, podría estar en T. G. La única concesión que hacía al hecho de que se encontraba en este lugar para secuestrar un bebé humano era el estetoscopio que colgaba de su cuello, y había dejado de ser consciente de él casi de inmediato. La gente que pasaba por su lado murmuraba «Buenas noches, doctor» de forma automática, sin que nada más que el antiguo símbolo de la profesión lo identificase, incluso cuando llegó a la sala de maternidad. En cualquier otra profesión haría cien años que habrían sustituido un instrumento tan grotesco, inservible y obsoleto como el estetoscopio, pero no en la medicina. Para los médicos no había ninguna insignia pequeña en el cuello de la camisa. Ningún botoncito sofisticado. Los médicos conocían el poder de la tradición, y nunca flaqueaban.
—Buenas noches, doctor.
—Hum —contestó Showard.
Nadie le prestaba atención. Las mujeres tenían bebés a cualquier hora del día y de la noche, y un doctor en la planta de maternidad diez minutos antes de la medianoche no era algo que llamara la atención.
Читать дальше