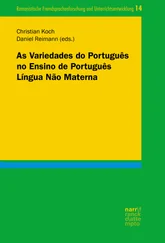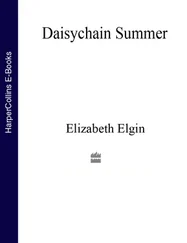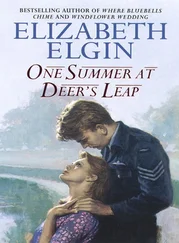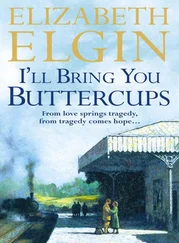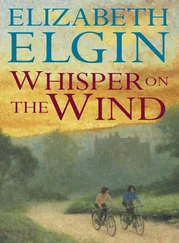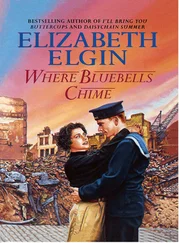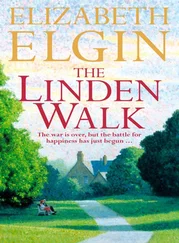Los lingüistas llamaban también a los suyos Alienígenas Residentes, y lo abreviaban a AR como hacían los técnicos; pero los suyos eran diferentes. Era posible mirar a uno de ellos y al menos poder nombrar sus partes. Aquella cosa era una extremidad, supongamos. Ese bultito de allí podría ser una nariz. Eso era el culito sonrosado, ¿ves? Cosas así. Era plausible que la criatura accediera a tomar «residencia» en el entorno simulado y sellado que habías construido para ella dentro de tu casa, y que le encantara recibir visitas y compartir su lenguaje con tu retoño. Dios sabía que las líneas tenían hijos para dar y vender; los lingos se reproducían como ratas. Pero Brooks no imaginaba que a la cosa que había dentro de esta interfaz se le permitiera «residir» en una casa humana. ¿Tenía «partes»? ¿Quién sabe?
Y, además, estaba el bebé.
—Caballeros —dijo el técnico de Trabajo Gubernamental Brooks Everest Showard, ostentador en secreto del rango de coronel en las Fuerzas Aeroespaciales de los Estados Unidos, división de Inteligencia Extraterrestre—. Estoy hasta los mismísimos cojones de matar a bebés inocentes.
Todos lo estaban. Este sería, pensaron con resquemor, el cuadragésimo tercer niño humano ofrecido «voluntario» por sus padres a Trabajo Gubernamental. Los que habían sobrevivido estaban todavía en peor estado que aquellos que habían muerto; no había sido posible dejar que vivieran. La cosa que el coronel llevaba bajo el brazo como un trozo de carne ya estaría muerta; era algo de lo que estar agradecido.
Había muchos corazones heridos que llamaban al personal de T. G. «mercenarios». Y eso eran. Lo que hacían, lo hacían por dinero; desde luego, no por amor. A veces les gustaba pensar que era por el honor y la gloria, pero aquella excusa era cada vez más débil. ¿Y los padres? Uno no dejaba de preguntarse si los padres, de permitírseles ver lo que sucedía allí, considerarían que la generosa bonificación que se les pagaba era una compensación adecuada. Uno se preguntaba si aquellos que habían ofrecido a sus hijos de forma voluntaria estarían interesados en recibir la Medalla Infantil a título póstumo con su cajita de terciopelo negro y el cierre de plata maciza si tuvieran un poco más de información. La clasificación obligatoria de top secret del procedimiento, el permiso firmado por adelantado para cremarlos (no se puede correr el riesgo de que bacterias o virus alienígenas contaminen nuestro entorno, lo comprenden ustedes, por supuesto, señor y señora X), ayudaba. Pero uno no dejaba de preguntárselo.
—Bien, Brooks —dijo finalmente uno de ellos—. Supongo que ha vuelto a suceder.
—¡Oh! ¡Así que puedes hablar, después de todo!
—Mira, Brook…
—¡Pues este niño no puede hablar! ¡No puede hablar inglés, no puede hablar Beta-2, no puede hablar nada, y nunca lo hará! —Una cancioncilla obscena resonaba una y otra vez en su cabeza, y lo ponía enfermo: ALFA-UNO, BETA-DOS, AL BEBÉ ME LO COMO YO… Dulce Dios de los cielos, haz que pare—. ¿Sabes lo que ha hecho, gracias a nuestra experta intervención en su corta vida?
—Brooks, no queremos saberlo.
—¡Sí! ¡Ya sé que no!
Avanzó hacia ellos, inexorable, y agitó al bebé muerto como había agitado su puño, lo sacudió delante de todos como a un saco de patatas, y ellos vieron la imposible condición que de alguna manera había adquirido. Brooks se aseguró de que lo vieran. Le dio la vuelta para que lo observaran con claridad desde todos los ángulos.
Ninguno vomitó esta vez, aunque un niño que había sido vuelto del revés por la violencia de sus convulsiones, de modo que la piel estaba, en su mayoría, dentro de sus órganos y sus (¿qué?) fuera en su mayoría, era algo nuevo. No vomitaron porque habían visto cosas igual de horribles antes; si uno se preocupaba de hacer una clasificación de abominaciones, cosa que no hacían.
—Deshazte de él, Showard —intervino uno de ellos. Lanky Pugh era su desafortunado nombre. Desafortunado por partida doble porque tenía la forma de un barril de cerveza, y tampoco era mucho más alto. Desafortunado por partida doble porque, cuando te decía su nombre, uno se sentía inclinado a sonreír un poco y olvidar el respeto debido a un hombre que manejaba un ordenador de la misma manera que Liszt hubiera usado un metasintetizador—. Vaporízalo, Showard. ¡Ahora mismo!
—Sí, Brooks —convino Beau St. Clair. No llevaba allí tanto tiempo como los demás, y se estaba poniendo verde—. Por el amor de Dios…
—¡Dios no tiene nada que ver con esto! —espetó Brooks, con los dientes apretados—. ¡Incluso Dios habría tenido la misericordia de no resucitar a esta cosa de entre los muertos!
El hombre al mando del grupo, que no había tenido agallas para entrar en la interfaz a por el bebé cuando pareció estallar súbitamente allí dentro, sintió que tenía que hacer algún tipo de gesto que reafirmase su liderazgo. Carraspeó un par de veces para asegurarse de que lo que iba a producir no fuera solo un ruido, y dijo:
—Brooks, lo hacemos lo mejor que podemos. Por el bien de la humanidad, Brooks. Creo que Dios lo comprendería.
¿Dios lo comprendería? Brooks miró a Arnold Dolbe, que le observó con cautela y retrocedió un par de pasos más. Arnold no correría el riesgo de que le entregara el bebé, eso estaba claro.
—Dios permitió que su hijo amado fuera sacrificado por un bien mayor —explicó Arnold con solemnidad—. Estoy seguro de que ves el paralelismo.
—Sí —escupió Showard—. Pero Dios solo permitió la crucifixión y un par de azotes, puñetera mierda piadosa. No habría permitido esto.
—Cumplimos con nuestro deber —dijo Dolbe—. Alguien tiene que hacerlo, y nosotros lo hacemos lo mejor posible, como ya he dicho.
—No lo haré otra vez.
—¡Oh, sí que lo harás, Showard! ¡Lo harás de nuevo, porque si no lo haces, nos encargaremos de que te carguen con toda la culpa de esto! ¿Verdad, amigos?
—Oh, cierra el pico, Dolbe —dijo Showard, cansado—. Ya sabes lo jodido que es todo esto, una palabra al respecto, tan solo una, y todos nosotros, hasta el último servomecanismo que limpia los lavabos de este establecimiento, seremos eliminados. Como los bebés, Dolbe. Sin piedad. De forma permanente. Desapareceremos como si ninguno de nosotros hubiera existido jamás. Tú lo sabes, y yo lo sé. Todos lo sabemos. Así que cállate, anda. Compórtate de acuerdo con la edad que tienes, Dolbe.
—Sí —coincidió Lanky Pugh—. Habría un «incidente desafortunado» que lo vaporizaría todo convenientemente hasta un par de metros más allá de las instalaciones de T. G. Sin que suponga un peligro para la población, por supuesto, no hay causa de alarma, amigos, es solo una de esas explosiones rutinarias. Maldita sea, Dolbe, estamos en esto juntos.
Brooks Showard depositó en el suelo, a sus pies, la horrible pila de tejidos deformados que hasta hacía muy poco habían sido un bebé humano sano y se sentó a su lado con cuidado. Apoyó la cabeza en las rodillas, las rodeó con sus brazos, y rompió a llorar. La rápida intervención de Arnold Dolbe impidió que el servomecanismo que corría para recoger lo que había interpretado por basura se llevara al bebé. Dolbe agarró a la criatura de debajo del borde del cilindro y corrió hacia la compuerta del vaporizador; una vez hubo arrojado al bebé dentro, se frotó las manos con violencia contra los lados de su bata de laboratorio. ¡Ahí va su hijo, señor y señora Landry, pensó en un arrebato de locura, y aquí tenemos una medalla para ustedes!
—Gracias, Dolbe —suspiró Lanky—. No quería seguir mirando a esa cosa. De verdad, no era decente.
Lanky pensaba en el señor y la señora Landry. Porque era el encargado de borrar todos los datos de los ordenadores después de cada fracaso, y recordaba los nombres de los padres. No debía hacerlo. Se esperaba que los borrara al mismo tiempo de su mente. Pero era el que tenía que escribir los nombres en un trozo de papel antes de borrarlos, y el encargado de transferir los nombres a las tarjetas de datos de su caja fuerte, para que no hubiera ninguna oportunidad de perder realmente lo que había sido borrado. Lanky se sabía los cuarenta y tres nombres de memoria, en orden numérico.
Читать дальше