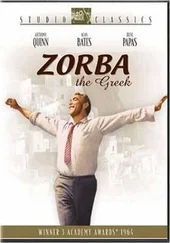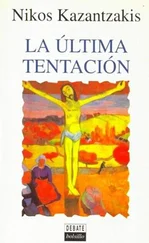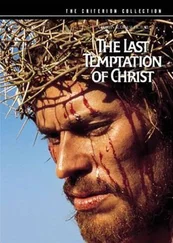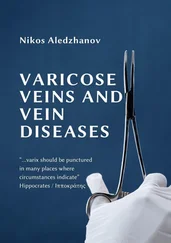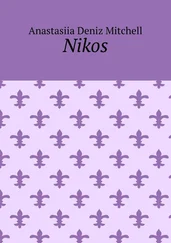»Me negué y le di un puñado de billetes. “Entonces, hazme el favor de comprarte una camiseta. Si te viera tu madre con esas pintas, se echaría a llorar”, me dijo.
»¿Te das cuenta? Las que me dan miedo son las otras, las honradas, las que no se acuestan por dinero; las que han recibido educación; esas con las que uno se casa.
—¿Tú no piensas casarte?
—No. Pobres marineros. He visto a las mujeres bajar al muelle antes de arribar el barco y esperar de pie a pleno sol o bajo la lluvia. Las he visto despedirlos cuando zarpaba, atormentadas, destrozadas por los abortos, con una caterva de niños tironeándoles de las faldas. Frustradas. Tú ya me entiendes. El marido está ausente, así que cuando se presenta un espabilado, caen a la primera. Y, mientras tanto, los cornudos se debaten con el mar y con los vientos. Conozco a un montón que han sido contagiados por sus mujeres. Ni me hables de ello.
—Eres injusto —gruñó Yerásimos entre dientes—. Eso son patrañas. Se cuentan por miles las honestas, las que respetan el pan que comen, las que paren, bautizan y entierran ellas solas a sus hijos. Pero, dime una cosa, si nos ausentamos durante cuatro o cinco años, ¿qué quieres que hagan? La carne es la carne…
El radiotelegrafista sorbió un trago de café y escupió en la palma de la mano.
—¿Te has encontrado algo? Espera, voy a encender…
—Es igual, deja, no malgastes cerillas. Con este calor no hay ni moscas ni cucarachas, y un escorpión, imposible, no cabría en la taza. Pues bien, mi madre tenía un tío capitán. Apuesto y rico: tenía cuatro barcos. Cuando ya era cuarentón, se casó con Safirió, una mocita de dieciocho años, huérfana, de una buena familia venida a menos, bastante guapa. Se trajo obreros de Patrás para restaurar la casa de sus padres y la dejó hecha un palacio: caoba y cristal por todas partes. Pasó un buen tiempo con ella y después se embarcó en su mejor caique, tras regalárselo y bautizarlo con su nombre. Iba y venía. Una madrugada zarpó para Savona. A medianoche, introdujo la llave en la cerradura y se la encontró a horcajadas con un tipo de Calamata, de pelo rizado y engominado como un mariquita, que recorría Cefalonia vendiendo cretona y peines. El susodicho trató de saltar por la ventana en pelotas, pero mi tío lo agarró por los pelos y se lo impidió. Safirió, atónita, se tapaba la cara con las manos. Entonces, su marido puso la mesa para los tres, encendió lámparas y candelabros, descorchó una botella de pommard, sirvió jamón y caviar, y los obligó a sentarse a la mesa.
»“Comed”, les dijo, “tenéis necesidad de reponer fuerzas”.
»La sirvienta apareció en camisón junto al quicio de la puerta.
»“Vete a la cama, rufiana, y ni una palabra de esto, porque te retuerzo el pescuezo.”
»Al servir el vino, se le derramó sobre el mantel de lino ruso, tiñéndolo de rojo. Mojó los dedos y se los pasó a ambos por la frente: “¡Suerte!”, exclamó. La mujer le dijo: “Constandís, mátame de una vez si quieres, pero no me atormentes así. Échame a la calle, haz que lo proclame el pregonero, pero deja que me vista”.
»En cuanto amaneció, echó de una patada al calamataniense, tras haberle cortado las patas del pantalón, se tomó el café y se fue al casino, donde tenía reservado su propio narguile. Esa noche se acostó con ella, y también al día siguiente. Se la estuvo tirando durante un mes, y, al amanecer, se iba a visitar sus fincas.
»“Constandís”, le dijo Safirió una tarde. “Todos los días te dejas dinero debajo de la almohada.”
»“No me lo dejo”, le respondió. “Siempre pago a las putas con las que me acuesto.”
»Un día, a la hora de comer, mi tía vomitó sangre en la mesa y murió poco después. El capitán no permitió que nadie entrara en la casa. La amortajó él solo y, a media noche (al día siguiente la enterraban), le levantó las faldas (nos lo contó algún tiempo después la criada, que estaba espiando) y le escupió en la entrepierna mascullando: “¡Zorra, más que zorra!”. Yo lo conocí ya muy viejo, centenario. Se pasaba el día sentado en un taburete a la puerta de su casa contemplando el mar. Así son las mujeres.
El primer oficial respondió bruscamente:
—Buen tipo tu difunto tío… ¡Todo un valiente! Si ella hubiera tenido una buena dote y parientes, seguro que habría sabido taparlo, pero, mira tú por dónde, fue a desahogarse con una huérfana. Podía haberla denunciado, o haberla matado, como haría un hombre. Estoy seguro de que tu tía está en el Cielo. En cuanto a él, harías bien en encenderle una vela de vez en cuando, porque debe de andar arrastrando el rabo por ahí. Y no un rabo de espantar moscas, sino de diablo…
El radiotelegrafista trató de encender una cerilla, una segunda, una tercera, una cuarta. El agregado se le acercó tímidamente, con el mechero en la mano:
—Maestro las… Tengo dolor de cabeza desde ayer… y se me cae el pelo. ¿Cree que será…?
—Gracias, Diamandís. Bonito mechero. A la primera. Hum, en el puerto se verá. Pero no debes tener miedo.
El agregado se retiró a la caseta del timón. No se oían más que los pistones del motor subir y bajar. Hubo un largo silencio. De repente, el radiotelegrafista comenzó a toser. Una tos seca e irritante. Sacó un pañuelo y se lo llevó a la boca.
—La tos del fumador —murmuró—. Hace años que la tengo. El tabaco se estropea con la humedad. Fumamos paja. Si estuviéramos ahora en el local de Sajaratos o en un café francés, o en una cervecería inglesa, podríamos volver a sentir el verdadero aroma del tabaco. El café que tomamos no tiene aroma, y lo mismo sucede con el té. De la comida, mejor no hablar. Se me llevan los demonios cuando atracamos en un puerto, y la gente viene de fuera a comerse, entre alabanzas, los famosos espaguetis de a bordo.
Dejó de toser e introdujo la mano en el bolsillo en busca de cigarrillos.
—¿Y por qué no lo dejas, si te hace daño? —dijo Yerásimos.
—Y a ti también te hace daño, y a todo el mundo. Pero no lo deja ni uno entre mil. Escucha una cosa, si alguna vez me encontrara en una isla desierta, sin tabaco y sin mujeres, y me dieran a elegir entre las dos cosas, elegiría el tabaco. El tabaco.
—Tonterías. Nadie sabe qué haría en semejante caso.
—Pues yo me he encontrado en un caso parecido y te diré que elegí el tabaco.
—Por lo que dices, veo que quieres mucho a las mujeres, más de lo necesario. Quizá te hayan hecho alguna jugarreta, por eso estás amargado y hablas así, pero ya se te pasará.
—Todo lo contrario. Es una bendición de Dios verlas desnudas. Pero siempre que les pagues o te paguen. Es lo mejor. ¿No estábamos juntos aquella noche, en Amberes? Habíamos reservado el Rigel. Nos quedamos solos con una docena de chicas que estaban bailando el cancán sobre las mesas. Al amanecer nos pusimos a hacer cuentas. Tanto las bebidas, tanto los platos rotos, tanto cada chica. Seis meses de paga. Estoy seguro de que no nos tacharon de tacaños cuando nos fuimos. Para mí, las mujeres de verdad son las que están encerradas en aquellas jaulas del Tardeo. O las de Yokohama, sentadas en banquetas en los escaparates; las de los burdeles populares de Fu-Chu y las de las mugrientas casas de Massawa. Recuerdo una choza de bambú, a catorce millas de Colombo. La cingalesa, que andaba desnuda a gatas, mostrando sus maravillosos dientes amarillos. Una esterilla en el suelo, un cántaro con agua, una astuta mangosta para las cobras, un basilisco con los ojos de colores para los mosquitos y unas hierbas que ardían constantemente para ahuyentar con el humo a los escorpiones. Tumbado boca arriba, destrozado por las guardias, la humedad, la bebida y el cuerpo de la mujer que dormía junto a mí, miraba el techo de caña. Había un escorpión abotargado, presto a caer entre mis ojos. Lo veía, pero no podía moverme. Me dormí. Siempre he aborrecido esas manidas palabras: «Déjame, no quiero… Dime primero que me quieres, que nunca me abandonarás». Y cuando has terminado, no poderte marchar enseguida, estar obligado a consolarla, como si le hubieras dado una paliza, como si la hubieras ofendido. Me dan náuseas.
Читать дальше