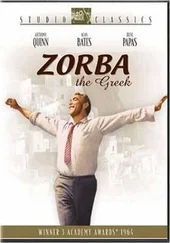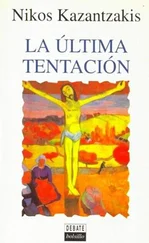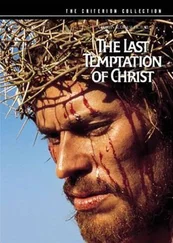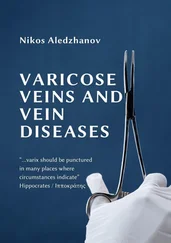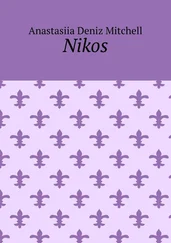—No.
—Entonces, escucha. Obtuve el título de oficial de tercera mientras hacía la mili. Cuando me licencié, me embarqué de tercerito. Al cabo de dos años, ascendí a segundo, sin examen. Volví a zarpar y estuve navegando dos años y medio. Me faltaban seis meses para conseguirlo. No tenía dinero ahorrado, pero deseaba el título. No es que me fueran a colocar de primero con veintiocho años y sin padrinos, pero lo quería, así, sin más, por el gusto de tenerlo en el bolsillo. Un pariente lejano me recomendó, y me embarqué como segundo en un paquebote. A mí tampoco me gustaban los paquebotes. Me daban asco. Cubríamos. Cubríamos la línea de Alejandría - El Pireo - Bríndisi. No tardé en aprender a trapichear para sacarme unas perras. Que si una redecilla para el pelo, que si una bata de seda, unas piedras para el mechero, un poco de papel de fumar… El contrabando no es pecado. Lo compras con tu dinero. No robas a nadie. Drogas, ni hablar. No me lo permitía mi orgullo. Mientras no perjudiques a los demás, pensaba, no tienes nada que temer. Salía a dos o tres mil dracmas por viaje. Bastante dinero para la época. Al cabo de tres meses, había reunido el dinero necesario para la academia, y hasta me sobraba. Teníamos un pequeño solar en Atenas, un terrenito de nada. Pensé que era el momento de levantar cuatro paredes, que la vieja tuviese dónde cobijarse. ¿Te acuerdas de mi madre?
—Sí. Comimos una vez en tu casa. Recuerdo que mató un gallo. Nos bebimos un buen Robola, que se nos subió a la cabeza. No le quitábamos el ojo de encima a aquella chiquilla que se había traído del pueblo.
—¡Angélica!
—Sí, esa. Todo un bombón, y tu madre, como quien no quiere la cosa, la mandó a hacer unos recados. Una mujer lista.
—¡Y que lo digas! Un mes antes de desembarcar ya había reunido veinte mil dracmas. Y, ahora, a dar el golpe, pensé. Lo invertí todo. Al cabo de tres días, lo habría multiplicado por diez. La vieja (Dios la tenga en su gloria) se había olido algo y no me perdía de vista. «Por el alma de tu padre, por el mar en que navegas, corazón mío, no te metas en negocios sucios», me decía.
»Lo negué todo y la recriminé. Volvimos de Alejandría un jueves por la mañana. Una vez fuera de la aduana, con la mercancía asegurada, un poco más allá de la iglesia de Ai Nikolaos me detuve a respirar. Se acabó la pobreza, me dije. Empecé a hacer cuentas… Cómo me encontré en la cárcel al mediodía, cómo pasé por la justicia (dieciocho meses de cárcel), todavía no me lo explico. ¿Un chivatazo? ¿Delatada la mercancía? ¡Si dijeras que había hecho daño a alguien! Envidia. Desde luego, tal palo no me lo esperaba. Menudo palo. Me quedé sin blanca, te digo, más pobre que las ratas. Con veinticinco dracmas en el bolsillo y mil que me tenía guardadas mi madre. ¡Qué valor demostró! Dura como una roca. En el momento en que me metían entre rejas, me sonreía. Una sonrisa triste, pero sonrisa al fin y al cabo. La dejaban verme una vez a la semana. Nunca me reprochó nada: “Ánimo”, me decía, “estas cosas pasan. Cuando salgas, que Dios lo quiera pronto, lo olvidaremos todo”.
»Cómo salió adelante, nunca lo supe, ni tampoco se lo pregunté. Un domingo de invierno, al mediodía, vino con una fiambrera. Bañada en sudor, toda sofocada, con su viejo vestido negro y los zapatos agujereados y polvorientos. “Te he traído tu comida favorita: cocido de gallina. Cómetelo ahora, que no se enfríe”, me dijo. Le contesté: “Escucha, madre, nos lo vamos a comer juntos; si no, no pruebo bocado, y me vas a decir enseguida por qué has venido andando”.
»Puso el grito en el cielo: “Hijo mío, tú no estás bien de la cabeza. Llevo comiendo desde que me he levantado. He venido en el tranvía. ¡Andando iba a venir! ¿Te has vuelto loco o qué?”.
»Por primera vez (estoy seguro de ello), mentía. Faltaban las patas y la cabeza de la gallina. Al levantarse para irse, me puso en la mano un billete de veinte dracmas y cinco cigarrillos negros de Kalamata: “Volveré el jueves, hijo, es fiesta y dejan entrar. Ten ánimo”.
»A través de los barrotes de la ventana, la vi avanzar encorvada. ¿Quién me mandaría mirar? Unos niños jugaban en la calle. De repente, tropezó con una piedra y cayó de rodillas. Entonces un bastardo, un gamberro, un hijo de puta de unos ocho años, se le acercó por detrás y la empujó. Cuando me recuperé, había doblado ya la esquina. Los infames seguían riéndose. Dos días más tarde, me llamó el director por la mañana. Se me puso un nudo en la garganta.
»—En fin, somos seres humanos... —me dijo en tono paternal—. Todos acabaremos igual.
»Me atreví a preguntarle quién la había recogido, a dónde la habían llevado.
»—Pues el Ayuntamiento. ¿Quién si no?
»Cuando salí de la cárcel, no encontré ni una cacerola en la casa. Me enrolé como marinero en un barco panameño. Volví a los tres años y trasladé sus huesos al pueblo. Le hice una tumba de mármol, y alrededor pusimos macetas con flores, que tanto le gustaban. Hace ya once años que se nos fue la cefalonia. Desde entonces no he vuelto a acariciar a un niño. No doy caramelos ni a mis sobrinos. Solo patadas, en cuanto tengo ocasión. Son unos desalmados, los niños.
Se dio la vuelta para ver al radiotelegrafista, pero ya había bajado las escaleras sin dar los buenos días.
—Diamandís, releva las guardias y vete a ver las millas.
Una aurora amarillenta; la cara del primer oficial pálida como la cera.
SEGUNDA GUARDIA
—¿Por qué estás tan pálido?
—La cabeza, oficial Yerásimos. Me va a estallar. Siento unos pinchazos tremendos encima del ojo derecho.
—Eso es del calor. Yo también. Tómate una aspirina y se te pasará.
—Llevo tres desde esta tarde. Pero nada. Y eso no es todo: se me está cayendo el pelo. El peine se queda llenito de pelos al peinarme.
—¿Has visto al Marconi?
—Ahora acabo de pasar por la cabina, está trabajando. Si al menos supiera lo que tengo…
—Sea lo que sea, pronto vamos a tocar puerto. No se muere uno así por las buenas. Esta noche es un verdadero horno. No se mueve ni una brizna de aire. Mira, ahí está. Prepara dos cafés, Polijronis, con poco azúcar. ¿Cómo te ha ido la guardia?
—De pena, el receptor está lleno de parásitos. La cabina de radio es un infierno. Dondequiera que toques, está ardiendo. Y por si fuera poco, cortáis el agua. Peor, imposible… Hay un tifón más arriba. Te he mandado el aviso.
—No te preocupes, estamos muy abajo aún. Ni las ramificaciones nos alcanzan. Y, al paso que vamos, se van a formar muchos más, pero se disiparán. ¿Tienes miedo?
—¿De eso? Si me ahogara ahora mismo, me importaría un pimiento. A mí solo me dan miedo las enfermedades.
Diamandís se acercó un paso y aguzó el oído.
—Y las mujeres —añadió el radiotelegrafista.
El primer oficial respondió con malicia:
—Si no te has curado de la primera, no temas a la segunda.
—No me has entendido. Es la postración lo que me asusta. Enfermedades con las que se puede navegar, como la nuestra…
—Habla más bajo, el infeliz está con la oreja puesta. Decías algo de las mujeres.
—Sí, que me dan miedo.
—Quien más, quien menos, las teme. Y, sobre todo, a las de los puertos.
—Esas son las mejores. ¿Sabes de alguien que haya pillado una enfermedad en una «casa»? ¿Por qué te crees que las llaman las «pulcras»? Pues porque se lavan nada más terminar el trabajo. Recuerdo a una de esas, en una tarde en Las Vegas. Me quité la camisa, llevaba la camiseta hecha jirones. Atraje a la mujer hacia mí para acariciarla y me dijo: «Eh, no tengas tanta prisa».
»Me quitó a la fuerza la camiseta y se puso a remendarla. Cuando le pagué, se ruborizó como una colegiala y me dijo, con el dinero en la mano: “Si no tienes más, no importa. Quédatelo y, si vuelves, tráeme unas pasas de Corinto”.
Читать дальше