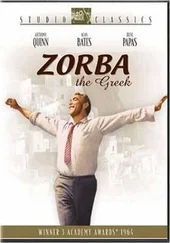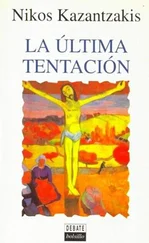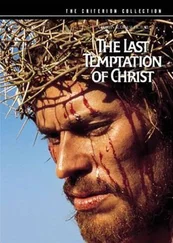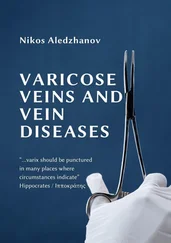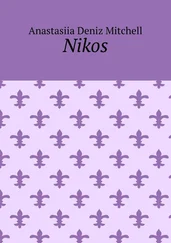—El capitán. Es su tío. Tiene una madre viuda y hermanas, el muy cabrón. Esperan que las mantenga. Si se entera su tío, se arma.
—¿Qué clase de persona es el capitán?
—Un burro. Sigue tu mismo sistema en cuanto a la terapia. En el mar Rojo se tapa con una manta de lana. Tiene un radiador eléctrico y el condenado lo enciende aquí, en estos mares.
—¿Es buen marino?
—No sabe hacer la o con un canuto, el muy bestia.
—¿Es cefalonio?
—¡Qué va! Ni él mismo sabe de dónde es. Su mujer es hermana del patrón. ¿Comprendes ahora? Jamás se le ve en el puente. Me envía las órdenes con el camarero. ¿Nunca has hablado con él?
—No, anteayer vino por primera vez a la puerta de la cabina de radio. «Vas a coger tortícolis», me dijo, «te has puesto el ventilador justo encima de la espalda». Me pidió alguna revista. Le dije que no tenía, y se marchó. Apestaba a farmacia. Bueno, seguro que ya te he desvelado. Voy a sacar las baterías. ¡Menudo trasto de instalación me ha tocado! Adiós.
—Si quieres, sube durante mi guardia, y hablamos. De doce a cuatro, para recordar viejos tiempos.
—Allí estaré.
Se marchó. El oficial se quedó solo. La luz se apagó repentinamente. Se desabrochó los botones del pantalón y se tumbó boca arriba en el canapé. Los zapatos golpearon el suelo. El reloj marcaba las seis menos cuarto, hora local.
El Pytheas, un carguero de cinco mil toneladas, standard de la Primera Guerra Mundial, con calderas y motor de doble expansión, navegaba a siete nudos en las proximidades de Singapur. Por las portillas entraba una luz débil y enfermiza, con olor a fenol.
PRIMERA GUARDIA
—No lo fuerces, ¿entendido? Vas dando bandazos a derecha e izquierda, y por eso va escorado. Con tus golpes de timón, hemos consumido una tonelada de carbón. Te lo tengo dicho un montón de veces, requiere suavidad. Si hubiera corrientes, todavía, pero así…
—No es culpa mía, oficial Yerásimos. No hay quien lo gobierne. Llevamos dos pies más de calado en la proa.
—Así que ahora me vas a enseñar a navegar, Polijronis… ¿Dónde está Diamandís?
—Ha ido a ver las millas —murmuró el relevo.
—Pero ¿quién se lo ha mandado? ¿Qué millas?
—No sé.
—Me parece que aquí todos nos tocamos los huevos. —Se apoyó en la barandilla, cogió los prismáticos y dijo:—¿Pilotando así, puedes ver bien la luz verde?
—Sí.
—Mantente igual, sin perderla de vista.
—Sin perderla de vista.
El radiotelegrafista subió sin que lo oyeran y se detuvo junto a él:
—Hola. Te he enviado el informe.
—Sí, lo he recibido. Algo se está cociendo en el cabo de Hong Kong.
—Aún estamos lejos. Hasta que lleguemos allá arriba…
—Todo llega. Dime una cosa, ¿tú cuándo duermes?
El radiotelegrafista se encogió de hombros:
—Una o dos horas al mediodía, y otro tanto al amanecer.
—¿Tan poco?
—Durante unos cuantos años, me tocó hacer la peor guardia en los paquebotes, de doce a cuatro, y no la cambiábamos. Perdí el placer del sueño, de despertarse y volverse a dormir un rato…
Diamandís subió, como un ladrón, abotonándose la bragueta. Escupió la colilla, la aplastó con el pie y se acurrucó en el alerón.
—Conque en los paquebotes, ¿eh? Cuenta, cuenta —dijo el primer oficial.
—Montones de gente, barullo, un puerto cada día. No se ahorra un céntimo. Toda se te va en taxis. Las parejas se meten mano delante de tu camarote y no te dejan pegar ojo. Tienes y no tienes camarote.
—¿Por qué lo dices?
—Porque ya me dirás dónde van a dormir, si no, los enchufados que viajan en cubierta. ¡La de veces que me ha tocado dormir en las butacas! ¿Nunca has trabajado en un paquebote?
—Una vez, por seis meses, pero lo pagué caro.
—¿Por qué lo dices?
—Termina tú y después te lo cuento.
—El pasajero. Eso sí que es carga. Peor que el mineral o el grano de lino. Aunque lleves a tu mejor amigo, a tu propio hermano, como quien dice, y te hayas desvivido por él durante todo el viaje, en cuanto sale del barco, si te he visto no me acuerdo. Ni siquiera se despide. Parece mentira, ¿eh?, pues se olvida de ti, sí señor.
—A lo mejor no es culpa suya. A lo mejor está aturdido.
—Y la tripulación, niñatos vestidos con el traje de salida tres horas antes de que se divise el puerto. Con todos los malos hábitos de los pasajeros: «¿Cuándo llegamos?, ¿a qué hora?, ¿habrá marejada?, ¿habéis recibido el parte meteorológico?». Corruptos, miserables. Como cuervos en la barandilla, esperando la carroña. Pobre de la huérfana que viaje sola, de la infeliz viuda que vaya con el hatillo en la mano.
—Un momento. ¡Diamandís!
El agregado apagó el cigarrillo y se acercó.
—Te tengo dicho que no fumes durante la guardia. Corre al proyector y pregúntale a ese marinero de agua dulce que se nos va a cruzar el nombre y el destino. Despacito, para que te vea.
—¿Y después?
—Después me harté del Mediterráneo. Me embarqué en un buque de los grandes, con una compañía que cubría la línea de Australia: Génova, Port Said, Adén, Colombo, Freeman y Melbourne. Treinta días de travesía. Eso era disfrutar del mar. ¡Si hubieras visto cómo embarcaban los emigrantes en Génova! Los altavoces vociferaban en cinco lenguas. Una confusa y variopinta muchedumbre, cada cual con su religión, y todos sin fe. Iban a empezar de nuevo. Muchos llevaban aún el número del campo de concentración en el brazo. Mujeres que se iban contigo por un cigarrillo, por una copa, por nada, porque les daba pereza negarse. En cuanto llegábamos al último puerto, me echaba a dormir y, cuando despertaba, se los había tragado a todos la bruma de Yara-Yara. ¿Dónde se había metido aquel estruendo, el zumbido que durante tantos días me había acunado, que detestaba y me atraía al mismo tiempo? Cubiertas desiertas, sillas rotas, periódicos en todas las lenguas, libros hebreos, peines, sobres vacíos… Bueno, ya sabes. Y, después, la manga a presión lo barría todo de un golpe.
—Me imagino lo que harías con las judías. No te lo has debido de pasar nada mal tú.
El radiotelegrafista permaneció callado. Prendió una cerilla, la levantó por encima de él, como si tratase de distinguir a la débil luz de la llama los ojos del oficial, y la apagó sin encender el cigarrillo.
—No, nunca en el mar. Llevo veinte años entre chatarra y nunca he mancillado mi litera. Trae mala suerte. Cuando me gustaba alguna, y a ella le apetecía, nos íbamos a algún hotel del puerto, nunca a bordo.
—Rarezas. Todos los que trabajáis de radiotelegrafistas estáis zumbados. La corriente os afecta a la cabeza. ¿Por qué te hiciste radiotelegrafista? Ibas para capitán.
—No iba para nada. Solo quería navegar. Los que comenzaron conmigo recibieron su título al cabo de cuatro años. Y tú no has sido menos. A mí me gusta la proa. Estar despreocupado. Muchos capitanes paisanos nuestros comenzaron a darme consejos. Otros se reían de mí y me señalaban con el dedo. Me picó el amor propio. Me preparé para obtener el grado de oficial de segunda. Entonces me encontré un día con un armador primo de mi madre. Era la única persona que me comprendía y me perdonaba. Siempre me daba trabajo, sin preguntarme por qué navegaba. Se lo conté. «Hazte radiotelegrafista», me dijo, «antes que destrozar una proa, más vale que te cargues una emisora». Bebía bastante, ¿comprendes? ¿Tú has obtenido el grado de capitán?
—No —susurró—. Todavía no. Y no sé si lo conseguiré alguna vez.
—¿Por qué dices eso? Conoces tu oficio como pocos.
—Como si eso tuviera algo que ver. No es suficiente. ¿Nunca te han contado? ¿No has oído habladurías?
Читать дальше