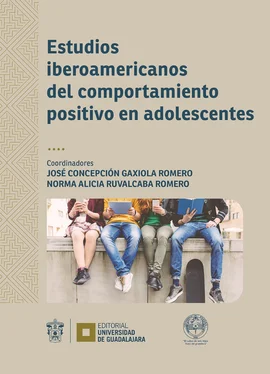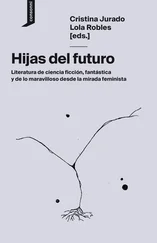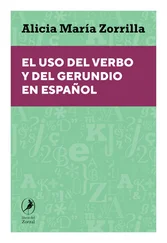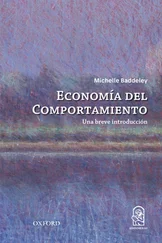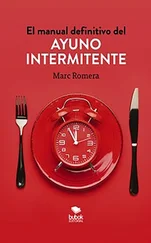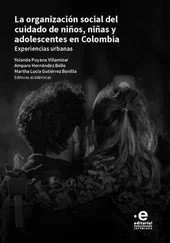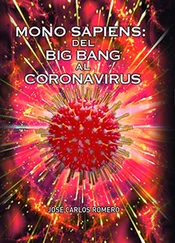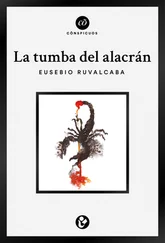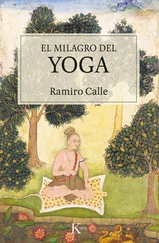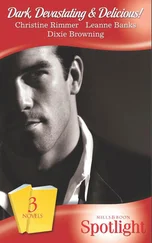Estos hallazgos indican la relación compleja entre las variables estudiadas y la necesidad de seguir explorando otras variables relacionadas, que, en el caso de la dinámica o funcionamiento familiar, se recomienda, evaluar otras dimensiones de este y utilizar otros instrumentos; además considerar variables parentales como en otros estudios (Dolbier et al., 2007; Ponnet et al., 2016; Kwon y Wickrama, 2014). Esto contribuiría a entender mejor el desarrollo de los adolescentes desde una perspectiva multinivel, a partir de lo cual se podrían diseñar programas más integrales (Al et al., 2012; Masten y Monn, 2015).
Algunas limitaciones de esta investigación hacen necesario que se consideren con cautela estos hallazgos y que no se generalice. Por ejemplo, en este manuscrito no se presenta el análisis de las dimensiones de cada una de las variables principales, lo cual permitiría observar qué estrategias de afrontamiento son predictoras de la adaptación, la cual en estudios transversales como el presente se evalúa de manera indirecta y estática a través de indicadores de adaptación-desadaptación, como son las cualidades positivas y las conductas internalizadas y externalizadas, respectivamente. Asimismo, se sugiere que se trabaje con muestras más amplias y de preferencia representativas de otros sectores poblacionales, ya que los contextos de marginación y pobreza varían, toda vez que las zonas de las cuales se obtuvo la muestra podrían identificarse como entornos de pobreza urbana (CEPAL, 2018). También es importante considerar que en este estudio se identificaron marcadores de AE en el marco de las ciencias del desarrollo (Conger y Conger, 2008; Santiago et al., 2011, 2012; Wadsworth et al., 2011, 2012) y que han resultados útiles para el estudio de la adaptación infantil y adolescente en ambientes de deprivación económica, por lo que no se aplicaron indicadores de tipo económico más “robustos” desde una perspectiva económica (Morales-Ramos y Morales-Ramos, 2008).
La mayoría de la investigación atribuye la mayor vulnerabilidad psicológica de los adolescentes a las condiciones de pobreza, sin embargo su impacto en la salud mental, específicamente en este tipo de población, ha sido poco explorado en México. La presencia del mayor número de conductas externalizadas en esta muestra parece reflejar, en parte, datos de los perfiles epidemiológicos de salud mental (Benjet, Borges, Medina-Mora, Méndez et al., 2009) asociados a condiciones generadas por la mayor deprivación económica y otras adversidades (Benjet, Borges, Medina-Mora, Zambrano et al., 2009), así como con la percepción de presión económica o de tener menos que los demás para poder desarrollar sus potencialidades, experimentar satisfacción y bienestar subjetivo (Boltvinik, 2005; Hulme y McKay, 2007; Palomar, 2007). Como se mencionó, estos datos coinciden con hallazgos previos (Barcelata y Márquez, 2017) que indican la influencia de la pobreza en comportamientos desadaptados, pero también la posibilidad de que se presenten patrones de conductas positivas y adaptativas, como el comportamiento prosocial, que pueden ser consideradas como recursos y de resiliencia. Estos resultados podrían ser potencialmente útiles al diseñar programas de intervención, desde una perspectiva preventiva y multinivel que incluya a las familias en contextos de marginación y AE.
Referencias
AL, C. M., Stams, G. J. J., Bek, M. S., Damen, E. M., Asscher, J. J. y Van Der Laan, P. H. (2012). A meta-analysis of intensive family preservation programs: Placement prevention and improvement of family functioning. Children and Youth Services Review, 34 (8), 1472-1479.
Barcelata, B. (2014). Cédula Sociodemográfica del Adolescente y su Familia (versión para investigación). México: FES Z, UNAM.
Barcelata, B., Coppari, N. y Márquez-Caraveo, M. (2014). Gender and age effects in coping: A comparison between Mexican and Paraguayan adolescents. En K. Kaniasty, K. Moore, S. Howard & P. Buchwald (eds.). Stress and Anxiety. Application to Social and Environmental Threats, Psychological Well-Being, Occupational Challenges, and Developmental Psychology (pp. 249-260). Berlín: Logos-Verlag.
Barcelata, B., Granados, A. y Ramírez, A. (2013). Correlatos entre funcionamiento familiar y apoyo social percibido en escolares en riesgo psicosocial. Revista Mexicana de Orientación, 10 (24), 65-79.
Barcelata, B. E. y Márquez, M. E. (2017). Poverty and mental health outcomes in Mexican adolescents. En M. H. Maurer (ed.). Child and Adolescent Mental Health (pp. 109-12). Londres: In-Tech-Open.
Barcelata, B. E. y Márquez, M. E. (2019). Estudios de Validez del Youth Self Report/11-18 en Adolescentes Mexicanos. Revista Iberoamericana de Diagnóstico y Evaluación Psicológica, 50 (1), 107-22.
Barrera, A., Neira, M., Raipán. P., Riquelme, P. y Escobar, B. (2019). Apoyo social percibido y factores sociodemográficos en relación con los síntomas de ansiedad, depresión y estrés en universitarios chilenos. Revista de Psicopatología y Psicología Clínica, 24 (2), 105-115.
Benjet, C., Borges, G., Medina-Mora, M., Méndez, E., Fleiz, C., Rojas, E. y Cruz, C. (2009). Diferencias de sexo en la prevalencia y severidad de trastornos psiquiátricos en adolescentes de la Ciudad de México. Salud Mental, 31, 155-163.
Benjet, C., Borges, G., Medina-Mora, M. E., Zambrano, J., Cruz, C. y Méndez, E. (2009). Descriptive epidemiology of chronic childhood adversity in Mexican adolescents. Journal of Adolescent Health, 45 (5), 483-489.
Boltvinik, J. (2005). Ampliar la mirada: un nuevo enfoque de la pobreza y el florecimiento humano. Papeles de Población, 11 (44), 9-42.
Bronfenbrenner, U. y Morris, P. A. (2006). The bioecological model of human development. En R. Lerner (ed.). Handbook of Child Psychology (pp. 793-828). Nueva Jersey: John Wiley & Sons.
Camara, M., Bacigalupe, G. y Padilla, P. (2017). The role of social support in adolescents: are you helping me or stressing me out? International Journal of Adolescence and Youth, 22 (2), 123-136.
Cárdenas, M. y Arancibia, H. (2014). Potencia estadística y cálculo del tamaño del efecto en G* Power: Complementos a las pruebas de significación estadística y su aplicación en psicología. Salud & Sociedad, 5 (2), 210-244.
Cavendish, W., Montague, M., Enders, C. y Dietz, S. (2014). Mothers’ and adolescents’ perceptions of family environment and adolescent social-emotional functioning. Journal of Child and Family Studies, 23 (1), 52-66.
CEPAL (2018). Panorama social de América Latina. Recuperado de https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44395/11/S1900051_es.pdf.
Cicchetti, D. (2010). Resilience under conditions of extreme stress: a multilevel perspective. World Psychiatry, 9 (3), 145- 154.
Comisión Nacional para la Protección de los Sujetos Humanos de Investigación Biomédica y del Comportamiento (2010). Principios y guías éticos para la protección de los sujetos humanos de investigación. Informe Belmont. Washington: Departamento de Salud, Educación y Bienestar. Recuperado de http//: pcb.ub.edu/bioeticaidret/archivos/norm/InformeBelmont.pdf.
Coneval (2016). Pobreza infantil y adolescente en México 2008-2016. Recuperado de https://www.coneval.org.mx/Medicion/Documents/UNICEF_CONEVAL_POBREZA_INFANTIL.pdf.
Conger, R. D. y Conger, K. J. (2008). Understanding the processes through which economic hardship influences families and children. En R. Crane y T. Heaton (eds.). Handbook of Families and Poverty (pp. 64-81). Thousand Oaks: Sage Publications.
Deković, M., Wissink, I. B. y Meijer, A. M. (2004). The role of family and peer relations in adolescent antisocial behaviour: Comparison of four ethnic groups. Journal of Adolescence, 27 (5), 497-514.
Dolbier, C. L., Smith, S. E. y Steinhardt, M. A. (2007). Relationships of protective factors to stress and symptoms of illness. American Journal of Health Behavior, 31 (4), 423-433.
Читать дальше