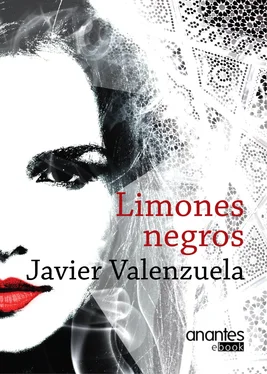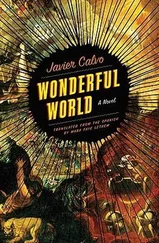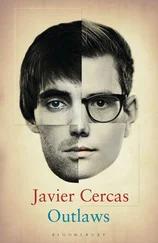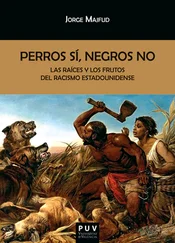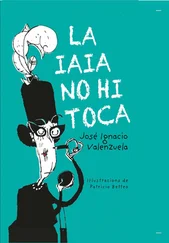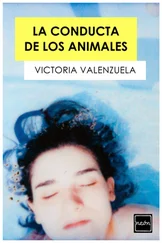—Preciosa —dijo ella.
A medianoche, tras la ensalada de verduras hervidas, la dorada a la plancha, el tiramisú, el café y muchas conversaciones con unos y con otros, Adriana Vázquez conducía su Mini en dirección al Monte Viejo. Pero no iba a superar esta zona y llegar hasta el Hotel Le Mirage, donde se albergaba su copiloto. Tanto ella como él sabían lo que iba a ocurrir.
—Tengo en la nevera de casa un par de botellas de Krug. ¿Te apetecería que celebráramos con champagne tu primera visita a la ciudad?
—Me encantaría.
Media hora después, con la oreja pegada al lado exterior de la puerta de madera labrada de la alcoba de Adriana, Abdelhadi escuchaba los gemidos de su patrona. La había visto llegar trayendo al joven y guapo nasrani y había sabido que esa noche le tocaba abstinencia. Otra vez sería, Inshalá .
5
Gotitas de sudor perlaban el labio superior de Lola Martín, como si estuviera haciendo ejercicio en el gimnasio de su cuartel para mantenerse en forma. Pero su cabello no estaba sujeto por ninguna cinta a la altura de la frente, ni tan siquiera recogido con una goma en una coleta, sino que se movía —liso, castaño y largo hasta la altura del busto— en total libertad, al compás con el que ella interpretaba la música.
No era una mala interpretación: sabía cómo menear su metro y ochenta centímetros de estatura. No se agitaba de modo frenético y descoyuntado como el payaso con gorra de beisbol que giraba a su alrededor cual perro en celo. Ni se ofrecía desvergonzadamente como las chicas con escotes y minifaldas vertiginosos que poblaban la pista. Lola Martín se movía sin desenfreno ni exhibicionismo, con la mirada perdida en un punto muy distante y una especie de sensualidad cautelosa. Era una joven larguirucha a la que le gustaba bailar y punto.
La pista estaba teñida del rojo y el verde de las luces giratorias que centelleaban desde el techo en secuencias epilépticas. Tenía como telón de fondo una pantalla gigante de televisión donde parpadeaba un lema en francés: Peut-être. El lema era una explícita declaración del espíritu de la discoteca 555. Allí todo era posible, siempre y cuando lograras franquear la entrada y tuvieras dinero para derrochar. O, si eras chica, un cuerpo hermoso que ofrecer.
Un tipo flaco y oscuro se arrojó a la pista subido en unos zancos y comenzó a hacer molinetes con los brazos. Vestía bombachos negros y un chaleco rojo sobre el torso desnudo, y estaba tocado con un turbante bulbáceo, dorado y descomunal, como el del personaje de Baltasar en la Cabalgata de los Reyes Magos. No tardó en abrirse un hueco entre los lobos y las lobas que bailaban con ojos enrojecidos y codiciosos. Percatándose de su presencia, Lola le dedicó una sonrisa irónica sin descomponer la figura. El zancudo se la devolvió, alardeando de su dentadura nívea y rotunda. Debía de ser un animador profesional del establecimiento.
Me costaba dar crédito a mis ojos. La discoteca 555 era el último rincón de Tánger donde hubiera imaginado toparme por tercera vez con Lola Martín. A menos, cavilé, que ella estuviera de servicio, camuflada de chica alegre para tenderle una trampa a algún facineroso buscado por tierra, mar y aire por Interpol. Pero no, descarté de inmediato, esa hipótesis era demasiado peliculera.
Era la primera vez que yo ponía los pies en la 555, pero conocía su sulfurosa reputación. La discoteca estaba en el paseo marítimo que, arrancando del viejo puerto y la antigua avenida de España, discurría a lo largo de la playa de Tánger en dirección a Malabata. Allí habían crecido en los últimos años los bares, restaurantes, hoteles, casinos y bloques de apartamentos que devolvían a la ciudad algo de la vida loca del período internacional. En el caso de la 555, una vida muy loca. Nuevos ricos del Tánger del siglo XXI, chicas guapas en busca de diversión, dinero o las dos cosas a la vez y extranjeros con ganas de juerga constituían su clientela.
Yo había ido allí de la mano de Messi. Al despedirnos a la hora del almuerzo en el Villa de France, mi amigo había insistido en que le acompañara esa noche de sábado a tomar una copa en la discoteca de la que todo el mundo hablaba. «Tienes que echar fuera los diablos, Sepúlveda» , me había espetado, significara eso lo que significara . Él iba a ir con Malika, su novia, y me invitaba a un par de tragos.
Nos dimos cita a medianoche en la puerta del local. Acudí caminando desde mi casa —el camino era de bajada, ya encontraría un Petit Taxi para el regreso— y Messi lo hizo en su moto Piaggio, con Malika en la grupa. Ella, cabello negro y alisado a base de muchos esfuerzos, ojos de gacela adormilada, cuerpo huesudo sobre el que flotaban una amplia blusa y una falda larga, lucía su sonrisa de asidua al hachís.
En la puerta de la discoteca, un trío de gorilas ahuyentaba sin contemplaciones a los pedigüeños y ladronzuelos del paseo marítimo y filtraba a los clientes. Se les veía estrictos con los aspirantes marroquíes —unas zapatillas viejas implicaban un rechazo inapelable— y receptivos con los europeos. Bastó con que yo les saludara en castellano para que uno apartara el cordón de la entrada de modo ceremonioso y, en la misma lengua, nos diera la bienvenida. Luego tuvimos que superar un arco detector de metales, servido por un cuarto gorila. Como pese a dejar teléfonos, llaves y monedas en una bandeja, Messi y yo despertamos la alarma del arco, el gorila nos pasó a los dos un detector manual por el cuerpo. No llevábamos cuchillos, pistolas o cinturones con explosivos, así que superamos la prueba.
Nos sentamos en una de las pocas mesas que seguían libres. Me alcanzó un agradable olor a canela y manzana procedente de la que teníamos a la derecha y dirigí la mirada hacia allí. La ocupaban un tipo con la cabellera de un rastafari y un par de chicas que se estiraban constantemente el bajo de sus minúsculas faldas. Una de ellas —blanca, fina, de nariz romana y pelo tintado de rubio— me recordó a Monica Vitti, una actriz italiana de mi juventud; la otra —amulatada, pulposa, de labios gruesos y melena coloreada de rojo— a alguna cantante pop afroamericana. El rastafari y sus acompañantes bebían latas de Red Bull y compartían una pipa de narguile.
Había mucha gente de pie, dedicada a exhibir su ropa, su calzado, sus móviles, sus músculos, sus peinados, sus maquillajes, sus escotes y sus piernas. Recordé que mi hija Julia llamaba a eso postureo . Camareros vestidos con pantalones y camisas de color blanco se abrían camino entre la muchedumbre, unos cargando cubiteras con hielo donde yacían botellas de champagne francés, otros transportando calderos con carboncillos al rojo vivo para atender a los fumadores de narguile. Como sus camisas llevaban galones azules en los hombros, los camareros daban la impresión de trabajar en un crucero que surcara el Mediterráneo.
También aquí el rey Mohamed VI velaba por sus súbditos. Su retrato, situado a la derecha de la pista, le presentaba con traje negro, camisa blanca y corbata azul marino bajo una barbita corta. Me pareció una imagen adecuada. Ver en esa discoteca al monarca con babuchas, chilaba y un Corán en la mano hubiera sido inverosímil.
Malika me señaló con una mirada pícara a un treintañero barrigudo que estaba de pie al borde de la pista, pero dándole la espalda, mirando en nuestra dirección. Iba embutido en una camiseta blanca con la palabra Rich escrita en el pecho, llevaba el cabello a lo mohicano y cubría sus ojos con unas enormes gafas de sol. Bailaba extendiendo los brazos en un gesto grandioso, como abrazando el mundo entero con su magnanimidad de paleto enriquecido con Dios sabe qué trapicheos.
El barrigudo se giró hacia la pista —el signo del dólar adornaba la espalda de su camiseta— y se internó en ella, siempre con los brazos extendidos. Fui siguiéndole con la mirada y entonces vi a Lola Martín. En el terreno y la actividad que yo hubiera considerado más improbables para una capitana de la Guardia Civil.
Читать дальше