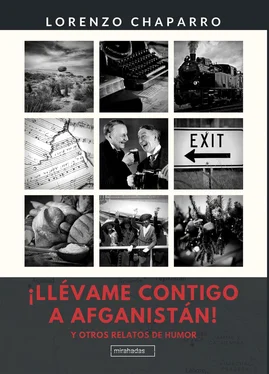—¡Qué narices voy a robar yo la Virgen! —replicó airado el padre Murray—. Jimmy no ha podido robarla, porque esta mañana me la llevé a Silver City para que le pusiera una peana el carpintero de allí.
Nada más escuchar esto, todos se quedaron con la boca abierta mirando al padre Murray, perplejos ante aquella revelación y en el más absoluto silencio, roto de improviso por la voz de Robert.
—¿Y por qué no me dio el trabajo a mí, padre? —preguntó con evidentes signos de enfado.
—¡Porque eres un manazas, Robert! —replicó el padre Murray con rapidez, lo que desató las risas de los presentes.
—¿Y a mí por qué no me avisó antes de irse? —preguntó el sacristán.
—¡Te dejé una nota al lado de la cafetera para que la vieses al ir a desayunar!
—¿Y cómo iba a saberlo? Yo me levanté porque oí ruidos, y al ver que Jimmy salía ocultando algo y comprobar luego que la Virgen no estaba en su sitio, vine corriendo a avisar al sheriff y desde entonces no he vuelto a la iglesia. Ni siquiera he desayunado hoy.
—¡Pues si te hubieras preparado el desayuno como de costumbre, no habría pasado nada de esto!
—Bueno, pues ya está aclarado. Que cada uno se vaya a su casa o a donde tenga por costumbre ir. Aquí ya no hay nada que ver —dijo el sheriff con un hilo de voz.
—Un momento, McGregor. No estoy de acuerdo —replicó Johnny, que continuaba encaramado al barril.
—¿Y eso? —preguntó McGregor juntando el entrecejo.
—Es muy sospechoso que Miriam quisiera hablar en privado contigo. ¿Qué era lo que tenía que decirte?
—Y con el padre también, que lo hemos oído —apostilló el veterinario.
—Es verdad, ella dijo que Jimmy no había robado la Virgen, ¿cómo lo sabía? —preguntó el carpintero.
—No os importa —respondió McGregor. Es algo privado. El robo ya se ha aclarado y Jimmy no es culpable. Venga, cada uno a su casa.
—No, McGregor, no nos iremos hasta que... —comenzó a decir Johnny, que enmudeció en el acto al ver que McGregor desenfundaba el revólver.
—¡La madre que os parió…! —empezó a decir con una ronquera espeluznante conforme iba introduciendo las balas.
Al oír aquello, Johnny saltó del barril y echó a correr hacia la calle principal, seguido de los demás, que levantaron una polvareda jamás vista en el pueblo, mientras en sentido contrario, Billy, el ayudante del telegrafista, corría también en medio de una nube de polvo semejante llevando consigo una botella de agua para el caballo del padre Murray.
Por desgracia, debido a que era imposible ver nada, los que corrían no se dieron cuenta de que el niño se dirigía hacia ellos, y lo arrollaron como si una estampida de búfalos le hubiese pasado por encima dejándolo tirado en mitad de la calle cubierto de polvo.
El reloj de cuco instalado en el vacío y silencioso saloon de Apple City estaba a punto de dar las dos cuando, de repente, Morgan, que acababa de limpiar el local de forma escrupulosa, oyó acercarse por la calle principal una algarabía que irrumpió al poco rato en el interior del saloon lanzando gritos y vivas a la Virgen de la Manzana.
Presintiendo lo peor, Morgan comenzó a servir el aguado bourbon a los que, cubiertos de polvo, se agrupaban en la barra con grandes muestras de júbilo.
Y entonces sucedió.
—¡Has sido tú! —Se oyó gritar a William, con la mano puesta en la nuca—. ¡Tú has sido el que me golpeaste! —exclamó señalando con el dedo a Douglas.
—¡Sí, yo he sido! —respondió airado el veterinario—. ¡Y te volveré a dar cada vez que repitas la estupidez de los 33 kilómetros, que nos tienes hartos!
Todos los presentes dirigieron sus miradas hacia los dos hombres, que se miraban desafiantes. Y tal y como presentía Morgan, al momento comenzó una pelea que, como en tantas otras ocasiones, fue destrozando de forma inexorable el mobiliario sin que pudiera hacer nada por evitarlo. Tan solo por un instante, al orondo dueño del local le pareció ver cómo Robert ponía más ahínco que nadie en romper sillas y mesas, lo que le hizo abrir los ojos.
«Me parece a mí que a partir de ahora voy a encargar el mobiliario al carpintero de Silver City», pensó, mientras contemplaba el afán que ponía Robert por destruirlo todo en medio del altercado, al mismo tiempo que hacía malabarismos para esquivar los vasos que silbaban cerca de su cabeza, lanzados al grito de: «¡Este whisky es una mierda!».
En la calle principal de Apple City, muy cerca de la prisión, el pequeño Billy, sin entender qué había pasado, se incorporaba con dificultad del suelo.
Cuando por fin consiguió ponerse en pie, y tras sacudirse el polvo, volvió a correr con la botella de agua en dirección a donde se encontraban el padre Murray y el sheriff intentando reanimar inútilmente al pobre Chispita, que por desgracia ya no necesitaba el agua porque había palmado.
Todavía hoy día, a pesar del tiempo transcurrido, continúan recordándose en Apple City los gritos del padre Murray, que durante un buen rato no dejó de lanzar toda clase de improperios.
Pero eso ya es otra historia.
CUALQUIER DÍA EN CUALQUIER ÁRBOL
En una tranquila y frondosa urbanización situada a las afueras de la ciudad, poco antes de que el autobús del colegio pasara a recogerle, Pablito, un niño pelirrojo de facciones redondas y aspecto saludable; pecas en abundancia y cara de pocos amigos; se había subido a un árbol —un manzano de casi diez metros de altura plantado en mitad de un amplio césped recién cortado—, sin que hasta el momento nadie supiera a ciencia cierta el motivo por el que se había encaramado a lo más alto.
De nada sirvieron los gritos de su madre, quien, en su intento por hacer que bajase, ya había pasado por todas y cada una de las fases de rigor.
Primero, la negación: «No es posible. No me lo puedo creer. ¿Qué haces subido ahí?».
A continuación, la ira: «¡Baja inmediatamente o te juro que te vas a acordar!».
Luego, la negociación: «Baja, por favor te lo pido, de verdad que no te voy a castigar».
Después, la depresión: «Dios mío, todo me pasa a mí. Hay veces que me dan ganas de morirme…».
Y, por último, la aceptación: «Está bien, sigue ahí hasta que te canses. Ya bajarás, ya».
El niño, que vestía el uniforme del colegio —a saber: camisa blanca de manga corta con el emblema del centro (un puente sobre un canal, con un ancla y dos ramas de abedul y ciprés atadas en la parte inferior), corbata negra con nudo doble y un pantalón corto azul marino que dejaba al descubierto sus rollizas piernas— miraba a su madre sin decir nada, fijos los pies en una gruesa rama y sujetándose con las manos a otras más próximas.
Mientras tanto, los vecinos y transeúntes que se encontraban cerca se aproximaron al oír los gritos y se detuvieron al llegar al césped, donde formaron un círculo alrededor del árbol, al mismo tiempo que inclinaban el cuello hacia atrás y miraban hacia el lugar donde se encontraba el niño. Y entre ellos empezaron a conversar solapando sus comentarios y preguntas.
«¿Qué ha pasado?»… «No lo sé, yo acabo de llegar ahora»… «Un niño, que por lo visto se ha subido al árbol»… «Ave María Purísima»… «¿Dónde está? Yo no le veo»… «¿Cómo habrá conseguido llegar hasta allí?»… «¡Dios mío, qué peligro! Está expuesto a caer y matarse»… «Yo llamaría a los bomberos»… «¿Y por qué se ha subido?»… «Estos críos de hoy no hacen más que dar problemas»… «Tiene usted razón. En mis tiempos…»… «Yo si quieren puedo subir»… «No, no, que igual se asusta y se cae»… «Sigo diciendo que lo mejor es llamar a los bomberos».
Читать дальше