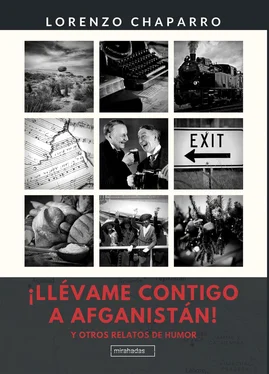—Mira, no me cuentes historias. Tú lo has aguado siempre. Y lo haces porque te da beneficios.
—¿Y sabes en qué me gasto los beneficios?
—Sí, lo sé. No me lo repitas.
—Pues no me obligues a hacerlo.
—Vale, Morgan, no te alteres.
—Miriam, cariño, reponer todo me cuesta un riñón. El carpintero se está haciendo de oro a mi costa. Y eso que es un manazas, porque tanto las sillas como las mesas, todas bailan al ponerlas en el suelo. Pero bueno, como al final tarde o temprano las rompen… Así que ya te digo, si no fuera por los beneficios que me da el bourbon, ya habría cerrado hace tiempo.
—Morgan, ¿qué parte no has entendido de la frase «no me lo repitas»? Al menos podrías mezclarlo con licor de zarzamora, como hacen en Silver City.
—En otros sitios lo mezclan con aguarrás, amoníaco e incluso pólvora. Así que podéis dar gracias a que solo echo agua.
—Muy bien, pues sírveme otro trago de ese brebaje aguado, hoy lo necesito más que nunca.
—Ay, Miriam, sabes que te aprecio y no me gusta que bebas tanto, por muy aguado que esté el whisky, que luego por las tardes desafinas y Richard termina protestando —se lamentó él mientras volvía a llenar el vaso, cuyo contenido desapareció al instante tras el consabido golpe seco de cabeza hacia atrás.
—A tu salud.
Morgan levantó los ojos con resignación y volvió a repasar el mostrador con el trapo, al mismo tiempo que se alejaba de la mujer poco a poco.
—Se han ido todos menos tú —prosiguió diciendo—. En cuanto Johnny se ha asomado, han salido en estampida. Hasta Richard se ha largado dando gritos como una loca. Por un momento creí que, en contra de lo habitual, me iban a destrozar el local un lunes. Qué gente más bestia —añadió con desagrado, sin dejar de limpiar—. ¿Y tú por qué sigues aquí? ¿No te interesa saber qué ha sucedido?
—No es necesario. Lo sé de sobra. Jimmy no es el ladrón. El chico no lo ha hecho. Le acusan injustamente.
—¿Cómo dices? ¿Que no ha sido el mudo quien ha robado la Virgen de la Manzana? —preguntó intrigado, a la vez que retrocedía hasta volver a situarse frente a la mujer—. Pero si el sacristán ha dicho que le vio salir esta mañana de la iglesia con la figura oculta bajo la chaqueta.
—No ocultaba la figura. Llevaba un jamón.
—Un momento, un momento… ¿Cómo sabes que llevaba un jamón? ¿Acaso estabas tú allí?
La mujer, sin dejar de mirar el vaso, movió la cabeza afirmativamente.
—¿Y qué hacías tú un lunes por la mañana en la iglesia?
—Hace tiempo que voy. ¿Te extraña?
—¿Y a qué vas? ¿A rezar?
—No —se limitó a responder con laconismo.
—Entonces, ¿a qué narices vas tú los lunes a la…?
Como única respuesta, la mujer puso el dedo índice en los labios del gordo, que enmudeció en el acto.
—Si quieres que te lo diga, lléname el vaso. Pero no de esa botella —añadió al ver que Morgan le iba a servir del whisky aguado.
Alrededor de la prisión, una multitud enfurecida gritaba pidiendo la cabeza de Jimmy, el monaguillo, a quien el sheriff había atrapado media hora antes, y encerrado en un calabozo tras escuchar al sacristán.
—¡Queremos justicia! —vociferaban todos con el puño en alto, agrupados frente a la puerta de la prisión que el sheriff McGregor, con el sombrero calado hasta las cejas, protegía de brazos cruzados, contemplándoles impertérrito subido a la plataforma del soportal, sin dejar que nadie se aproximara.
Resultaba prácticamente imposible que alguien o algo pudiese intimidar a McGregor, un cuarentón corpulento —más bien cerca ya de los cincuenta— y de casi dos metros de estatura, a quien no le temblaba el pulso si se veía obligado a desenfundar el revólver. Tan solo con lanzar una mirada furibunda, dura como el pedernal, conseguía hacer temblar de miedo al más bragado del Oeste. ¿Y qué decir de su voz? Una voz áspera, aguardentosa, que podía oírse con claridad cuando se enfadaba desde cualquier punto de Apple City, y daba la sensación de raspar los tímpanos si por desgracia uno se encontraba cerca.
De cabellera canosa, e igual de abundante que desmadejada, tenía la costumbre de juntar el entrecejo cuando alguien le hablaba, al tiempo que alisaba con los dedos, de una forma tan varonil como seductora —según el parecer de las mujeres— un bigote imperial que remataba con rotundidad su rostro. Un rostro, en definitiva, que apenas necesitaba esfuerzo para hacerse respetar.
—¿Dónde está la figura de la Virgen? ¿Dónde está nuestra patrona? —preguntó con voz atiplada Richard, el pianista.
«Eso, eso, ¿dónde está?», preguntaron algunos, para de inmediato empezar todos a gritar indignados.
«¡Exigimos una respuesta!»… «¡No nos moveremos de aquí hasta que el culpable devuelva nuestra Virgen!»… «¡Eso, eso, muy bien!»… «¡Es indignante! ¿Cómo es posible que alguien haya podido hacer una cosa así?»… «Desde luego… Anda que…».
—Calma, calma —dijo el sheriff , con los brazos levantados y las palmas de las manos dirigidas hacia la multitud—. Acabo de detenerle y ahora está en un calabozo. Tengo que interrogarle, pero, como sabéis, es sordomudo y no hay manera de entenderse con él. El único que conoce el lenguaje de signos es el padre Murray, y como también es de vuestro conocimiento, los lunes va a ver a su madre a Silver City y no vuelve hasta mañana.
—Silver City… gran pueblo... se encuentra a 33 kilómetros de distancia… justamente la edad de Jesucristo… —comenzó a decir con parsimonia William, el barbero, mientras encendía su pipa.
«Ya está el pesado con el tema de siempre», murmuraron varias voces.
—Lo sabemos de sobra, William, no es necesario que lo digas constantemente —le recriminó el sheriff , harto como todos de escucharle.
—¡Miriam también se entiende con el sordomudo! —gritó de improviso alguien desde atrás.
—¿Qué quieres decir? —preguntó el sheriff juntando el entrecejo, a la vez que estiraba el cuello para identificar al que había hablado.
—¡Que se acuesta con él! —gritó el corpulento y guasón de Johnny desde lo alto de un barril, lo que provocó la hilaridad de los presentes.
—¡Que conoce el lenguaje de los signos! —contestó el interpelado.
—¡Sí, eso también! —corroboró Johnny siendo acompañado de nuevo por las risas.
—En realidad, a quien se tira es al sacristán —intervino Franklin, el dueño de la tienda de alimentación, lo que dio lugar a más risas.
—Johnny, Franklin, dejaos de bromas y no calumniéis sin pruebas, que ya tenemos bastante con el robo —dijo McGregor.
Justo en ese instante, apareció de improviso Flanagan, el telegrafista, que fue abriéndose paso hasta plantarse delante del sheriff .
—Ya le he avisado. Ya he avisado al padre Murray —dijo blandiendo en la mano un telegrama.
McGregor le arrebató el papel con brusquedad, y leyó su contenido ante la expectación de todos.
—¿Serás imbécil? —exclamó tras acabar de leerlo.
—¿Qué pasa? —preguntó asustado el aludido.
—«Padre Murray, ha ocurrido una desgracia. Venga urgentemente» —leyó el sheriff en voz alta—. Pero ¿cómo le dices eso sin más? ¿No comprendes que ahora estará preocupado al no tener idea de lo que pasa?
Y tras decir esto, un rumor recorrió las gargantas de los que se encontraban allí.
«Es verdad, tiene razón»… «Pobre padre Murray»… «Parece mentira, qué poca consideración»… «Ahora estará preocupado, claro»… «Es inconcebible hacer una cosa así»… «Qué metedura de pata»… «Desde luego… Anda que…».
Читать дальше