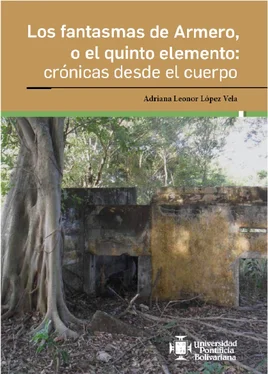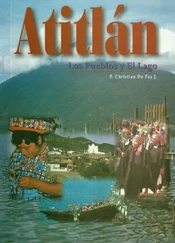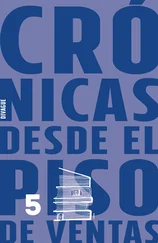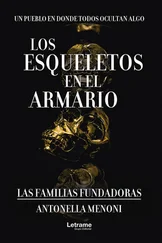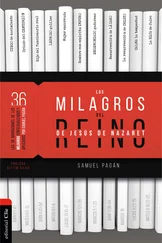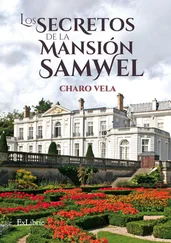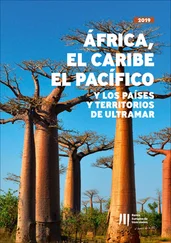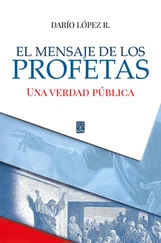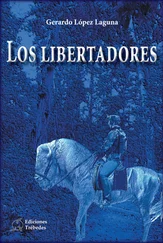Entre esa bibliografía hubo hallazgos de gran valor literario como Armero, un luto permanente , de Luz García (2005), un libro que recoge su historia y la historia de varios supervivientes de la tragedia, narradas en primera persona y, por tanto, de tal intensidad que ninguna otra historia semejante narrada después se le equipara. En cuanto a legislación, me encontré un repertorio bastante extenso. 1 Esta compilación fue suficiente para planear un primer viaje al territorio que programé entre el viernes 30 de octubre y el lunes 2 de noviembre de 2015; contaba con el apoyo que podía brindarme J. J., cuyos datos tenía garabateados en una pequeña bolsa de papel craft .
De los devenires del cuerpo
Las experiencias del primer viaje —y las posteriores— quedaron consignadas en una bitácora como parte de una metodología de trabajo de campo. Desde el primer recorrido por los vestigios de la antigua Armero, me abandoné al ejercicio de percibir y expuse el cuerpo a las contingencias del territorio. Se trataba de hacer consciente lo que suele hacerse de manera inconsciente.
Pensaba el género a partir de autores como Truman Capote, Gay Talese, Martín Caparrós, Leila Guerriero, Juan Pablo Meneses, Federico Bianchini, Alejandro Almazán, Cristian Alarcón, Daniel Valencia Caravantes, Elena Poniatowska, Gabriela Wiener, Gabriel García Márquez, Germán Castro Caycedo, Alberto Salcedo Ramos, Andrés Felipe Solano, Juan José Hoyos, Ernesto McCausland, un largo etcétera de periodistas y escritores que han forjado la sacralidad de un género ya, sin duda, literario. Si algo tenían en común las crónicas, era precisamente el cuerpo de un autor expuesto a las contingencias de la calle.
Ese interés por el cuerpo en el texto se fue consolidando con la revisión de autores como John Berger ( Modos de ver , 1972, 2016; Mirar , 1987), al que llegué a través de un Ryszard Kapuscinski que iba más allá del registro de los hechos, y luego con otros autores que conocí en el curso de los estudios: un Michel Foucault que expone un cuerpo atravesado por la cultura y erigido como texto; en últimas, el cuerpo como una invención sociocultural; Félix Duque (2006), Manuel Delgado (1999), José Luis Pardo (1998, 1992), Martin Heidegger (1954), que me llevaron a pensar la crónica como un lugar de habitación: la crónica era habitada, primero, por el autor y, luego, por el lector. Así pues, empecé a ver que en los dos ámbitos (relación cuerpo-crónica, cuerpo-texto) y (crónica como lugar habitable) había de común una experiencia estética en doble vía: escritor-lector.
En resumen, desde lo conceptual —que no me propongo exponer acá— lo que observé tras las crónicas fue un gozo estético. Y el cuerpo.
Mientras pensaba en los conceptos teóricos, exponía el cuerpo. Las exploraciones por el territorio complejizaron el trabajo desde el ámbito de la percepción; en ese momento, un tema farragoso. Y justo en esos momentos, cuando el silencio era la única posibilidad comunicativa —como lo único que podía expresarse ahí—, me hice espacio y me hice lugar, un eterno verbo en presente: ser en; de alguna manera distinta, una especie de desleimiento en el territorio, en la percepción y en la escritura. Si lo digo desde una perspectiva cartesiana, juiciosamente ordenada, lo que vi fueron dos estratos, dos dimensiones que flotan, uno sobre el otro, sobre un mismo territorio en el que se tiene una experiencia sensible. Y si lo expreso desde la perspectiva deleuziana (Deleuze y Guattari, 2004), estaría hablando de dos filamentos distintos (característica de heterogeneidad), que se rozan, comparten una mínima noción que es la que estoy tratando de atrapar y comunicar pero que siguen de largo porque no podrían continuar juntas.
Ahora bien, después sumé los conceptos que propone Katya Mandoki (2006); me refiero al de prendamiento para referirme al efecto de la experiencia estética que viví en el territorio y que, a la postre, generó mi adhesión a ese espacio, pero más que al espacio, al espíritu de los armeritas, no solo el de los muertos, sino también el de los vivos, de aquellos armeritas en diáspora. Este sería entonces un tercer filamento o línea que se cruza en el rizoma —en palabras deleuzianas— o una tercera dimensión que se superpondría a las dos anteriores, si lo digo bajo el viejo esquema cartesiano.
Todas estas reflexiones respondían única y exclusivamente al mero ejercicio de la percepción y escritura: experimentaba en mi propio cuerpo las relaciones cuerpo-texto. Así, muy lentamente, fueron surgiendo las crónicas; de ahí que haga explícita la idea de las crónicas desde el cuerpo.
Durante aquella estancia (viernes 30 de octubre y lunes 2 de noviembre de 2015) en los que estuve solo en función de la experiencia sensible, “estar en”, J. J. fungió de guía y gracias a él accedí a lugares que, según dijo, eran escenarios de avistamientos fantasmales como el Hospital San Lorenzo y el cementerio en la hora del crepúsculo. También fue un gran narrador de historias, sobre todo, relatos de fantasmas vistos en las ruinas; grabé, con su consentimiento, cada uno de los encuentros como lo hice con cada una de las personas que tenían algo qué decir, una historia qué contar. Ese fin de semana busqué más historias de fantasmas con la complicidad del caos que suele haber en esas fechas. El parque de Los Fundadores, la piedra y lo que se conoce como la tumba de la niña Omayra fueron los escenarios en los que tuve la oportunidad de conversar con un público que se mostró muy discreto frente al asunto. A lo largo de este libro, se pueden leer estas voces, entre las que se hallan las anécdotas de las venteras afincadas en la tumba de Omayra y la de Norma Constanza Sánchez Patiño, la propietaria de Nokafé Gourmet, el único restaurante que para esa fecha atendía 24/7. Pensé en Constanza porque su restaurante es el primero con el que uno se encuentra entrada la noche y el amanecer luego de la travesía por el centro de las ruinas. Cualquier percance, agitación o susto con los muertos o los vivos suelen arrojar a los protagonistas al primer negocio abierto en el que se encuentre compañía.
En la semana siguiente al viaje, recibí una llamada de J. J. para pedirme que no lo expusiera. Argumentó razones de seguridad, habló de enemigos ocultos de los que —dijo—, era mejor cuidarse. He respetado su deseo: su nombre no se expone, pero sus relatos sí porque él mismo configura un personaje arquetípico en medio del universo armerita en el territorio. Él participa activamente de la creación de historias —digo creación porque nunca concretó ninguna de las pruebas que dijo tener y que prometió— que hablan no solo de los fantasmas, sino de la memoria de quienes vivieron en la antigua Armero. Él es uno de los personajes con quienes el turista se tropieza en las ruinas y de quienes se escuchan historias que dan por ciertas sin saber que, en realidad, son versiones de versiones de versiones de historias, todas fragmentarias, pero ninguna ha de considerarse hasta ahora como oficial, entre otras razones, porque, como constaté en su momento, ninguno de los guías turísticos nació o conoció la antigua ciudad blanca.
Al término del viaje me encontré sin nada. Los relatos sobre los fantasmas que había conseguido no tenían, a mi juicio, credibilidad, porque no eran testimonios directos; todos eran de oídas. Las únicas historias que escuché que podían tener legitimidad por la autoridad que representa fueron las contadas por el padre José Humberto Rodríguez, de la parroquia El Señor de la Salud, en Guayabal; sin embargo, en ese primer encuentro, él no autorizó la grabación, y aunque tenía las notas, tampoco contaba con su permiso. No obstante, no me fui con las manos vacías: sin conocerme, me soltó dos libros de su biblioteca personal: El mártir de Armero , del sacerdote jesuita Daniel Restrepo (1957), y Lo que no se ha dicho de Armero , de monseñor Marcos Lombo Bonilla (1995). Si bien J. J. me había contado una versión de la historia del padre Pedro María Ramírez Ramoz, los libros me permitieron conocer la versión oficial. Las dos versiones quedan consignadas aquí como testimonio de los diferentes estratos de realidad que hay sobre la geografía de las ruinas. Difícil sentenciar cuál de las dos tiene la verdad, porque “oficial” no significa “verdad”, sino una versión más. Quizá la verdad sea para nosotros inaccesible.
Читать дальше