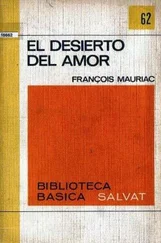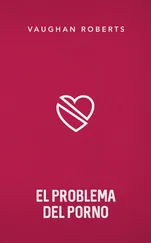En la escuela de cine me enseñaron que el camino hacia el éxito está empedrado de portazos en la cara, fracasos y mortificaciones. Descubrí muy pronto que tenían toda la razón.
Terminé los tres años de cursada, obtuve la licenciatura en Cine con especialización en Dirección; mientras buscaba un distribuidor para mi película de tesis, comencé a trabajar como asistente de producción, una etapa obligatoria, me dije a mí mismo, en el doloroso camino de ascenso hacia el éxito cinematográfico.
Mi primer trabajo lo conseguí a través de la oficina de empleo de la NYU, es decir, un cuartito sin ventanas donde estaba una anciana señora de ascendencia italiana, de apellido Cipolla.
“Empiezas mañana a las seis, el sueldo es miserable, pero será una óptima experiencia.”
La película era la aburridísima historia de un jugador de hockey perseguido por el fantasma de su exnovia misteriosamente muerta mientras dormía.
En un determinado momento, hasta llegamos incluso a usar una sábana colgada de unos hilos.
No fue precisamente una óptima experiencia.
El momento más humillante para un asistente de producción es esperar que aparezca su nombre en caracteres liliputienses en los créditos finales, después de los agradecimientos a los balnearios y la mención de la marca de jeans usados por los extras.
“¡Ahí estás! ¡Martino Sepe, señoras y señores! Pero, a ver, un momento, no, no eres tú.” El entusiasmo de mi hermana Ianka se aplaca instantáneamente.
En efecto, está escrito Martin Seppe.
Para agregar a mi colección de nombres mal escritos en los títulos finales, junto a Martinio Sepe, Marino Shepe y el inigualable Marthineo Sepah.
Una cosa así sometería a una dura prueba el ego de cualquiera.
Pero soy optimista. Mi nombre, más tarde o más temprano, aparecerá en los títulos de apertura. Ya estoy disfrutando de mi regreso a Loviate al estilo Cinema Paradiso, un director de fama internacional, ligado sin embargo a sus raíces provincianas.
Pasaron dos años desde que me recibí, mi película de tesis está aún a la espera de un distribuidor y el polvillo que se acumula sobre la caja del master no es una señal halagüeña.
Más que una etapa en el camino de ascenso al éxito, trabajar como asistente de producción demostró ser un banco de arenas movedizas del cual parece imposible salir.
Hasta que un día aparece en nuestro destartalado set un tal Marek: traje negro, corbata fina y anteojos de sol, como salido de la película Perros de la calle de Quentin Tarantino. Vino porque desde hace horas nuestra actriz protagonista no quiere salir de su camarín, parece que odia al director, al director de fotografía y a los demás actores. A todos, en definitiva.
A mí me corresponde seguir llamando a su puerta, mientras este Marek le anuncia con voz atronadora las apocalípticas sanciones que recaerán sobre ella si no vuelve inmediatamente a trabajar.
Parece que Marek viene de la oficina de Lance Mayfair; nunca había sucedido que se dignasen visitarnos, a pesar de que su nombre aparece entre los productores ejecutivos de la película.
Yo sé que ella está histérica porque se quedó sin marihuana, y el director echó a su dealer del set. Trato de desbloquear la situación. Renuncio al porrito que tenía preparado para después, y con disimulo se lo doy a Marek, con la esperanza de que no llame en seguida a la policía.
“Estoy seguro de que si le pasas esto por debajo de la puerta, en diez minutos saldrá, lista para empezar.”
Marek me mira atentamente, pienso que está tratando de decidir si creerme o no, después se inclina y pasa el porro por debajo de la puerta.
Diez minutos después retomamos la filmación y veinte minutos más tarde tengo una oferta de trabajo.
Trabajar en la Lance Mayfair Productions es una oportunidad que no se puede dejar pasar. Implicaría olvidarse de la agotadora rutina de esclavo del set, y el sueldo es excelente.
El primer día me presento con diez minutos de anticipación. El estudio está en el piso número 82 del Empire State Building, en la zona de la ciudad que menos me gusta, la más comercial, ruidosa y frenética. En Midtown ni siquiera me parece que estoy en Nueva York, al menos no en mi Nueva York. Es como el resto de los Estados Unidos, una tierra desconocida para mí en donde me imagino que hay personas obesas que se alimentan de pollo frito, agarran el jeep para ir hasta la esquina y piensan que Woody Allen es un director extranjero.
Para entrar en el Empire State Building es necesario presentar un documento. No lo sabía y no lo tengo encima. La única vez que había estado en ese edificio tenía nueve años y en la cabeza llevaba una corona de la Estatua de la Libertad de gomaespuma verde.
Paso un cuarto de hora suplicándoles a los guardias, mostrándoles mi credencial del centro de yoga, hasta que me arrodillo lloroso delante de todos y me dejan entrar por lo bochornoso de la situación.
“Lo esperábamos a las nueve” son las palabras de bienvenida que me da una chica de unos dieciocho años en la recepción.
El espacio es blanco casi por completo. Las paredes pintadas, los muebles vintage suecos, el piso en mármol de Carrara. También los innumerables primeros planos de los actores con los que ha trabajado Lance están virados al blanco: Goldie Hawn, Tom Hanks, Jim Carrey, Patrick Swayze, Meg Ryan, Diane Keaton. Incluso Denzel Washington pareciera tener una piel de porcelana.
En el centro de la sala de espera, una jungla de orquídeas, blancas e impecables. Los parlantes embutidos en la pared difunden el canto de pájaros exóticos y macacos en celo.
Desde las ventanas se ven sólo las nubes, los edificios circundantes son todos mucho más bajos.
Pareciera que estoy en el paraíso, en su versión publicitaria.
Tengo un nudo en el estómago por la emoción de conocer a Lance Mayfair, Aquel que Nunca Produjo un Fiasco. Seré su asistente personal, o mejor dicho, uno de sus cuatro asistentes personales.
No tengo la menor idea acerca de cuáles serán mis tareas, nunca trabajé en un estudio de producción, siempre estuve en el set, ensuciándome las manos.
Controlo rápidamente no tener las uñas negras; con toda la blancura que me rodea, llamarían enseguida la atención.
Llega una mujer esquelética, que después me entero de que es Liz, la temible secretaria de Lance. Está vestida completamente de negro, el cabello recogido en un chignon detrás de la nuca le queda tan tirante que le produce un lifting en el rostro.
“¿Martino Sipi?”
“Sepe, Martino Sepe, mucho gusto.”
“Sígame, Mister Mayfair lo espera.”
Caminamos por un pasillo a lo largo del cual hay una cierta cantidad de puertas blancas, todas cerradas, todas iguales, con iniciales minúsculas colocadas arriba a la derecha, para distinguirlas una de otra. Nos detenemos delante de la única puerta roja. Liz oprime un botón.
“¿Sí?” Una voz de metal.
“El nuevo asistente.”
La puerta corrediza deja ver de a poco la oficina de Lance Mayfair, completamente roja. Las paredes laqueadas, los sillones de cuero, la alfombra e incluso su escritorio tienen el color de la sangre. Del paraíso al infierno.
Probablemente el decorador de interiores se atendió con un psicólogo de Guantánamo, porque el efecto de ese repentino cambio cromático es extraordinario: se apodera de mí un sentimiento de peligro inminente.
Lance Mayfair está en su escritorio, entre dos floreros completamente llenos de plantas carnívoras, con las fauces abiertas, esperando una presa.
Lleva puesta una camisa negra y un saco de lino color caqui, tiene la piel blanquísima con minúsculas pecas y una abundante cabellera roja fijada con gel extra strong. Es más bien regordete, tiene ojos saltones y una larga nariz aguileña que le da un cierto aspecto de loro subido de peso. Está leyendo Variety y, sin levantar siquiera la vista, me dice “Nos desilusionarás muy pronto”.
Читать дальше