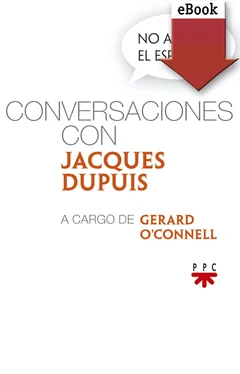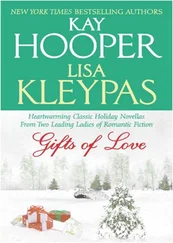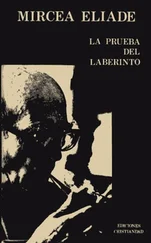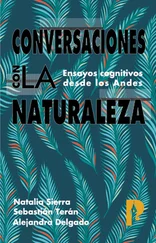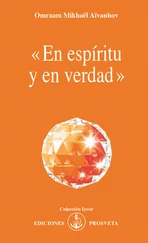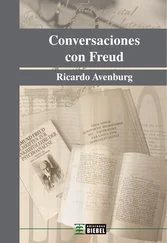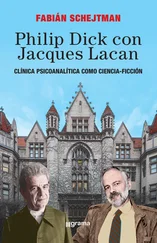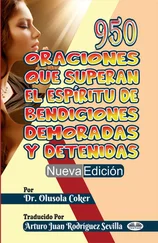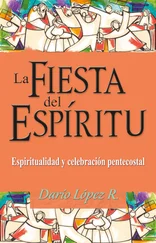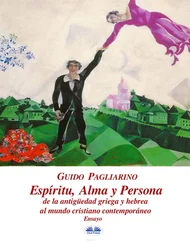El trabajo era bastante pesado y exigente, aunque siempre lo hice con alegría y sin problemas importantes. Nunca faltaba material para publicar, aunque a lo largo de los años tuve que depender más de lo que venía de fuera que de las contribuciones de los profesores de la Gregoriana. No todos sentían la vocación de escritor. Eso era algo así como una anomalía, ya que la revista se concibió principalmente como el órgano de difusión de la universidad. Sin embargo, el material siempre fue abundante, lo que permitió que el comité editorial pudiera seleccionar a la hora de elegir lo que se aprobaba para su publicación. La revista teológica de una universidad pontificia en Roma es, por supuesto, seguida de cerca en el Vaticano, y la prudencia debe guiar la elección de los artículos que se publica. Tenía la intención de publicar una cantidad [de artículos] sobre el tema «Hacer teología en los cinco continentes». Invité a colaborar a un teólogo prominente de cada uno de los cinco continentes, incluyendo a Jon Sobrino para Sudamérica, George Soares Prabhu para Asia y otros. Cuando todo el material estuvo listo y aprobado por el comité editorial de la revista, pensé que era mi deber informar al rector sobre el proyecto. El asunto era delicado y no quería presentar ante los superiores un hecho consumado. Para mi gran consternación, el rector, que por entonces era el P. Gilles Pelland, pensó que la publicación de tales artículos era imposible y la vetó. Explicó su decisión diciendo que la Gregoriana estaba vigilada de cerca por el Vaticano y que no debería crear problemas adicionales con la publicación de material peligroso. Es cierto que parte del material contenido en los artículos era algo explosivo, ya que reivindicaba el derecho y el deber de desarrollar teologías locales en las Iglesias locales de los diversos continentes, de acuerdo con las condiciones y circunstancias locales, mientras que en Roma, y en el Vaticano en particular, la idea de una teología válida para todos los tiempos y todos los lugares todavía prevalecía. Tuve el doloroso deber de expresar mi pesar a los autores que habían contribuido con sus artículos. Por caprichos del destino, esos artículos se publicaron en otras revistas y algunos fueron citados y mencionados muchas veces por su calidad excepcional.
Por lo demás, el Vaticano nunca me cuestionó personalmente en mi trabajo como editor de la revista. Ocasionalmente, el rector me informaba de que tal o cual artículo no había sido apreciado en las altas esferas, pero nunca fue más allá. No era difícil adivinar los motivos de la desaprobación. En esas circunstancias, la libertad del editor para elegir el material publicable es limitada. A menudo publiqué cosas que habría preferido no publicar y, por otro lado, no pude publicar el material que me hubiera gustado publicar. Estaba fuera de cuestión intentar convertir a Gregorianum en una revista de vanguardia; rara vez se aludía a los problemas actuales de la Iglesia. El material publicado se concentró principalmente en estudios altamente académicos, a menudo de mucha calidad, pero considerados inofensivos en términos de las discusiones actuales. Cuando era nuevo en el cargo, una vez le pregunté al P. Zoltan Alszeghy, un alto miembro del consejo de redacción, por qué Gregorianum nunca hacía comentarios sobre documentos romanos recientes. Sonrió y me dijo: «Ya que nunca podemos expresar críticas donde sería necesario, es mejor callarse del todo».
A pesar de todas estas restricciones, disfruté el trabajo de editor, por lo que pensé que de alguna manera tenía talento, y aproveché las circunstancias para mantener un nivel alto en los artículos publicados dentro de los parámetros que se nos permitía. Lamento, sin embargo, que Gregorianum no haya contribuido más al Concilio Vaticano II, primero, cuando se estaba preparando el Concilio y mientras estaba celebrándose, y después del Concilio, en su «recepción» e interpretación.
–¿Cómo se ha ido desarrollando su comprensión del papel del teólogo a lo largo de los años, tras haber enseñado teología primero en la India y luego en Roma? ¿Cómo calificaría la libertad académica que disfrutó en esos años? De sus largos años como profesor, ¿cuál es la lección principal que ha aprendido? ¿Cuál sería su consejo para alguien que comienza hoy una carrera docente similar?
–He mencionado antes las diferencias entre las circunstancias de mi docencia en la India, en Kurseong y Delhi, y luego en Roma, en la Gregoriana. Las situaciones eran diferentes en ambos lugares: la audiencia en la India estaba limitada principalmente a estudiantes indios, pero en Roma era muy cosmopolita; los problemas y las preocupaciones también eran diferentes. Pero, a pesar de estas diferencias, siempre me encontré en casa con los estudiantes y disfruté enseñándoles. No permití que ningún temor me impidiera transmitirles a los alumnos cuáles eran mis convicciones profundas, ya que se basaban en mi percepción personal del contenido de la fe cristiana. Esta fue mi práctica en la India, y me mantuve fiel a ella, sin importar las consecuencias, cuando estuve enseñando en Roma. Nunca pude concebir discrepancia alguna entre lo que creía profundamente y lo que transmitía a otros en la enseñanza. Eso forma parte de mi comprensión de la profesión docente. Habría sido incapaz de permitir que un doble rasero separara mi fe y mi enseñanza. Sabía que teníamos que enseñar la doctrina de la Iglesia y siempre traté de basar mi enseñanza en un estudio serio, no solo de las Escrituras y la Tradición, sino también de los documentos recientes del Magisterio. Pero, al mismo tiempo, estaba convencido de que la tarea del teólogo no consiste meramente en repetir lo que siempre se ha dicho, y mucho menos en transmitir a su audiencia el contenido de las recientes encíclicas papales o de los decretos de la CDF. Esos documentos deben tomarse en serio, pero también deben abordarse de manera crítica, teniendo en cuenta el contexto en el que se realiza la teología y las cuestiones planteadas por ese mismo contexto.
Con el tiempo desarrollé un concepto de teología como hermenéutica, que ya no podía seguir líneas dogmáticas a priori, de una manera meramente deductiva, sino que sería inductiva en primer lugar, a partir de la experiencia de la realidad vivida y de las preguntas que el contexto planteaba. Una vez hecho esto es cuando se podrían buscar respuestas a la luz del mensaje revelado y la tradición. La teología se estaba convirtiendo en interpretación dentro de un contexto, y esto implicaba una reinterpretación. Tal forma de teologizar era, por supuesto, mucho más problemática que la forma tradicional, siguiendo un método puramente histórico y dogmático. Implicaba algunos riesgos y peligros, de los cuales uno tenía que cuidarse precavidamente. Pero también parecía ser la única forma de hacer teología que realmente cumpliera con la realidad concreta del mundo en el que vivimos. Por lo que se refiere a la teología de las religiones, este método implica que no puede uno pretender involucrarse seriamente en ella sin exponerse extensamente a la realidad concreta de las otras tradiciones religiosas y de la vida religiosa de sus seguidores. En este proceso surgió un problema difícil al preguntar hasta qué punto algunos documentos doctrinales de la autoridad central estaban realmente en contacto con la realidad viva, y hasta qué punto se merecían y requerían un asentimiento ciego por parte del teólogo, sin posibilidad de una discrepancia responsable y prudencial. Aquí es donde entra también la cuestión de la libertad académica del teólogo. La tarea del teólogo requiere una cierta cantidad de libertad académica, sin la cual el ejercicio de la teología se vuelve impracticable; dicha libertad académica debe combinarse con la sumisión por parte del teólogo a la autoridad del Magisterio. Encontrar el equilibrio adecuado entre esas dos lealtades es, por supuesto, problemático. Lo que es deseable es que pueda reinar un clima de profunda confianza mutua y cooperación entre la autoridad doctrinal de la Iglesia y los teólogos. Fue ese clima creado entre obispos y expertos, entre el Magisterio y los teólogos, lo que hizo posible el Concilio Vaticano II. Sabemos muy bien que ese clima no estaba presente desde el comienzo del Concilio, sino que fue creciendo progresivamente a medida que el Concilio alcanzaba su madurez. La cuestión con la que nos enfrentamos hoy en día consiste en preguntar si el mismo clima de confianza y cooperación existe hoy y en qué medida. No se puede negar el hecho de que la libertad académica del teólogo se ha visto seriamente restringida en el período posconcilar, al que el mismo cardenal Ratzinger se ha referido como un tiempo de «restauración».
Читать дальше