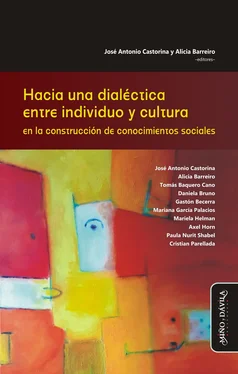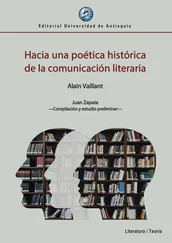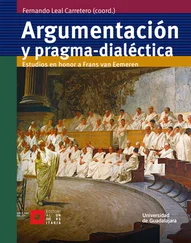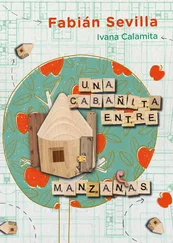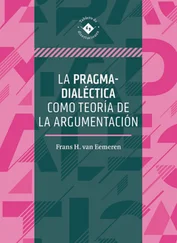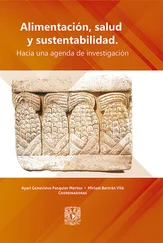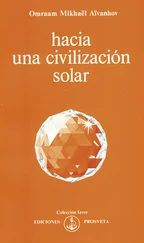1 ...6 7 8 10 11 12 ...17 En la cita precedente, en la que se hace referencia al “tipo ideal de científico, de modelo a seguir”, y en otros pasajes subsiguientes, se deja entrever que Piaget y García están discutiendo con la noción más precisa de paradigma, de modo que las críticas no se dirigen al primer sentido, lo cual no tendría mucho valor después de la reformulación de Kuhn. Incluso, hasta se podría sostener que los compromisos y los ejemplares en los que se basa la reformulación del paradigma cumplen las mismas funciones de recorte y criterio de solución que señalamos en el ME. Dada entonces la cercanía de estos conceptos, la diferencia se debe buscar en un desacuerdo más profundo. A nuestro entender, se trata de la forma en que dichas nociones reflejan los objetivos y los límites de cada programa epistemológico.
Recordemos que el constructivismo de Piaget recupera el uso de “epistemología” como una teoría de la constitución del conocimiento general que incluye al dominio de la ciencia. El elemento central de dicha teoría es la problematización de los mecanismos generativos del conocimiento. La noción de ME se encuentra vinculada con dicho objetivo, en tanto supone la asimilación de los condicionamientos sociales al proceso de construcción del conocimiento. La supuesta falta de este tratamiento por parte Kuhn es el motivo de la crítica:
El problema relativo a los mecanismos de acción de dichas concepciones o creencias de un cierto grupo social (en este caso la comunidad científica) sobre el desarrollo cognoscitivo de un individuo, no aparece dilucidado en Kuhn ni en ninguno de los autores que se han ocupado de la ideología en la ciencia. Por el contrario, éste es el tema central que nos preocupa (…) ya que es el punto preciso de pasaje de la sociología del conocimiento a la sociogénesis del conocimiento. (Piaget & García, 1982, p. 231).
Sin embargo, es cierto que Kuhn también se pregunta por cómo es que los compromisos paradigmáticos se adquieren y funcionan y, al igual que Piaget y la epistemología constructivista recurre a los desarrollos de la psicología de su tiempo. No obstante, también es cierto que estas indagaciones de Kuhn en el campo de la psicología están más bien dirigidas a trazar analogías entre el funcionamiento de la percepción y la manera en que operan los paradigmas, que a problematizar los mecanismos de transformación del conocimiento individual. Además, sus referencias en psicología van en una dirección contraria a la del constructivismo piagetiano (Brunetti & Omart, 2010): en un primer momento se informa por la Gestalt (Kuhn, 1970, pp. 85, 150), y luego, por el conductismo y sus reprogramaciones neurales del procesamiento de estímulos (Kuhn, 1977, pp. 307-310). En el segundo caso, Kuhn se mantiene en un empirismo psicológico 4que deja poco o ningún espacio para la elaboración del individuo, suponiendo un aprendizaje marcado por la recepción pasiva de estímulos y correcciones a la manera del conductismo de Skinner, donde el rol activo y constructor está en el instructor; en tanto la primera (Gestalt) parte de un mecanismo de estructuración sin una génesis ni transformación por parte del sujeto (Piaget, 1971, p. 55).
Más importante, la diferencia en las tesis centrales de los programas de investigación de la epistemología de Piaget y García, y la de Kuhn reside en el recorte del espacio social que considera cada programa. En La estructura de las revoluciones científicas Kuhn distingue el estado de (algunas) ciencias en dos momentos: los paradigmáticos donde los compromisos referidos se mantienen estables, y los momentos de crisis donde estos compromisos se modifican y proliferan nuevas opciones teóricas. Luego, en Objectivity, value judgement and theory choice Kuhn (1977) señala que la confrontación de teorías rivales en un momento de crisis se dirime en torno a valores epistémicos históricamente asentados, entre los que destaca la simplicidad y la parsimonia, la fertilidad de sus hipótesis, el alcance explicativo y la adecuación, la coherencia y consistencia de su sistema teórico, y la predictibilidad de los hechos. Esta confrontación de valores eventualmente se resuelve por medio de acuerdos intersubjetivos en el nivel de la comunidad científica, y en base a “buenas razones” que son la última garantía de su racionalidad (Newton-Smith, 1981).
En comparación con estos valores de naturaleza evidentemente epistémica, el ME incluye valores no epistémicos, de naturaleza moral y política. Sin embargo, también sería injusto decir que Kuhn no los ha mencionado ya que, en la evaluación y el ordenamiento de los valores epistémicos antes mencionados, el autor señala la influencia de factores subjetivos como la personalidad y la formación. Hasta sugiere que distintas comunidades se pueden ver influenciadas por “el entorno externo”, aclarando que se refiere a condiciones intelectuales, ideológicas y económicas, y hasta considera que un cambio en dicho entorno puede tener efectos fructíferos en la investigación (Kuhn, 1977, pp. 335-338). Pero lo cierto es que más allá de esta breve alusión a las condiciones del “entorno externo”, la consideración de “lo social” por parte de Kuhn no parece exceder a la comunidad científica misma 5. Si esta interpretación es correcta, en comparación, el espacio social del ME es más amplio. Si desde el constructivismo se busca cruzar estos muros es porque se sostiene que los grandes cambios científicos se deben buscar en las nuevas preguntas que se posibilitan con un cambio ideológico en la sociedad (Piaget & García, 1982, p. 236). Consecuentemente, los compromisos epistémicos considerados por el constructivismo provienen de un contexto social mucho más amplio que el de la propia comunidad científica. De hecho, se puede criticar que el ME queda caracterizado por una cierta indefinición en sus límites, como en los conceptos de “cultura” y “civilización”, como el mismo García ha reconocido (García, 2000, p. 157).
En síntesis, si bien hay varias similitudes entre los desarrollos de Kuhn y los del constructivismo piagetiano, tales como sostener que la forma en que los científicos observan al mundo depende en gran medida de las teorías que han aceptado, o que el análisis filosófico de la ciencia debe incluir las dinámicas epistémicas y sociales de las comunidades científicas, las consideraciones de ambos programas no se corresponden en sentido estricto, en tanto el ME considera un entramado social más amplio en el que se integran las elaboraciones científicas. Este entramado social incluye concepciones del mundo, visiones religiosas, aspectos normativos y morales, valores éticos y políticos, expresiones de los conflictos y relaciones sociales, que condicionan la elaboración científica. En este sentido, la noción podría considerarse en sí misma un intento de romper con la dicotomía internalismo / externalismo que ha marcado la reflexión de la filosofía de las ciencias desde antes y después de Kuhn 6.
No obstante, creemos que lo dicho hasta aquí no justifica la crítica de Piaget y García que identifica a la epistemología de Kuhn con una “sociología del conocimiento”, la cual como mínimo, menosprecia su enorme contribución a la discusión de problemas centrales en este campo, tales como el rol de la comunidad y de los valores (mayormente epistémicos) en el cambio teórico, la relevancia de la historia de la ciencia para su filosofía, la relación entre observación y teoría, entre otros. De hecho, dada la cercanía de estos temas, y de los recorridos que se abren en ambos programas, difícilmente se pueda sostener que en Kuhn no hay una problemática epistemológica.
El marco epistémico en la perspectiva constructivista revisada
La noción de ME adquiere una nueva formulación en el marco de la reelaboración de Rolando García por la que se propone entender las transformaciones del conocimiento con una visión de “sistema complejo” (García, 2000). Dicha reformulación parte de revisar el amplio abanico de actividades cognitivas exploradas y conceptualizadas por la epistemología genética, ahora enfocadas desde la perspectiva de las relaciones entre 3 subsistemas: el biológico, el cognitivo y el social. Cada subsistema se corresponde con un nivel de organización semi-autónomo, regido por su actividad intrínseca y relativa a su propio dominio material, con transformaciones en sus elementos y estados internos, pero indisociables de las “condiciones de contorno” que le presentan los otros subsistemas. El modelo de evolución de los sistemas complejos es por reorganizaciones en estados sucesivos, en línea con los desarrollos de estructuras disipativas de Ilya Prigogine, una vinculación que el mismo Piaget ya había explorado para su teoría de la equilibración (Inhelder, García & Voneche, 1981).
Читать дальше