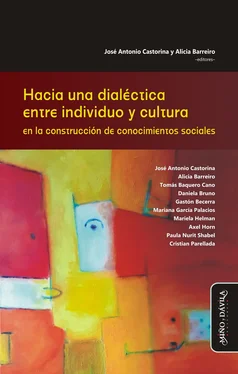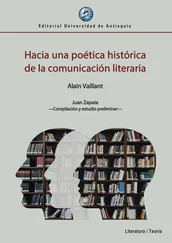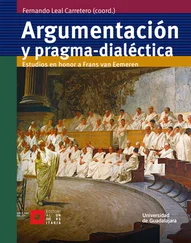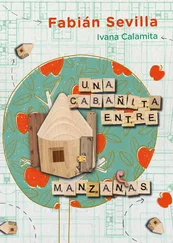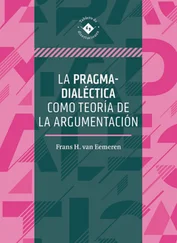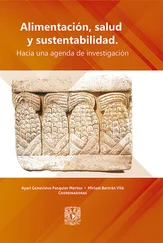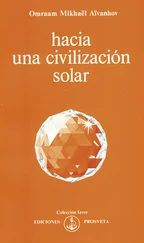Finalmente, a modo de cierre, iniciamos una breve discusión acerca de la actualidad de la tesis del ME en el programa constructivista aquí reseñado, señalando algunos desafíos que se abrieron en los últimos años y que merecen su exploración.
El marco epistémico en una caracterización comparada
La noción de ME aparece en la obra Psicogénesis e historia de la ciencia (Piaget & García, 1982), cuyo objetivo consistió en explorar si los mecanismos de pasaje de un cierto nivel de desarrollo científico a uno más avanzado –con el foco puesto en la historia de las ciencias físicas y matemáticas– eran análogos a los registrados en las indagaciones psicogenéticas. En este dominio de problemas, el “predominio de la influencia del medio social en el proceso cognoscitivo” se vuelve una temática inevitable, y tiene su tratamiento en un capítulo titulado “Ciencia, Psicogénesis e Ideología”, en el que se introduce la noción que nos interesa junto a la hipótesis que afirma que las “revoluciones científicas”, como la de la mecánica del siglo XVIII, se deben a una reformulación de los problemas que eran objeto de estudio y de las preguntas que guían la indagación, antes que a un refinamiento técnico o metodológico. El ejemplo más claro que Piaget y García proponen es una comparación entre la ciencia china y la ciencia occidental:
Hemos visto que Aristóteles –y toda la mecánica desde él hasta Galileo– no sólo no llegó a formular el principio de inercia, sino que rechazó como absurda toda idea de movimiento permanente no ocasionado por la acción constante de una fuerza. Por el contrario, cinco siglos a.C. encontramos la siguiente afirmación de un pensador chino: “la cesación del movimiento se debe a una fuerza opuesta. Si no hay fuerza opuesta, el movimiento nunca se detendrá”. Debían pasar más de dos mil años antes que la ciencia occidental llegara a esta concepción. Más sorprendente aún es el hecho de que el enunciado arriba citado no fuera considerado como un descubrimiento, sino como un hecho natural y evidente. (…) La concepción aristotélica del mundo era completamente estática. (…) Para los chinos el mundo estaba en constante devenir. (…) Dos concepciones del mundo (Weltanschauungen) diferentes conducen a explicaciones físicas diferentes. La diferencia entre un sistema explicativo y otro no era metodológica ni de concepción de la ciencia. Era una diferencia ideológica que se traduce por un marco epistémico diferente. (Piaget & García, 1982, pp. 232-233).
De aquí se infiere que la forma de operar de un ME, en la práctica científica, se vincula con el recorte que se hace de la realidad, de modo que algunos fenómenos se problematizan y se vuelven “objeto de pregunta”, mientras que sobre otros operaría una suerte de “obstáculo epistemológico” –en el sentido de Gastón Bachelard–, que los mantiene en el terreno de lo obvio o de lo absurdo, impidiendo su problematización. Esta distinción, de raigambre social e ideológica, luego se presenta como un juicio acerca de la “cientificidad” de un problema y un enfoque.
La mecánica de Newton tardó más de treinta años en ser aceptada en Francia. No se le objetaba ningún error de cálculo, ni se aducía ningún resultado experimental que contradijera sus afirmaciones. Simplemente no se la aceptaba como “física”, por cuanto no daba explicaciones físicas de los fenómenos. Era el concepto mismo de explicación física lo que estaba en tela de juicio. (…) Algunas décadas después, las “explicaciones” a la Newton no sólo eran universalmente aceptadas, sino que pasaron a ser el modelo mismo de la explicación científica. (Piaget & García, 1982, p. 231).
Una formulación más clara será dada años más tarde por García en El conocimiento en construcción, al definirlo como “un sistema de pensamiento, rara vez explicitado, que permea las concepciones de la época en una cultura dada y condiciona el tipo de teorizaciones que van surgiendo en diversos campos del conocimiento” (García, 2000, p. 157). Este sistema de pensamiento refiere a una cosmovisión del mundo –una concepción o visión de la naturaleza y de la sociedad–, de carácter muy general, y que forma parte del sustento ideológico de una época particular 1.
Ya en sus primeras menciones, al estar vinculada con las revoluciones científicas, el ME se introduce en tensión con la noción de “paradigma” propuesta por Thomas S. Kuhn 2, 3. Esta referencia es significativa ya que ubica la discusión del constructivismo con una tradición en la filosofía de la ciencia que, lejos de tener como su unidad de análisis a las teorías entendidas como entidades lingüísticas y formales, pone el foco en las dinámicas epistémicas y sociales en las comunidades científicas que las originan.
Antes de avanzar es necesario precisar el sentido de la noción de paradigma, ya que, como el mismo Kuhn reconoce en su Postcript de 1969, en la primera edición de La estructura de las revoluciones científicas conviven dos grandes usos: en un sentido amplio, los paradigmas refieren a la constelación de creencias, valores, técnicas, y compromisos que comparten los miembros de una comunidad científica; en un sentido más restringido, denota un elemento particular de tal constelación, específicamente, las soluciones concretas a problemas [puzzle-solutions] que, empleadas como modelos o ejemplos, pueden remplazar reglas explícitas para la aplicación de la teoría (Kuhn, 1970, p. 175). Kuhn mismo denomina al sentido más amplio como “sociológico”, y señala que esconde una cierta circularidad en tanto “un paradigma es lo que los miembros de una comunidad comparten, y a la vez, una comunidad científica que consiste de hombres que comparten un paradigma” (Kuhn, 1970, p. 175). Dejando de lado la identificación del paradigma con el conjunto de científicos que los utilizan y que los definen, Kuhn prefiere referirse a una “matriz disciplinaria” con distintos tipos de compromisos compartidos dicho grupo (Kuhn, 1970, pp. 182-187). Estos compromisos incluyen: generalizaciones simbólicas –expresiones abstractas, formales o formalizables, que introducen leyes generales y permiten definiciones–, componentes metafísicos –modelos ontológicos y heurísticos, metáforas y analogías permisibles para pensar los problemas que comprometen al grupo–, y ejemplares paradigmáticos –soluciones concretas (históricas) a los puzzles, adoptadas por consenso comunitario–. La presuposición de que ciertos problemas específicos pueden tener una solución adecuada en concordancia con los logros precedentes (ejemplares) es constituyente de los paradigmas, y en tanto indican “cómo se debe hacer el trabajo”, son la principal fuente de identificación en este enfoque resolutorio. Así, los ejemplares constituyen el núcleo del sentido (restringido) de paradigma.
Como mencionamos, cuando Piaget y García introducen el concepto de ME, lo hacen discutiendo revoluciones científicas y con referencias explícitas a la noción de “paradigma” de Kuhn. Esta vinculación introduce dos críticas: por un lado, Piaget y García afirman que la noción de ME es más amplia que la de paradigma; por el otro, sugieren que la noción de paradigma no se corresponde con los objetivos de una epistemología propiamente dicha, sino que, a lo sumo, persigue los objetivos de una sociología del conocimiento. En palabras de los autores:
Kuhn desarrolló una teoría de las revoluciones científicas según la cual cada época aparecía caracterizada por lo que él llama un “paradigma”, es decir una concepción particular que establece cuál es el tipo ideal de científico, de modelo a seguir en la investigación científica. Los criterios por los cuales una investigación es considerada como científicamente aceptable, los criterios que determinan las líneas de investigación quedan, según Kuhn, determinados en ese lugar y momento histórico. Nosotros estamos básicamente de acuerdo con Kuhn y desde cierto punto de vista nuestro concepto de “marco epistémico” engloba el paradigma kuhniano. Sin embargo, el concepto introducido por Kuhn está más ligado a la sociología del conocimiento que a la epistemología misma, a la cual pertenece nuestro concepto de marco epistémico. (Piaget & García, 1982, p. 229).
Читать дальше