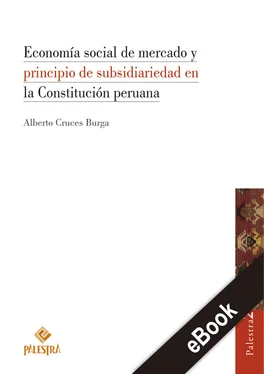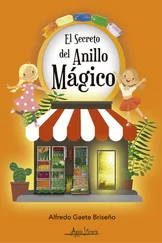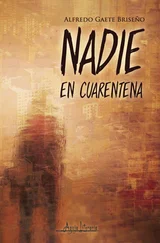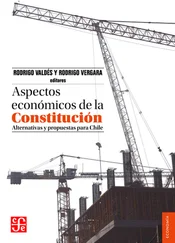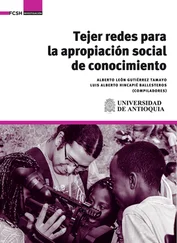El Derecho Constitucional Económico es, finalmente, un campo en el que considero hay mucho espacio para hacer aportes significativos. No fueron pocas las veces que durante la investigación me detuve atormentado por nuevas dudas que surgían y que, pensaba, me impedirían seguir. Gracias a la guía de mi asesor de tesis no perdí el camino, pero no pude dejar de anotar una serie de tópicos en los que no encontré respuesta y que pueden ser materia de investigaciones posteriores.
De todos ellos el más apasionante el problema de la estructura del principio de subsidiariedad, que ha sido esbozado hacia el final de este libro. Pero así también he dejado como pendientes algunos temas como la vinculación entre la libertad de empresa y el principio de subsidiariedad; los límites a una posible expansión de factores habilitantes para la aplicación del principio; la vinculación entre principio de proporcionalidad y principio de subsidiariedad, entre muchos otros.
El esfuerzo consciente por desarrollar un constitucionalismo contemporáneo no es gratuito. Ha sido un objetivo que aumento el “tiempo de cocción” de este libro. Para alguien que estudió el pregrado en los dos miles, no ha sido fácil transitar de lo que se enseñaba hace 15 años en las universidades, un derecho constitucional excesivamente tributario de los “clásicos” que no abordaron con suficiencia el tema que nos ocupa.
Así como en cinco años el cambio constitucional apareció en la agenda, desde hace unos años atrás el Derecho Constitucional viene cambiando. A inicios del milenio se dedicaba principalmente al estudio de la protección de los derechos fundamentales y al derecho procesal constitucional. Recuerdo vivamente cómo los temas que discutíamos tenían que ver con la justicia militar-policial, el fracaso del proceso descentralista de Toledo o la tipología del hábeas corpus para defensa de la libertad personal y derechos conexos. La reflexión sobre la parte orgánica de la Constitución concluía afirmando que vivíamos en un presidencialismo desatado sin contrapeso posible por parte del Congreso y una defensa de los derechos fundamentales que empezaba a leerse de cara a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Hoy el Derecho Constitucional interactúa más con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y con la Argumentación Jurídica, solo por mencionar dos ramas que han influido radicalmente en los últimos años. Tanto a nivel teórico, donde es imposible ya avanzar en un debate sin reconocernos post-positivistas o neoconstitucionalistas, como a nivel práctico, donde el control de convencionalidad es una consideración innegable para cada actuación que analizamos a la luz de derechos fundamentales.
Muy poco de esta evolución, lamentablemente, se ha trasladado al Derecho Constitucional Económico. En mi formación básica, más allá de las clases con algunos profesores, muchos de ellos más ligados al Derecho Administrativo que al Constitucional, las reflexiones sobre la Constitución Económica no salían de la influencia del profesor Baldo Kresalja que, tanto en sus trabajos en solitario como junto al profesor César Ochoa, han sido referentes para todo aquel que asomara a esta rama.
El propósito de este libro se enmarca, por tanto, en un compromiso por profundizar en esta área del derecho. La elaboración de la tesis, así como la breve experiencia que tuve dictando el curso de Derecho Constitucional Económico en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos han renovado mi convicción de que no solo se trata de una materia interesante, sino que se necesitan más investigaciones. Necesitamos más respuestas.
***
Quisiera extender algunos agradecimientos a quienes directa o indirectamente hicieron posible esta investigación.
En primer lugar, a mi familia. A mis padres Abelardo y Cecilia, y a mi hermana Claudia. A ellos debo la educación y las lecciones más valiosas. No puedo dejar de ver mi posición de privilegio al poder haber dedicado largo tiempo a una tesis. Ello hubiera sido imposible sin todo lo que ellos me han dado y siguen dando.
Este libro no hubiera sido posible sin los comentarios de muchos colegas que debatieron conmigo algunas de las ideas que aquí presento. En primer lugar, el magistrado Eloy Espinosa-Saldaña, maestro y amigo a quien le debo el empuje inicial para profundizar en el Derecho Constitucional Económico. Asimismo, Juan Manuel Sosa, Elena Alvites, Liliana Muguerza, Victor Otoya, Fabiana Orihuela, Sandra Miranda, Carlos Reyes, quienes fueron esenciales, en uno u otro momento, para el proceso de investigación jurídica que da lugar a este texto.
De igual manera a mi implacable asesor de tesis Juan Carlos Díaz Colchado, y a los miembros del jurado Jorge León y Francisco Eguiguren. Todos ellos con sus comentarios y críticas hicieron que este fuera un mejor trabajo. Agradezco especialmente al profesor Eguiguren por haber elaborado un prólogo que demuestra una vez más que la discrepancia es el corazón de la academia.
Finalmente, a mis alumnos del curso de Derecho Constitucional Económico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ellos tal vez no lo sabían, pero sus preguntas fueron el aliciente más importante para avanzar con esta investigación.
Introducción
El principio de subsidiariedad lleva más de veinte años incorporado en nuestra Constitución y, sin embargo, son pocas las certezas que tenemos sobre su estructura, aplicación y desarrollo en el Derecho Constitucional peruano. Pareciera que un principio estrechamente relacionado a configurar el rol del Estado en la actividad económica merecería mayor atención del Derecho Constitucional, y, sin embargo, son pocos los autores que le han dedicado un estudio profundo a los problemas que se pueden desprender de la subsidiariedad.
El propósito de esta investigación es tratar uno de los primeros problemas que se pueden desprender del gran tópico que constituye el principio de subsidiariedad: la definición de su ámbito de aplicación. En el marco de la Constitución de 1993, este problema se puede plantear de forma sucinta: se trata de definir si en un régimen de economía social de mercado cabe restringirse la aplicación del principio de subsidiariedad a la actividad empresarial del Estado o si este principio tiene un ámbito de aplicación más amplio.
Esta preocupación se convierte en materia de interpretación constitucional y no de mera conveniencia política o económica en la medida que el artículo 60 de la Constitución hace mención expresa al principio solamente en referencia a la actividad empresarial del Estado. A pesar de ello, el principio de subsidiariedad, así nombrado, aparece de forma esporádica en reglamentos, sentencias e incluso algunas fuentes de la doctrina, aplicado a espacios más allá de la actividad empresarial. La justificación constitucional para ello, si es que existe, ha sido más bien esquiva y de poco interés en el constitucionalismo peruano.
Un elemento que podría ser central para abordar el problema sería el del régimen de economía social de mercado, en cuyo marco, se desarrollaría el principio de subsidiariedad y que tampoco ha tenido demasiada reflexión en cuanto a lo que implica para la interpretación constitucional contar con un régimen económico en la Constitución.
La relevancia jurídica del tema propuesto se verifica también en la falta de precisión de la doctrina y la jurisprudencia para atender al problema del ámbito de aplicación del principio de subsidiariedad. Esto no se ha planteado de forma expresa, sino que verificaremos que es a propósito de la forma en que se interpreta el principio, que se puede desprender lo que cada autor concibe como el ámbito de aplicación del mismo y no como consecuencia de una reflexión especial en torno a este punto.
Читать дальше