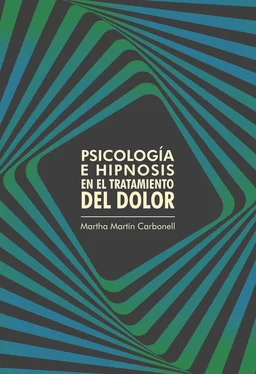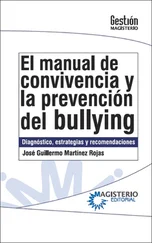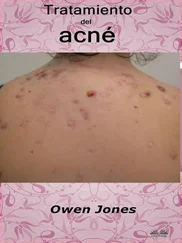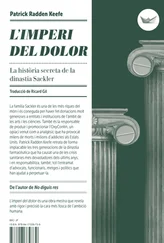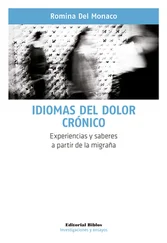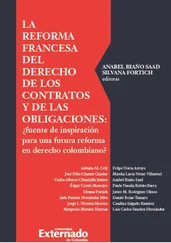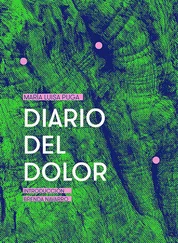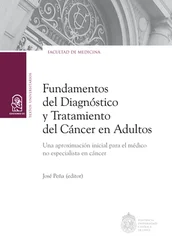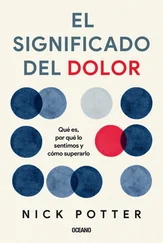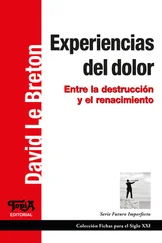6. La atención psicológica al dolor en diversos contextos clínicos
Psychological pain care in various clinical contexts
Parte 3. Aplicación de las técnicas hipnóticas para el tratamiento del dolor
Part 3. Application of Hypnotic Techniques to the Treatment of Pain
7. Cuestiones generales en el uso de la hipnosis
General issues in using hypnosis
8. Técnicas hipnóticas
Hypnotic techniques
9. La hipnosis en la atención psicológica al dolor en niños
Hypnosis in psychological pain care of children
10. Hipnosis para el dolor en ancianos
Hypnosis for pain in the elderly
11. Ejemplos prácticos
Practical examples
Bibliografía general
Índice analítico
Parte 1. Fundamentos del uso de la hipnosis en el tratamiento del dolor
Part 1. Fundamentals of the Use of Hypnosis in the Treatment of Pain
1. Aspectos históricos del uso de la analgesia hipnótica
Historical features of the use of hypnotic analgesia
Resulta sorprendente cómo, a pesar de que desde los inicios de la humanidad se han utilizado exitosamente influencias psicológicas para el control del dolor, hoy en día el uso de la hipnosis con fines analgésicos todavía se discute y hasta niega, tanto por especialistas, como por legos, e incluso es una noticia curiosa en los periódicos. No es el objetivo de este capítulo abordar la historia de la hipnosis –sobre la cual el lector interesado podrá encontrar abundantes análisis y referencias en los numerosos textos que existen sobre este tema–. Sin embargo, considero importante resaltar momentos axiales de la historia del uso de la hipnosis en la analgesia, ya que nos ayudan a comprender el porqué del escepticismo y la desinformación que existe al respecto en la actualidad. De hecho, buena parte de la producción científica contemporánea y pasada está marcada por la necesidad de “desmitificar” la hipnosis (Vallejo, 2015).
Uno de los factores que explican esta situación es que la propia hipnosis resulta un asunto polémico, aunque –paradójicamente– sea uno de los que más interés despierta entre los profesionales de la salud y la propia población. Mitos y prejuicios a lo largo de los años han permeado este estado mental, dotándolo de atributos de esoterismo, magia, peligrosidad, etc.
El hecho de que la hipnosis (o los trucos de teatro denominados como hipnosis) se utilice como espectáculo, ha contribuido y contribuye a incrementar especialmente estos prejuicios en el contexto latinoamericano (Vallejo, 2015).
Por otra parte, como plantea Mangieri (2014, p. 102), “la performatividad de los gabinetes espiritistas tiene una conexión semiótica indudable con el discurso de la ciencia experimental (sobre todo la psicología, la física y la química de la época)”; en efecto, desde el discurso de magos y espiritistas se usa con frecuencia el término hipnosis (Vallejo, 2015). Es más, el mito del zombi, según Carcavilla-Puey, nace como “símbolo arquetípico de cierto estado psíquico morboso derivado de nuestra relación con lo inconsciente” (2013, p. 13), cuyos orígenes se remontan al tratamiento literario y cinematográfico del “lado oscuro del magnetismo animal y la hipnosis”, y hace referencia a la actuación perversa de personas con poderes naturales (el hipnotizador o “magnetizador”), o sobrenaturales (el mago).
Entre los propios profesionales de la salud pueden existir temores a practicar la hipnosis, ya sea porque compartan los prejuicios anteriormente mencionados, o bien porque tengan otros. Ejemplos de estos prejuicios son: creer que la hipnosis es intrínsecamente peligrosa, que se necesitan dotes especiales para practicarla, requiere mucho tiempo o es privativa de determinadas profesiones o especialidades (la psicología o la psiquiatría, por regla general).
Hull (1930/1931) lo planteó en un artículo pionero:
Debería recordarse que Mesmer fue contemporáneo de B. Franklin. Durante el período de un siglo y medio desde que Franklin hizo su experimento (1752), la electricidad se ha desarrollado como una de las ciencias exactas y cuantitativas que existen. Después de aproximadamente el mismo período (Mesmer propuso su teoría del magnetismo animal en 1775) encontramos que el hipnotismo en mayor parte se ha quedado en manos de charlatanes y monjes místicos. (p. 201)
Especialmente la analgesia hipnótica, como plantean Chaves y Dworkin (1997), es uno de los tópicos que resulta más dramático y misterioso. Es también uno de los argumentos que se esgrimen para fundamentar la visión de la hipnosis como un estado de consciencia especial, asociado a mitos como el del “poder del hipnotizador”, el de la “pérdida de la voluntad y el control de la persona hipnotizada”, así como los dos peligros que más se le atribuyen: el temor a quedarse “enganchado” y no poder salir de ese estado, y el temor a que la hipnosis pueda provocar algún tipo de trastorno psíquico, alteración emocional o activación de patologías “latentes”.
Por otra parte, la mayoría de los autores, al abordar el tema del desarrollo histórico de la hipnosis, establecen su origen en los albores de la historia y lo asocian a prácticas de tipo mágico-religioso que tenían algún tipo de consecuencia terapéutica. En muchos textos sobre hipnosis se encuentran referencias que atribuyen a los asirios y babilonios (5000 años a. C.) el uso de métodos hipnóticos en sus prácticas terapéuticas. También se mencionan a las culturas hebrea, hindú, china y japonesa, como herederas de prácticas que combinan la relajación, la concentración, la quietud, sonidos rítmicos y palabras para lograr reacciones sanadoras en el cuerpo y la mente (Martínez-Perigod y Grenet, 1985; González-Ordi, 2015).
Se han conceptualizado como métodos primitivos de inducción hipnótica el uso del canto rítmico, la música, el baile, palmadas monótonas, toques de tambor, etc. Se asume que generalmente tienen como finalidad favorecer los estados místicos y el éxtasis religioso (González-Ordi, 2015). Muchas de esas prácticas mágico-religiosas se mantienen en la actualidad –lo que sin duda ha contribuido a la mistificación de la hipnosis–, y están particularmente vigentes en la cultura latinoamericana. Otros autores rechazan de plano cualquier comparación de la hipnosis con tales rituales (Spanos y Chaves, 1991), en la medida en que estos reflejan pautas culturales y funciones ceremoniales con objetivos muy diferentes a las de la hipnosis actual. Es más, nótese que el término trance, que se usa como sinónimo de estado hipnótico, también se utiliza para referir el estado de éxtasis místico descrito en múltiples textos religiosos.
Sin embargo, un momento importante para intentar una explicación científica de la hipnosis suele situarse en Viena, con la publicación de los trabajos de Franz Anton Mesmer (1734-1815), quien en 1779 expuso los resultados de sus investigaciones en Memoria sobre el descubrimiento del magnetismo animal. Según esta obra, existe un fluido sutil en el universo que actúa como un medio de unión entre los hombres, así como entre estos y la tierra, y entre la tierra y los demás cuerpos celestiales. La enfermedad se originaría por una desigual distribución del fluido en el cuerpo humano y la recuperación se obtendría al restaurar el equilibrio. Mediante técnicas especiales, ese fluido podría ser canalizado, almacenado y trasmitido a otras personas, con el objeto de provocar “crisis” y curar las enfermedades por medio de “pases de manos magnéticos o energéticos”. Mesmer sostenía que el magnetismo obedecía a leyes similares a las de la electricidad, y, por esa razón, pensaba que tal fluido poseía polos, corrientes, descargas, conductores, aisladores y acumuladores, e ideó la “cubeta (baquet) magnética”, a fin de concentrar el fluido y aplicarlo en grupos de enfermos. El médico alemán utilizó sus técnicas para el tratamiento del dolor, entre otros trastornos (Chaves y Dworkin, 1997).
Читать дальше