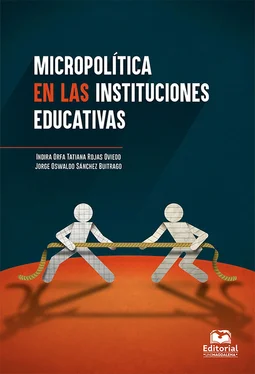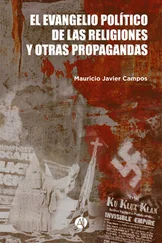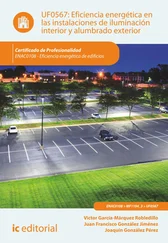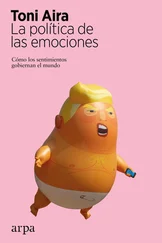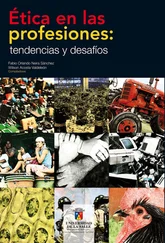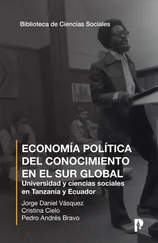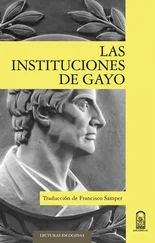Ball (1989) y otros autores, entre ellos Bacharach (1988), Blase (2002) y Santos Guerra (2000), proponen que el análisis de la organización escolar se haga teniendo en cuenta “la determinación de la política […] como ideas que articulan las opiniones y perspectivas de los profesores y contribuyen al desarrollo de una nueva teoría coherente para describir y explicar las escuelas como organizaciones” (p. 21). Es decir, se critican los enfoques teóricos clásicos para el estudio de las organizaciones. Al respecto, Ball (1989) dice que:
El futuro del análisis organizativo de las escuelas está en el ámbito de lo que no sabemos sobre las escuelas, en particular en la comprensión de la micropolítica de la vida escolar, lo que Hoy le llama ‘el lado oscuro de la vida organizativa’ (p. 25).
Ball (1989) plantea una teoría de la organización escolar distinta a aquella que es posible entender desde la perspectiva de la ciencia de la organización, de enfoque explícito o implícito, en la que se enfatiza en “autoridad, coherencia de metas, neutralidad ideológica, consenso, motivación, toma de decisiones y consentimiento”; conceptos a los que opone el de “poder, diversidad de metas, disputa ideológica, conflicto, intereses, actividad política, control” (p. 25), conceptos claves de la perspectiva micropolítica de enfoque explícito. Entonces, la propuesta de Ball (1987) se dirige a ver de otra manera la institución escolar, al reconocer que “gran parte de los trabajos analíticos sobre la organización escolar se basan en la suposición de que es posible adecuar las escuelas, más o menos sin problemas, a un esquema conceptual derivado de estudios de fábricas o burocracias formales” (p. 7).
Santos (2000) dice que la micropolítica escolar es una corriente explicativa de la organización escolar y resume así los conceptos claves de la visión micropolítica sobre la organización escolar: “El poder es un elemento esencial en las organizaciones, existen metas diversas en estas; la organización no funciona en forma aséptica, sino que está cargada de ideología” (p. 185). En las organizaciones son comunes los conflictos, dice el autor.
Es tal la relevancia que se le da a la micropolítica, principalmente en los países anglosajones, que Blase (2002) habla de
omnipresencia de la micropolítica en la vida escolar […]. La política no es solamente un aspecto fundamental de la vida de los centros; es también un aspecto fundamental para el cambio […]. Los esfuerzos actuales por democratizar los centros son únicos en su propósito de cambiar la estructura de gobierno formal en ellos (p. 10).
Lo dicho por Blase (2002) resulta aplicable para Colombia y otros países latinoamericanos y se refuerza en estas palabras: “Estudios políticos y no políticos señalan la importancia de los factores micropolíticos para el cambio educativo al demostrar cómo dichos factores obstaculizan la restructuración y, con frecuencia, contribuyen al fracaso de los esfuerzos innovadores” (p. 8).
Se puede partir de la micropolítica cuando se pretende conocer el mundo escolar, porque la actividad política de los directivos y los docentes es evidente. Es común la intromisión de agentes políticos externos a la escuela en las decisiones que se toman al interior de estas. Es fácil encontrar en las instituciones escolares bandos o coaliciones que se oponen o que apoyan los mandatos del rector y otros directivos, o aquellos que, basados en posiciones ideológicas y políticas, se oponen a las normas, programas y proyectos gubernamentales, porque son de concepción neoliberal o concebidos desde otras orillas ideológicas, por ejemplo, la experiencia y la mirada permanentes sobre las organizaciones escolares nos dicen que la política permea las actuaciones de las personas en el ámbito escolar, que ella está en todas partes y situaciones, así se quiera ocultar su incidencia.
Estos puntos de vista expuestos hasta ahora sobre la organización escolar no son distintos en el medio colombiano, donde se acostumbra a verla como un ente racional que se guía por lo prescrito en los planes y programas que se formulan cada año en reuniones de comienzo de labores. Se tiene la ilusión general de que, al definir objetivos y metas en planes, programas y manuales de funciones, todo se ejecutará fielmente. De ahí que en Colombia las normas obligan a formular y ejecutar por lo menos seis planes, entre ellos el Proyecto Educativo Institucional (PEI), los planes anuales, los planes de mejoramiento institucional, los planes de estudio, entre otros.
El sistema de planificación que se desarrolla en las instituciones escolares ocupa buena parte del tiempo de los directivos. La planificación generalmente se queda en la fase de diseño, en documentos que se elaboran para cumplir con las normas pero que, en realidad, no siempre se ejecutan. Bustamante, citado por Calvo (1995), dice sobre los PEI, en cuanto herramienta de planificación de obligatoria ejecución, que:
Los proyectos educativos institucionales se mueven entre la dicotomía del mandato legal y la posibilidad de ser una herramienta que legitime algunos de los derechos consagrados en la Constitución del 91, en especial los relacionados con la participación, la democracia, la autonomía y la autogestión (s.p.).
Por su parte, Cubides, citado por Calvo (1995), dice al respecto que:
La elaboración del PEI produce un sentimiento contradictorio entre los docentes. Por una parte, la responsabilidad y la complejidad de las decisiones y, por otra, la posibilidad de decidir sobre el propio trabajo, tanto en el ámbito organizativo como en el de los contenidos de la enseñanza (p. 26).
Se acepta entonces que los proyectos educativos institucionales son herramientas de planificación de obligatorio cumplimiento en Colombia, según las normas, pero que en el proceso de ejecución y de evaluación de los mismos, al igual que como ocurre con otras herramientas de planificación escolar, se generan reacciones de rechazo o molestia cuando caen en el diligenciamiento de formatos o actividades mecánicas de carácter técnico; situaciones que terminan por alterar el clima social escolar y el clima social laboral.
Ocurre que en las organizaciones escolares colombianas predominan modelos teóricos y prácticas de gestión que están relacionadas con enfoques clásicos o tradicionales, de enfoque burocrático, principalmente. Es común encontrar rectores apegados a las normas, a los manuales de funciones, al respeto de las jerarquías piramidales que se dibujan en los organigramas. Del discurso legal y teórico estatal se deduce el privilegio por enfoques prescriptivos de gestión. Se enfatiza en el diseño de instrumentos y herramientas de planificación, y en modelos de gestión de la calidad más apropiados para empresas de producción de bienes y servicios de una naturaleza distinta de la educativa.
Varias investigaciones se han ocupado del rol del rector en las instituciones educativas y una de ellas es la realizada bajo la orientación de Miñana (1999), de la Universidad Nacional de Colombia. Con la participación de rectores de instituciones educativas oficiales en su calidad de coinvestigadores, describe e interpreta información sobre el rector como líder pedagógico, como organizador del servicio educativo, como administrador financiero y como líder comunitario.
Con relación a rutinas burocráticas que ejerce el rector, Miñana (1999) dice:
La excesiva normatividad y control burocrático, es decir, el diligenciamiento de formatos, encuestas, formularios, informes ante distintas dependencias sobre el mismo asunto sin ninguna retroalimentación, asistencia a reuniones para conocer las fechas en las que se deben “entregar las tareas”, se han convertido en actividades de primer orden (p. 42).
Y agrega al respecto: “Lo normativo no aparece aquí como lo opuesto a lo cotidiano; por el contrario, está siempre presente en la vida del directivo, en sus prácticas, en la estructura y en los procesos institucionales” (p. 51).
Читать дальше