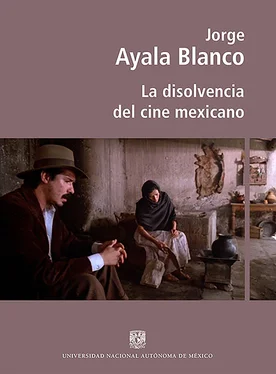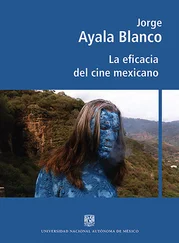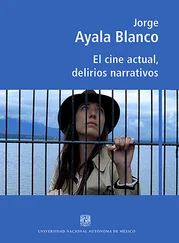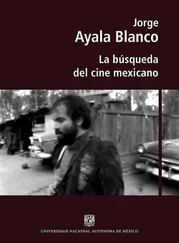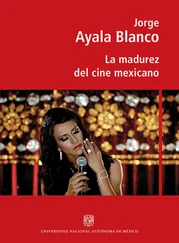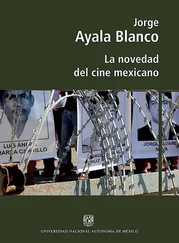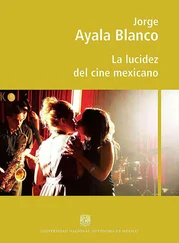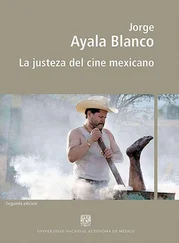Si Lindoro logra ablandar con serenatas a la más ingenuota de las rústicas (“Pero alevántate y oye mi triste canción / que te canta tu amante / que te canta tu dueño”), jamás obtendrá otra cosa que un par de castos besitos con sus mohínes de rancherito pudoroso bajo la ventana florecida (“A ver si hay modo”). Si Lindoro se logra robar un caballo pura sangre y el traje de charro con botonaduras de oro y plata que siempre ha soñado, en la charreada monumental de la modernizada casa grande los prejuicios de la seducida Micaila se impondrán a la hora de treparse a la grupa (“No, mi honor es primero”), ante la mirada de su padre Atenógenes (Amado Zumaya) al que agarraron cagando; y el héroe tendrá que salir huyendo como un bandido cualquiera, perseguido por hacendados y las fuerzas del orden. Si Lindoro por fin se carga a la fuerza a una pueblerina sustituta al parecer gozosa (Lizetta Romo), sólo conseguirá ser desgüevado a rodillazos por su romántica víctima en el momento de la violación entre unas imponentes ruinas virreinales. Si Lindoro entra a caballo al recinto de la mismísima Universidad de Guadalajara para secuestrar fogosamente a la desconocida jalisciense con gafas Hortensia (Lina Santos) y logra arrastrarla hasta su escondite campero, ella resultará ser una bella feminista mucho más lista que él que, con sólo quitarse alguna prenda, excitará a su captor hasta el delirio, lo hará tequilear hasta perder la vertical, cantar hasta la ternura detumescente, y lo dejará con un palmo de narices, pobre macho rendido por el sopor alcohólico, bajándole hasta sus caballos para huir tranquila. Si Lindoro viste una coquetona camisa de seda sobre el traje charro para conquistar chicas capitalinas en un reventón típico del corrupto df al que lo ha expuesto un júnior vandálico a lo Yoyo Durazo (Humberto Herrera), terminará bailando como sapo y levantando a una invitada resbalosa de nombre Espiridiona (Rosario Escobar), que es en realidad una ramera de Reforma contratada ex profeso, a la que intentará moralizar en una recámara cuando queden a solas y luego ayudará a escapar, cuando irrumpa la policía antinarcóticos, sacrificándose galantemente por ella.
El ranchero autoirrisorio acentúa hasta el paroxismo imbécil las prerrogativas del placer masoquista. Del machismo acomplejado al goce con el ridículo propio, sólo hay un paso: el paso que da Chente Fernández en El Macho, dentro de la total inconciencia e irresponsabilidad, con un empujoncito del actor-guionista Piporro y otro de la dirección coherente, pero plana hasta la desesperación, de Villaseñor Kuri. Demasiado naíf, demasiado sentimentalista, demasiado soñador, demasiado delincuente, el machismo acomplejado de Chente se lanza furioso en contra de sí mismo, le hace revertir todos sus raptos emotivos (y conatos de raptos amatorios) y restituye el moralismo salvaje de las cintas de rancheros devorados por la Maldita ciudad (I. Rodríguez, 1954) y las inmigraciones jodidistas de El Milusos (Rivera, 1981), sin uso, las que nunca debió haber querido revelar.
El ranchero irrisorio acaba por relativizar los ciclos de significado que pretendía cancelar. De hecho, en El Macho confluyen dos trayectorias individuales con cargas de sentido muy distintas que terminan engendrando al adefesio: la trayectoria del Piporro y la del ídolo Vicente.
La figura del padre macho es concesionaria de los impulsos. Mientras su hijo canta al pie de la ventana, distrae con elotes de regalo a los progenitores que custodian celosamente a la hija serenateada (“¿Cómo que ‘me permite pasar’ si ya está adentro?”) y siempre halla la manera de dictarle enjundiosas instrucciones a su vastago, sea durante una riña a puñetazos o en el transcurso de un cachondeo. El Piporro está acatando los señalamientos de su propio libreto, ingenioso en teoría, y retornando limpiamente a sus orígenes radiofónicos, al resucitar al legendario padrino mentor de aquel Pedro Infante de Ahí viene Martín Corona (Zacarías, 1951). También está asimilando con grotesca sorna ciertos retobos del mitológico padre represivo / permisivo Fernando Soler de La oveja negra (I. Rodríguez, 1949). Y está resumiendo, por último, cierta concepción atrabiliaria del arraigo a la norteña, ya observada en farsas tan personales como Los tales por cuales (G. Martínez Solares, 1964), basada en un guion suyo, y El pocho (1969), donde incursionaba como actor-director por única vez en su carrera.
La figura del hijo macho es sólo receptora, heredera y emuladora de los impulsos ajenos. Siempre se sitúa por debajo de las exigencias paternas y hasta de las suyas propias, aunque sin tener mínima conciencia de ello. El buen Chente está en trance de acometer el imposible reverdecimiento del personaje urbano de sus inicios: el acomplejado barriobajero sufridor de Tacos al carbón (A. Galindo, 1971), polígamo asediado por sus queridas con taquerías individuales, y El albañil (Estrada, 1974), quijotesco oficial de albañilería que usaba una tarjeta de crédito ajena para hacer operar a su novia lisiada antes de propulsarla al estrellato. Está mortificando al apasionado galán de a caballo que llegó a encarnar en su ciclo ranchero de acomplejado machismo jactancioso (de La ley del monte de Mariscal a El Arracadas de Mariscal, 1977). Está sublimando su improbable verba popular como acomplejado sustituto abismal de Pedro Infante en las Picardías mexicanas 1 y 2 (Salazar, 1977 / Villaseñor Kuri, 1980). Y está consumando, por último, una falsa culminación entre distanciada y descendente de la serie de desangeladas cintas regionalistas en que lo ha dirigido Villaseñor Kuri en los ochentas, donde ha sido indistintamente un bracero miserable vuelto cantor con tumores (Como México no hay dos, 1980), un pistolero vengador que acarrea catástrofes (Un hombre llamado El Diablo, 1981), un héroe de corrido con imprevisible socio zapatista (Juan Charrasqueado y Gabino Barreda, su verdadera historia, 1981), un mujeriego arrepentido que logra domar a su esposa feminista (Una pura y dos con sal, 1981), un pícaro encariñado con una de las queridas de su protector amigo hipócrita (El sinvergüenza, 1983), un charro unamuniano de rollazo acaudalado (Todo un hombre, 1983), un empecinado padre vengador más allá de la frontera norte (Matar o morir, 1984), un lúgubre personaje en triple papel copiado a Los tres huastecos (El diablo, el santo y el tonto, 1985) y el integrante más farolón de un trío de jugadores desinhibidos a la vieja escuela feriante de Los tres alegres compadres (Entre compadres te veas, 1986).
Desde la perspectiva de la supuesta burla deliberada, los personajes desarraigados se ven con mayor claridad. El Macho estaba concebida como una película sobre machos para acabar con todas las películas de machos y la propuesta requería de una especie de genio inventivo de la que el trinomio Villaseñor Kuri-Piporro-Chente no detenta ni una parcela. Más que servirse con la cuchara grande para autodestruirse, los estereotipos se indigestan con un furor casi demencial, al mórbido acecho de las huellas de su debilidad y no de sus rasgos de fortaleza negándose a morir.
El ranchero autoirrisorio invoca signos sacralizados, para que cualquier desvío se reciba como una profanación. Desde sus primeras imágenes, el film rezumaba ya el veneno de los signos que ha sistematizado y sacralizado nuestro cine regionalista más convencional: la inmóvil y ahistórica visión del paisaje que proclama un estado perene de holganza, el indiferenciado folclor mariachero que convoca a la fiesta perpetua, el clima de relajo desmadroso que convida al sainete eterno, la permisiva incitación paternal que seculariza el activismo familiarista más conservador, la sumisa obediencia filial que enciende la mecha de la fortuna, la maquillada desventaja social que se resuelve en la idealización del machismo acomplejado y el hambre frenética de hembras raptables que disculpa y autoriza cualquier arrebato violatorio.
Читать дальше