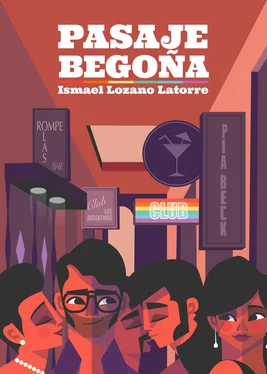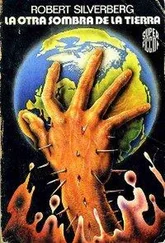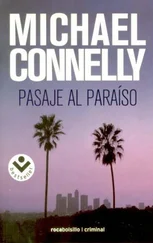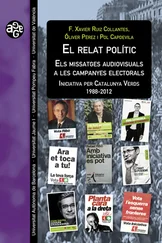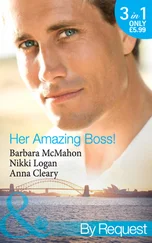—¿Es cierto? —insistió su amigo sin llegar a creérselo.
Antonio se encogió de hombros y asintió con la cabeza.
Diego se indignó.
—¿De verdad? —le preguntó con asombro—. ¡¿Te vas a casar con una mongólica?!
Antonio, ofendido, lo corrigió.
—Rosario no es mongólica.
Diego lo miró como si no lo conociera. Estaba junto a él, pero Antonio parecía otra persona.
—Dicen que no está bien —insistió.
El camarero, compungido, se acercó a su amigo y, por primera vez desde que había comenzado la conversación, sus miradas se encontraron y conectaron como hacía semanas que no hacían.
—Tiene un retraso —le informó Antonio—. Pero es leve.
Sus ojos hablando sin palabras. A veces no es necesario hablar. Los silencios pueden estar cargados de significado. Diego comprendió por su mirada que era un tema que prefería no tratar. Si Antonio le contaba qué estaba sucediendo, su amigo podía acabar también en el calabozo. Debía cuidarlo. Protegerlo. Mantenerlo al margen como había estado haciendo hasta ahora.
—¿Un retraso leve? —bromeó Diego para quitarle importancia—. Muy leve no debe de ser cuando no se ha dado cuenta de que su novio es maricón.
Maricón.
Sarasa.
Desviado.
El grupo de turistas que pasó por su lado torció la calle, pero la chica rubia, mareada, se puso a vomitar en la esquina.
Maricón.
Sarasa.
Desviado.
Había sido una broma, solo eso.
El comentario de Diego había sido un chiste para quitarle tensión a la situación, pero a ninguno de los dos le había hecho gracia.
NUEVE
ROSARIO Y ANTONIO
19 de marzo de 1970
-¿Te da miedo mi padre?
Rosario estaba sentada en una butaca de mimbre en el patio y jugaba con su abanico. El sol la iluminaba y su piel translucida resplandecía. Antonio la contemplaba nervioso mientras le daba la última calada al cigarro y lo tiraba por el sumidero.
—Un poco —confesó.
Mil macetas con geranios colgaban de la pared. Antonio las observaba mientras sus hojas eran acariciadas por el viento.
—Es normal… —lo justificó la chica—. A mamá y a mí también nos asusta.
Un monstruo. Un ogro.
Don Luis acababa de atravesar el pasillo. Su uniforme gris, su cara de pocos amigos y el revólver en la cintura. Al verlos en el patio, se había parado unos segundos para analizar lo que estaban haciendo y había levantado el brazo a modo de saludo. Antonio le había respondido, pero al hacerlo no había podido evitar que le temblara la mano y un escalofrío había recorrido su espina dorsal. Siempre le ocurría: cuando el coronel Gutiérrez hacía acto de presencia en la casa, las paredes se oscurecían y se sentía terriblemente vulnerable. Le tenía miedo, pavor; aquel hombre lo había doblegado y podía hacer con él lo que quisiera.
—Papá y mamá gritan mucho —prosiguió contándole Rosario—. Discuten por la casa, la comida, por mí… Y se escuchan golpes.
Golpes.
Golpes.
Sus ojos castaños, su piel transparente. A veces, Rosario parecía una niña asustada que había sufrido mucho. Su retina se teñía de tristeza y resbalaba por su piel. Ni siquiera su sonrisa era capaz de vencer la amargura. ¿Cuánto había padecido esa chica? ¿Cuántas monstruosidades le habría tocado ver?
—Mamá dice que es culpa suya. ¡Que es muy torpe! A veces se choca con las puertas, otra se escurre cuando está fregando el suelo… Siempre está llena de moratones… Un día, incluso, terminó en el hospital.
Silencio.
«A mamá y a mí también nos asusta».
La mano de Antonio cogiendo la de ella y acariciándola con sus dedos.
Ni siquiera su ingenuidad era capaz de creerse esas mentiras.
Rosario se mordió el labio inferior y una pequeña lágrima descendió por su mejilla.
—Le dijo al médico que se había caído por las escaleras, pero yo sé que no es verdad… Mi habitación está al lado. Si se hubiera caído, yo la habría oído.
Golpes.
Gritos.
Insultos.
Rosario tapándose la cabeza en la cama con la almohada para no escuchar.
Al chico no le sorprendía lo que ella le estaba contando. Más de una vez se había fijado en cómo cambiaba el rictus de Mercedes cuando su marido estaba cerca. Lo quería, lo respetaba, pero también le tenía miedo.
Los rayos del sol jugando con los azulejos. Los geranios observándolos mientras el abanico se caía al suelo. Antonio, enternecido, se acercó a ella. Había algo en Rosario que le atraía y repelía a la vez, le daba lástima y sentía la necesidad de protegerla.
—Tranquila —le susurró Antonio mientras sus brazos la rodeaban y ella, conmovida, comenzaba a llorar.
Pucheros. Mocos. Gimoteos.
Sus lágrimas caían y él las recogía con sus dedos para que no le mojaran el vestido.
Antonio la abrazó y ella se escondió en su pecho.
—Cuando estemos casados, ¿tú me vas a pegar? —le preguntó Rosario de pronto.
Antonio, sorprendido, se separó de ella y negó con la cabeza.
—¿Pero qué estupidez es esa? —le respondió contrariado—. ¡Claro que no te voy a pegar!
La joven, confundida, se encogió de hombros. Había estado pensando mucho en ello. Incluso había tenido pesadillas alguna noche soñando con sus palizas.
—Los hombres pegan a sus mujeres —insistió Rosario como si aquello fuera una verdad universal.
Antonio, dándose cuenta de que la joven no tenía más experiencia en la vida que la de su casa, se estremeció. No podía creer que pensara que la violencia de genero formaba parte del amor y del matrimonio. Rosario imaginaba que al casarse con él aceptaba su cariño, pero también sus golpes.
—No, te equivocas —la corrigió—. Los maridos que pegan a sus esposas no se pueden considerar hombres.
DIEZ
ROSARIO Y ANTONIO
21 de marzo de 1970
El momento álgido en los cuentos de hadas es cuando el príncipe azul une sus labios con los de la princesa y le da un beso de amor verdadero. Es un acontecimiento intenso, mágico, especial, los pájaros cantan al unísono, se escuchan violines y se rompen los hechizos y encantamientos. La princesa Caracol lo sabía y lo buscaba con esmero, porque pensaba que, cuando eso sucediera, dejaría de ser lenta y por una vez se sentiría una chica normal.
—Dame un beso.
Rosario cerró los ojos y puso morritos ilusionada, esperando que Antonio juntara su boca con la suya, pero no lo hizo. En vez de eso, se quedó mirando cómo la joven se esforzaba por acercarse e incluso sacaba la lengua, mientras él, cortésmente, se alejaba e intentaba minimizar los daños.
—¿Por qué no me has besado? —le preguntó Rosario molesta.
Antonio, avergonzado, se encogió de hombros y agachó la cabeza.
—¡Somos novios! —continuó la chica enfadada—. Se supone que los novios se tienen que besar.
El hombre, comprensivo, se acercó a ella y le regaló una caricia.
—Rosario, ya te he explicado que nosotros no somos novios de verdad —le contestó, y ella frunció el ceño disgustada.
Antonio se quedó en silencio observándola. Cuando se comportaba así, caprichosa y obstinada, veía a Rosario mucho más retraída de lo que era. A la chica le costaba entender las cosas; aunque se las repitiera mil veces se las preguntaba una y otra vez y, cuando no estaba de acuerdo con algo, se ponía tozuda, torcía el morro y se comportaba como una niña.
El segundero del reloj de pared avanzando lentamente.
—¡Pero nos vamos a casar! —insistió con los ojos vidriosos.
El olor del cocido que estaba preparando Mercedes llegando desde la cocina, en la mesa de la salita dos tazas humeantes de café y unas magdalenas. Rosario enfadada. Sus brazos cruzados bajo su pecho y su labio inferior caído, como si no pudiera soportar su peso.
Читать дальше