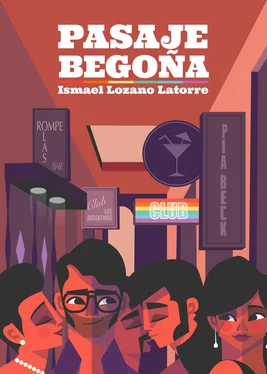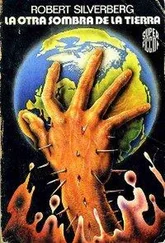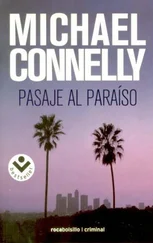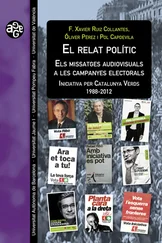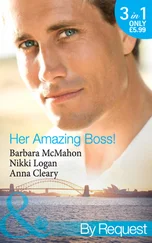Soledad.
Tristeza.
Apatía.
La princesa Caracol lloraba en su cama de coral hasta que un día maravilloso, a finales de febrero, un príncipe llegó a palacio para rescatarla y llamó a la puerta.
—Rosario, este es Antonio —le anunció su padre mientras ella bordaba.
La chica se estremeció y, al levantar la vista, tuvo claro que Antonio era su príncipe azul y era, incluso, para su sorpresa, mucho más guapo de lo que ella jamás se había imaginado. Sus plegarias por fin habían dado resultado. La princesa Caracol se puso tan nerviosa que, sin querer, se clavó la aguja en el dedo.
SEIS
ROSARIO Y ANTONIO
8 de marzo de 1970
-¿Te gusta el salmorejo?
La princesa Caracol se había puesto sus mejores galas para recibir al príncipe azul aquella tarde: llevaba un vestido violeta, un delantal de lunares y se había perfumado para la ocasión. Estaba feliz, contenta. La timidez que mostraba los primeros días había sido sustituida por la confianza. Antonio, poco a poco, había conseguido ganársela y esa última semana, sus visitas, más que un compromiso para ella, eran motivo de celebración.
—Sí, claro —le contestó.
Rosario, coqueta, empezó a reír como si Antonio hubiera dicho algo divertido.
—Yo sé hacer salmorejo —le contó con orgullo—. Si quieres, preparo uno para los dos.
Antonio siguió a la chica hacia la cocina, mientras Mercedes, bordando en la mecedora, no les quitaba los ojos de encima.
—Hacer salmorejo es muy fácil —le explicó Rosario, como si él no hubiera elaborado esa receta más de mil veces en el restaurante de sus padres—. Hacen falta tomates, aceite, un trozo de pan, un diente de ajo y sal. Lo más importante es que los tomates estén maduros.
Sonreía y su sonrisa le iluminaba la cara.
—Primero debemos lavar los tomates y cortarlos en trozos. Los echamos en un cuenco y añadimos el diente de ajo, el aceite de oliva y la sal. Lo trituramos todo con la batidora hasta que nos quede una salsa líquida.
Sus manos cogiendo el cuchillo y cortando pequeños dados mientras Antonio, sin hablar, no le quitaba la vista de encima. En la despensa, dos patas de jamón colgaban del techo, y en la encimera, una botella de vino se burlaba de él. El joven sacó el papel de fumar y empezó a liarse un cigarrillo. La batidora, estridente, haciendo ruido mientras los ojos de Rosario lo buscaban, perdiéndose en un suspiro.
—Ahora hay que pasar la salsa de tomate por un colador y quitar los trozos de piel y las pepitas —prosiguió la chica como si estuviera en un programa de cocina—. Yo le doy con una cuchara para que vaya más rápido e intentar que se quede en el colador la mínima sustancia posible.
Una calada al cigarro. Inhalar. Exhalar.
Aquella chica gordita, con cara de alelada, iba a convertirse en su esposa. ¡No había marcha atrás! Doña Mercedes le había contado esa tarde que el cura ya le había dado fecha: el domingo veintiséis de abril, a las doce de la mañana, en la parroquia de San Miguel Arcángel.
—Y, por último, cortamos el pan en trozos, lo añadimos a la salsa de tomate y volvemos a batir.
¿Hacía lo correcto? Aquello era injusto para él. ¡Pero también para ella! Antonio no estaba enamorado de Rosario, ni siquiera le tenía cariño. Cuando la miraba, su corazón se llenaba de pena y frustración.
—¡Ya está! —gritó la chica feliz, con salpicaduras de tomate en la cara y en el pelo—. Ahora lo metemos en la nevera y en un par de horas, cuando esté frío, nos lo podemos tomar.
Antonio, que deseaba marcharse lo antes posible porque aquellas visitas le suponían un tormento, frunció el ceño disgustado.
—No creo que pueda quedarme tanto tiempo —mintió—. Tengo que regresar al restaurante.
Rosario, que tenía buena memoria, negó con la cabeza.
—Pero hoy era tu día libre, ¿no? —le preguntó ofuscada.
Mirada al suelo.
La joven lo había descubierto y ahora se sentía mal y no sabía cómo salvar la situación.
—Sí, pero tenemos limpieza general —insistió en el engaño.
Tristeza. Decepción. El príncipe azul huía en su caballo blanco en vez de quedarse en palacio.
—Está bien —contestó ella—. Pensaba que hoy podríamos pasar más tiempo juntos. Siempre vas con prisas.
Reproche.
Aquello era un reproche merecido a su actitud, a su comportamiento.
Antonio, acorralado, le dio la última calada al cigarro y lo apagó en un cenicero.
—Trabajo mucho, ya lo sabes.
Frustración.
Cabreo.
Las cosas no debían suceder así. Cuando el príncipe azul conocía a la princesa, se enamoraban, se casaban y comían perdices para siempre.
—¡Pero somos novios! —exclamó Rosario alzando la voz—. Se supone que debemos hacer cosas juntos. ¡Y casi nunca te veo!
Pucheros. Los ojos de la chica se tornaron vidriosos y torció el morro, como si estuviera a punto de ponerse a llorar.
—Vengo todos los días, Rosario… No deberías quejarte. ¿Qué más quieres que haga?
Una lágrima escapándose de sus ojos y escurriéndose por su mejilla.
La situación empezaba a ponerse tensa. Rosario estaba llorando y en breves segundos aparecería su madre, con el rodete tirante y su mirada de hiena.
—¡Vale! ¡Vale! —repitió Antonio alarmado—. Me quedo.
Los tacones de doña Mercedes sonando por el pasillo y Rosario dando saltitos de felicidad.
—¿Va todo bien? —preguntó la mujer acusadora.
Su hija, contenta, asintió, mostrando una gran sonrisa.
—¡Sí! ¡Muy bien! —gritó ilusionada—. Mi novio se queda a cenar.
La princesa Caracol y el príncipe azul.
Una cena en palacio.
«Mi novio, mi novio…», repitió Antonio angustiado mientras Rosario, ilusionada, daba palmas con las manos. Había algo en el modo en que lo había pronunciado que hizo que se le pusieran los vellos de punta. ¿Serían los barrotes de ese matrimonio más duros que los de su celda?
SIETE
EL OGRO
3 de noviembre de 1958
Rosario y su madre rezaban juntas todas las noches, daba igual que lloviera, tronara o relampagueara, la niña, pequeña, se ponía de rodillas junto a la cama y Mercedes la vigilaba para que no se saltara ni una coma en sus plegarias.
—Jesusito de mi vida, eres niño como yo, por eso te quiero tanto y te doy mi corazón, tómalo, tómalo, tuyo es… mío no.
Rosario unía las palmas de sus manos regordetas bajo la nariz y le rogaba al Ángel de la guarda, dulce compañía, que no la dejara sola ni de noche ni de día.
La niña le tenía miedo a la muerte. A la muerte y al infierno. El sacerdote de la parroquia, donde acudían religiosamente cada domingo, les había advertido de que si se portaban mal acabarían devorados por las llamas y eso a ella le aterraba.
—Mamá… —le dijo una noche con lágrimas en los ojos—. Yo no quiero quemarme.
Doña Mercedes, que no sabía a qué se estaba refiriendo, se encogió de hombros y le pidió que se explicara.
—No quiero ir al infierno —insistió—. ¿Qué hay que hacer para ir al cielo?
Su madre, que llevaba puesto un camisón de algodón que le llegaba hasta los pies, se levantó de la silla y se acercó a ella, que seguía rezando de rodillas junto a la cama.
—Debes ser una buena hija y cuando crezcas, una buena esposa.
Rosario, perdida, se limpió los mocos con la manga de la camisa y siguió interrogándola con la mirada. La princesa Caracol era así, siempre lo cuestionaba todo, siempre tenía otra pregunta.
—Una buena hija debe hacer caso siempre a sus padres —le aclaró doña Mercedes—. Debe aprender a coser, limpiar, bordar y cocinar porque algún día te casarás y deberás cuidar a tu marido. Las mujeres deben ser modestas, recatadas, virtuosas, reservadas y fieles. ¡Nunca deben llevarle la contraria a sus esposos!
Читать дальше