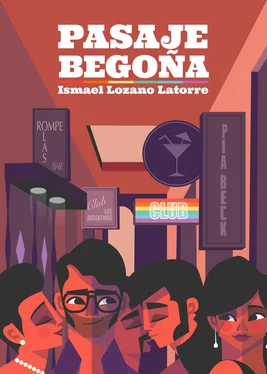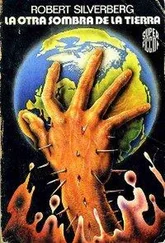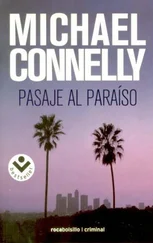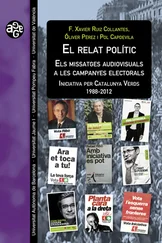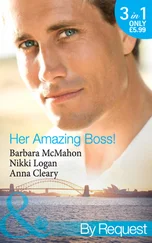La primera calada al cigarro le supo a gloria.
Tenía que contar hasta diez, relajarse, controlar los nervios.
Doña Mercedes lo acosaba, podía sentir su mirada de hiena enredada en el visillo y clavándose en él.
Ay, mira, mira, mira
lo mucho que te quiero
ay, mira, mira, mira
cariño trianero.
—¿Quieres? —le preguntó Antonio ofreciéndole el cigarrillo y ella frunció el ceño como si hubiera dicho un disparate.
—¡Las mujeres no fuman! —le corrigió escandalizada—. Solo las frescas lo hacen.
El chico, más relajado, sonrió. Le hizo gracia su ocurrencia y la forma de expresarse. Poco a poco Rosario estaba consiguiendo que se sintiera más cómodo y se olvidara de que lo estaban examinando.
—Las mujeres deberían hacer lo que les dé la gana y no preocuparse por lo que digan los demás —la corrigió.
Silencio.
Sus miradas encontrándose por primera vez. Timidez y curiosidad en los ojos de ella; extrañeza y cautela en los de él.
El humo entrando en sus pulmones y las agujas del reloj de pared avanzando lentamente.
—Entonces… —comenzó a interrogarlo la chica de nuevo—, si no estás enamorado de mí… ¿por qué quieres que seamos novios?
Pánico. Pavor.
Los recuerdos de la última semana agolpándose en su mente.
Era una pregunta complicada y no sabía cómo responder. Era la que más miedo le daba. Había pensado mil veces en cómo iba a explicárselo para que ella no se enfadara y rechazara su propuesta.
—¿Por qué quieres que seamos novios? —repitió.
Una nueva calada al cigarro. Inhalar. Exhalar.
El rostro ingenuo de Rosario esperando una respuesta.
Sinceridad, la sinceridad siempre era la mejor estrategia.
—Necesito hacerlo —le confesó.
Rosario, sin comprenderlo, se mordió el labio inferior y negó con la cabeza. Cuando hacía eso, su rostro aparentaba menos edad, como si debajo de aquellos adornos y complementos de adulta realmente hubiera una niña.
—Le prometí a tu padre que me casaría contigo.
Don Luis, con su uniforme de paño gris, sus botas altas, su pelo negro, su gorra, sus ojos azules, su cinturón de cuero, su bigote robusto y sus condecoraciones… Pensar en él hacía que se le congelara la sangre… Le tenía miedo. ¡Le aterraba! El padre de Rosario representaba la parte más oscura del régimen franquista.
—Me metí en un lío y él me ayudó —le contó—. Se lo debo.
Los favores se pagan… Se pagan…
El rostro de la chica asombrado y contrariado a la vez.
—¡¿Casarnos?! —le preguntó aturdida.
Antonio, sabiendo que debía tranquilizarla y que su vida dependía de ello, se acercó a Rosario y, por primera vez desde que se conocieron, la tocó. Fue solo un instante: sus dedos rozaron los de ella y sintió la calidez de su piel.
—Sí, en dos meses —le explicó—. Siempre que tú estés de acuerdo.
Con la pluma de una gallina
y la tinta de un calamar
tú me escribes por las esquinas
que estas sufriendo cada vez más.
La colilla del cigarro aplastada en el cenicero.
Rosario, alterada, cogió el abanico que había sobre la mesa y empezó a abanicarse con fuerza haciendo que la mosca que estaba posada en él alzara el vuelo y escapara por la ventana.
Salir.
Huir.
A Antonio le habría gustado hacer lo mismo.
Rosario no podía creer lo que estaba oyendo. Aquello iba mucho más allá de lo que le habían contado. Antonio no quería ser su novio… ¡Quería casarse con ella!
Casarse. Casarse. Vestido blanco, iglesia, cura, arroz y ser felices para siempre.
Ella nunca había imaginado que se iba a casar. Las chicas como ella no pasaban por el altar. Nadie las quería. Eran repudiadas, apartadas, escondidas… Y Rosario tenía ante ella a un chico muy guapo que le estaba diciendo que iba a convertirse en su esposo. ¡Era afortunada! No podía ocultar que le hacía ilusión, aunque le daba vergüenza.
Ay, mira, mira, mira
lo mucho que te quiero
ay, mira, mira, mira
cariño trianero.
Los ojos castaños de Rosario esquivando los suyos.
Las cortinas agitándose.
La chica, más calmada, dejó el abanico sobre la mesa.
—Mis padres se están haciendo mayores y están preocupados por mí —le explicó como si debiera justificarlos—. Quieren que me case para que un hombre me cuide cuando ellos no estén. Piensan que yo sola no puedo apañarme.
Su semblante triste, sus ánimos también.
Lo que acababa de contarle la entristecía y su rostro se cubrió de pena y retraimiento.
Doña Mercedes la había sobreprotegido siempre y la hacía sentir más inútil de lo que era.
—¿Y puedes hacerlo? —le preguntó él—. ¿Puedes cuidarte sola?
Rosario, afligida, se encogió de hombros.
—No lo sé —admitió—. Siempre he estado con ellos. No sé si sabría ocuparme de mí misma porque nunca lo he hecho.
El chico, con ternura, cogió su mano y entrelazaron sus dedos. La veía tan vulnerable que necesitaba protegerla. Rosario estaba nerviosa, pero sentía que podía confiar en él. Había algo en los ojos oscuros de Antonio que le transmitía seguridad.
—Yo te cuidaré —le susurró y Rosario, emocionada, sonrió, dejando al descubierto su encía.
—Pero tú no me quieres —le contestó ella con tristeza.
En la radio cantaba Antonio Molina y la mano de la joven soltó la suya, alejándose de él.
La foto del Caudillo mirándolos desde el recibidor. La bandera de España ondeando al viento.
—No todos los matrimonios se quieren —le explicó él, y Rosario se encogió de hombros enternecida, como si realmente no le importara.
TRES
LA PRINCESA CARACOL
27 de agosto de 1958
Rosario aprendió a leer más tarde que el resto de niñas de su clase. Cuando sus compañeras deletreaban con soltura frases largas y complicadas, ella apenas lograba hilvanar un par de sílabas y balbuceaba sin parar. Todas se metían con ella: la llamaban subnormal, tonta, retrasada, y Rosario se metía en el baño y lloraba sin cesar.
—¡Que nadie vea tus lágrimas! —le había advertido su madre—. Nunca hay que mostrar la debilidad.
Pero Rosario, lejos de desanimarse, no cesó en su empeño. Ella era terca, obstinada y se había empecinado en que las letras que bailaban a su alrededor se juntaran y formaran palabras. Por eso leía, insistía y no dejaba de probar, y al final de clase, cuando sus compañeras se marchaban, ella se encerraba en la biblioteca y repasaba sin parar.
—La eme con la a, ma, la pe, con la a, pa… Mapa.
De aquellas tardes de lágrimas, esfuerzo y frustración, nació el amor de Rosario por los cuentos de princesas. Se pasaba horas enteras con sus páginas entre las manos, acariciando los dibujos e intentando descifrar los párrafos. Le fascinaba la vida en palacio, los vestidos pomposos y las aventuras que vivían. La mayoría de las princesas eran secuestradas, envenenadas o castigadas, pero eran salvadas por un príncipe. El príncipe azul siempre acudía montado en su caballo blanco y les daba un beso de amor verdadero.
—¿Por qué no hay princesas como yo en los cuentos? —le preguntó a su madre una tarde, mientras bordaba.
Doña Mercedes, que no sabía a qué se refería, pasó de nuevo la aguja a través de la tela, intentando no perder el punto.
—¿Cómo tú? —le preguntó.
—Sí —contestó la niña angustiada—. Existen princesas blancas, negras, indias, también las hay encantadas o que tienen zapatos de cristal, algunas viven con enanos, otros con osos, ¡y otras incluso tienen cola de pescado y se hacen llamar sirenas! Todas son distintas… pero ninguna se parece a mí.
Doña Mercedes, que por fin comprendía lo que sugería su hija, suspiró y dejó lo que estaba haciendo para sujetarle tiernamente las manos.
Читать дальше