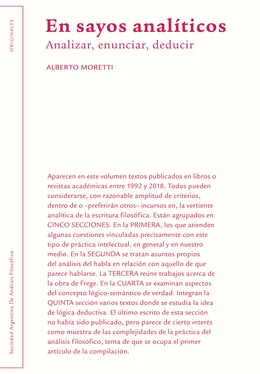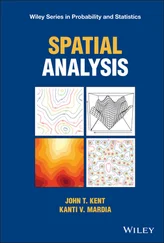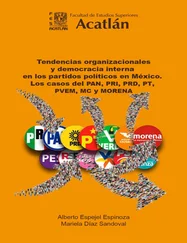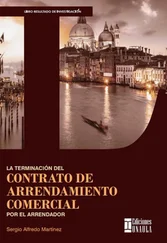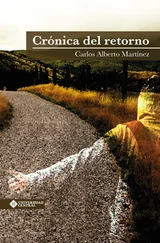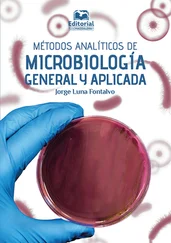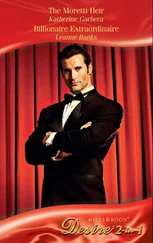En los últimos tiempos, la imagen de la filosofía analítica la presenta o bien muy cerca de querer ocupar las zonas más abstractas de las ciencias empíricas, o bien próxima a reeditar la especulación escolástica o hegeliana, sin ataduras científicas. Por un lado, la antigua filosofía del lenguaje aparece desplazada por la filosofía de la mente y esta, dominada por las ciencias cognitivas; la semántica filosófica parece ir transformándose en capítulo de la lingüística más o menos formal y la lógica en matemática. Por otro lado, la metafísica desinhibida recorre sin titubeos el universo de los mundos posibles, los objetos contradictorios y las relaciones de fundamentación, aparentemente libre de toda constricción lingüística o cognitiva. A quienes se llama analíticos se los ve lejos de las preocupaciones magnas (fundamentar el conocimiento o la vida buena), ocupándose de fragmentos de las grandes preguntas. Y lejos de los compromisos personales que perturbaron las carreras profesionales de los precursores (Bolzano y Frege, castigados o marginados por las academias; el círculo de Viena explicitando objetivos políticos en tiempos confusos; el desdeñoso y afligido Wittgenstein tratando de vivir lo que pensaba). Se los ve creando productos técnicos, de obsolescencia programada, para satisfacción de ciertos mercados académicos. Creando solo normalidad profesional y auditorios solícitos en regiones subordinadas. Pero una imagen es resultado del objeto, del que mira y del entorno. No alcanza para comprender ni para augurar. Y aunque no haya un método, y en parte por eso, con “la” filosofía analítica hay mas posibilidades de episteme y phrónesis que las soñadas por quienes (como numerosos analíticos) miran poco y se apresuran por creer y hablar.
Bibliografía citada o directamente aludida
Armstrong, D. M. (2004), Truth and Truthmakers , Cambridge: Cambridge University Press.
Carnap, R. (1932), “Überwindung der Metaphysik durch logische Analyse der Sprache”, Erkenntnis , Vol. 2.
—. (1950) “On Explication”, en: Carnap, R., Logical Foundations of Probability , Chicago: The University of Chicago Press.
Castañeda, H. (1972), “Thinking and the Structure of the World”, Crítica , Vol. VI.
Correia, F. & B. Schnieder (eds.) (2012), Metaphysical Grounding , Cambridge: Cambridge University Press.
Davidson, D. (1984), Inquiries into Truth and Interpetation , Oxford: Clarendon Press.
Frege, G. (1879), Begriffsschrift, Halle AS: Louis Nebert.
—. (1884), Die Grundlagen der Arithmetik. Eine logisch mathematische Untersuchung über den Begriff der Zahl, Breslau: Wilhelm Koebner.
Kripke, S. (1980), Naming and Necessity , Cambridge, MA: Harvard University Press.
Lewis, D. (1986), On the Plurality of Worlds , Oxford: Blackwell.
Neurath, O., R. Carnap & R. Morris (eds.) (1938), International Encyclopedia of Unified Science , Chicago: University of Chicago Press.
Quine, W. (1953), From a Logical Point of View , Cambridge, MA: Harvard University Press.
Routley, R. (1980), Exploring Meinong’s Jungle and Beyond , Canberra: Australian National University.
Russell, B. (1905), “On Denoting”, Mind , Vol. 14.
—. (1914), “Logic as the Essence of Philosophy”, en: Our Knowledge of the External World , Chicago: Open Court Publishing Company.
—. (1918-9), “The Philosophy of Logical Atomism”, The Monist , Vols. 28 y 29.
Russell, B. & A. Whitehead (1910), Principia Mathematica , Vol. 1., Londres: Cambridge University Press.
Ryle, G. (1949), The Concept of Mind , New York: Barnes and Noble.
Strawson, P. F. (1959), Individuals: An Essay in Descriptive Metaphysics , Londres: Methuen.
Wittgenstein, L. (1921), Tractatus Logico-Philosophicus , Londres: Routledge & Kegan Paul.
—. (1953), Philosophical Investigations , Oxford: Blackwell.
*Es la redacción final de una conferencia ofrecida en septiembre de 2016 en el Coloquio Internacional “La filosofía y sus métodos” , organizado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Aparece en Monteagudo, C. y P. Quintanilla (comps.) (2018), Los caminos de la filosofía , Lima: Fondo Editorial-PUCP.
Russell,Principia Mathematica y el análisis filosófico *
I
Educados en el idealismo británico que predominaba en Cambridge, Bertrand Russell y George Edward Moore, con mucho talento y menos de treinta años se convencieron, poco antes de 1900, de que era necesario promover una reacción antidealista. Las líneas de ruptura aparecían nítidas en la consideración de un par de cuestiones: la realidad de las relaciones y la existencia de verdades completas acerca de partes de la realidad, en especial, en el caso de Russell, verdades aritméticas. Un resultado perdurable de la rebelión fue la renovación de la tesis de la validez del análisis filosófico.
En Oxford, en 1893, Francis H. Bradley había publicado un libro muy influyente 1en el que argüía que las cosas, sus propiedades, la causalidad, el tiempo, el espacio y el yo son sólo apariencias útiles para desarrollar nuestras prácticas. Ilusiones que apenas si señalan en dirección de lo único real que, inaccesible a nuestra capacidad conceptual, malamente podríamos caracterizar como una autoexperiencia absoluta e indivisible. Aquellos conceptos, pergeñados con la intención de comprender la realidad, se revelan incoherentes. Por ejemplo, el mundo visto como una totalidad de cosas implica considerar que las cosas componentes guardan múltiples relaciones. Pero las relaciones son ilusorias. Porque, o bien son separables de las cosas relacionadas o bien son propiedades de alguna de esas cosas o del conjunto de las cosas que relacionan. Pero si se diera lo primero se necesitarían otras relaciones para conectar una relación cualquiera con las cosas que vincula, desembocando en un regreso infinito inaceptable. Y si se diera lo segundo, entonces o bien desaparecería el nexo entre las cosas presuntamente relacionadas (porque la relación quedaría incluida en el ser de alguna de ellas) o bien la única cosa real sería el (aparente) conjunto previamente formado por esas cosas. La tercera posición es la más productiva conceptualmente, porque conduce a advertir que hay una realidad mayor en el todo de las cosas relacionadas que en la serie de cada una de ellas y su relación. Y, dado que todas las cosas se relacionan con todas, al cabo se vislumbra que la mayor realidad, la mayor concreción, está en el todo simpliciter . Por otra parte, dado que el concepto de una realidad inexperienciable es vacío, no podemos sino pensar que ese Absoluto tiene la índole de una experiencia de sí.
La línea argumental, apoyada en la distinción entre forma lógica profunda y forma gramatical de las proposiciones, y que conduce a la tesis de que lo único real es el Todo Indivisible (porque si fuera realmente divisible, eso daría lugar a relaciones reales y las relaciones no pueden serlo) implica que todo análisis es falsificación. Una versión más débil, que contempla la necesidad práctica de conceptualizar nuestras prácticas como parte de estas mismas prácticas, es la tesis de que ningún análisis puede tener valor (o, incluso, puede tener un significado claro) a menos que se integre a una teoría sintética acerca de todo lo real.
En julio de 1900, en el Congreso Internacional de Filosofía celebrado en París, Russell descubre la lógica de las relaciones de Peano y, también a través de Peano 2, la lógica cuantificacional de Frege y su análisis de las oraciones en términos de argumento y función. Y cuando el nuevo siglo comienza se publica su respuesta al argumento de Bradley (Russell, 1900-1901). La irreducibilidad de las relaciones asimétricas indica que las relaciones son reales, no son (en general) intrínsecas a ninguno de sus términos (no son “internas” sino “externas”) y las expresiones relacionales son ineliminables de las oraciones en que aparecen. Tomemos por ejemplo el caso de lo dicho con “A es mayor que B”. Creer que eso se reduce a “A es F” y “B es G” no elimina las relaciones porque obliga a agregar alguna relación de orden entre F y G. Tampoco sirve parafrasear la oración en beneficio de “El todo A-B es H” porque, a menos que H implique una relación de orden entre A y B, esa paráfrasis no distingue entre aquella oración y “B es mayor que A”. Por tanto, no tenemos una prueba de que todo análisis sea esencialmente falsificación. Ni de que lo único real sea el Todo indivisible. Hay lugar para el atomismo. Para creer que las cosas y los hechos parciales son enteramente reales. El error de Bradley, pensará Russell (1927), se debió a una malsana influencia del lenguaje sobre el pensamiento: Bradley fue “extraviado inconscientemente por el hecho de que la palabra que expresa la relación es tan sustancial como las que expresan sus términos”. Lamentable error si quien lo comete había advertido cuán distorsionador puede ser el lenguaje común. 3
Читать дальше