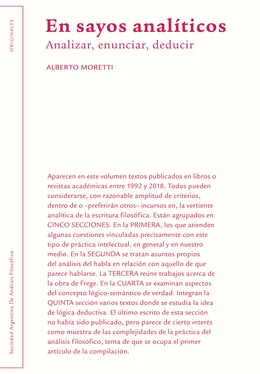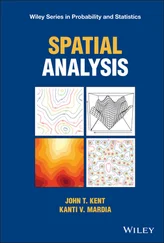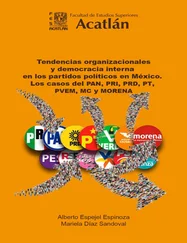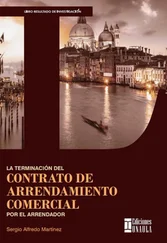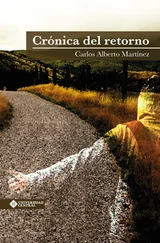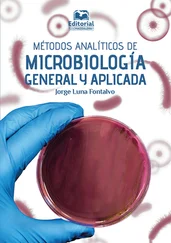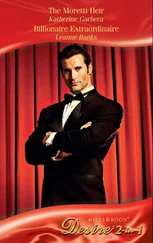Así es que nuestro hablar involucra tanto una estructura fundamental (imperfectamente determinada) de la producción y evaluación de los discursos y diálogos, como una estructura fundamental (imperfectamente determinada) de aquello sobre lo que se habla. Por ejemplo: “aristotélicamente” no podemos creer ni decir significativamente que algo sea y no sea de cierta manera, o tenemos que creer o decir que eso es imposible. Pero “hegelianamente”, a veces podemos. De reflexiones como estas surgen preguntas como las recordadas al comienzo acerca de ontología y de lógica. Y surge también la creencia de que están íntimamente ligadas.
III. Atender, interpretar, proyectar
Hechas las preguntas (operación, vimos, para nada inocua) y empeñados en encontrar modalidades reflexivas, más o menos recurrentes o explícitas, en el trabajo que hacen los “filósofos analíticos” cuando intentan responderlas, es posible ofrecer el siguiente esbozo metódico de tres instancias.
(1) Reunir datos presuntamente pertinentes respecto de las preguntas formuladas y suficientes en cantidad y diversidad. Buscados en las más diversas fuentes, cobrarán el aspecto de conjuntos de expresiones lingüísticas (aceptadas, rechazadas, dudosas) y actos de habla reales o posibles (aprobados, reprobados, incomodantes) en los que pueda reconocerse la presencia de los conceptos o de las realidades que se pretende analizar. Esta tarea es un primer paso en dirección a entender las propias preguntas, y está abierta en todas las etapas de la reflexión. El objetivo es ir delineando un núcleo suficientemente seguro que habrá que legitimar, un corpus, digamos, que permitirá elaborar criterios con los que juzgar los resultados del análisis que se haga. Y una serie de enigmas y misterios que lo rodean. Aguzando la imaginación, se pasará revista de experiencias, acciones y actitudes normales (esto es: pretendidamente típicas, básicas o, incluso, originarias) relativas a las preguntas iniciales. Se describirán vivencias, opiniones, prejuicios, creencias, actos de habla y dificultades conocidas (los “puzzles” de Russell pero, en otra capilla, las aporías de Hartman). Alarmados por los riesgos de la contemplación desde sillones (los sillones suelen decir cosas distintas cuando cambian sus ocupantes) algunos sostienen que para formular estas descripciones habrán de usarse, además de las competencias interpretativas y vitales adquiridas, técnicas propias de las ciencias sociales empíricas. Pero esta tesis también es riesgosa debido al valor justificador, incluso de esas ciencias sociales que, en esa u otra instancia analítica, se intentará otorgar a los corpus que se buscan. Por tanto, tales recursos no serán necesarios, ni estarán prohibidos, en la formulación general de la tarea. Tampoco es pertinente resolver de modo general si lo que efectivamente se analiza son expresiones lingüísticas, conceptos, creencias o realidades. La práctica sugiere que el análisis no excluye ninguna de esas formas de concebir el abordaje y puede servirse de todas.
Un resultado deseado será un conjunto de opiniones de las que pueda pensarse encierran los significados fundamentales del caso, y cuya verdad o credibilidad deberá quedar, prima facie , preservada por el análisis. Un ejemplo, de nitidez difícilmente repetible, lo fueron las afirmaciones de la aritmética elemental para Frege y Russell, cuando analizaron el concepto de número. Otro, también bastante firme cuando se analiza la idea de consecuencia lógica deductiva, lo ofrecen los tipos de casos que, en cierta comunidad hablante, resultan ejemplos claros de razonamientos correctos y de incorrectos. Si se confía en un corpus tal, puede rechazarse cualquier análisis conceptual que impida o aleje la posibilidad de justificarlo. Una ilustración extrema pero famosa: si de una pretendida definición del concepto de verdad no se derivan todas las oraciones como “‘Calias es blanco’ es una oración verdadera si Calias es blanco, y sólo en ese caso es verdadera”, entonces la definición es errónea (supuesto, claro, que podamos distinguir satisfactoriamente entre oraciones genuinas y meros subproductos de una indecisión gramatical). El error imputado en estos casos no tiene que hacer pensar que todo análisis procura descubrir un contenido conceptual suficientemente predeterminado por alguna práctica lingüística privilegiada. Una tarea importante del análisis es la de colaborar en la determinación, incluso en la reforma, de los contenidos conceptuales. Todo el lenguaje está, por así decir, en construcción. Analizar es participar de esa obra, guiada mas por apremios que por planes.
En esta etapa es frecuente apelar a “intuiciones”, comunes o privilegiadas. Habitualmente acerca de situaciones en las que encontraríamos correcto pensar que cierto concepto se aplica o que no se aplica. Intuiciones o experiencias que inducen creencias a las que, contextualmente, no alcanzan dudas razonables. Quizás por presuntamente enraizadas en, o dirigidas por, o hacia, alguna comprensión no proposicional (sólo se duda de proposiciones) o simplemente prefilosófica. O porque fueron obtenidas mediante algún esfuerzo imaginativo como el de la abstracción tradicional, la experimentación mental o la epojé de los fenomenólogos. Pero que a veces son meras conjeturas sancionadas por la vida cotidiana o fuertes convicciones traídas de otras regiones de la reflexión. Russell, como tantas veces, ejemplifica formas contrapuestas de este paso. Desde el sencillo “robusto sentido de realidad” alegado para apoyar su análisis de los juicios con descripciones definidas, hasta las condiciones de variado tipo que hizo valer en su análisis del número, entre ellas: los componentes de una proposición son reales, lo son las funciones proposicionales pero probablemente no lo sean las clases, las entidades se categorizan en tipos excluyentes y algunas deben conocerse de modo directo, las paradojas semánticas no son excentricidades verbales sino que plantean problemas fundamentales.
(2) Entender los datos y sus interrelaciones requiere un primer ejercicio de interpretación que comience a exponer sus significaciones habituales y que, indirectamente, apunte a captar la autocomprensión de los hablantes que los producen. Quien hace esta teoría toma por datos los componentes del corpus porque los cree claridades para cualquier hablante, él incluido, de modo que está escenificando el aparecer del hablante ante sí mismo. Una hermeneusis que remite a lo que Carnap llamaba análisis parcial del analysandum pero que, desarrollada de modo más completo, conduce a la operación davidsoniana de triangulación, que se emparienta con la fusión de horizontes destacada en otras latitudes filosóficas, y a la construcción de modelos interpretativos sistemáticos (“teorías tarskianas”, por ejemplo) que representen (aunque no expliquen) nuestra capacidad de participar exitosamente en la comunidad cuyos discursos se quiere interpretar.
Semejante ductilidad tiende a producir múltiples opciones, socava la idea de fundamento último de la comprensión y no exige integrabilidad de los resultados en un solo sistema. Al cabo, los datos a interpretar, los hablantes y el propio intérprete quedan parcialmente constituidos por la actividad interpretativa. Se plantea, de todos modos, la cuestión de la justificación de las interpretaciones (no todo vale, creemos, pero ¿por qué?). Los “naturalistas” estrictos apelarán a leyes, porque considerarán las interpretaciones como hipótesis empíricas. Los más permisivos recurrirán también a conceptos normativos o, aproximándose a las hermenéuticas “continentales”, excluirán las leyes de sus justificaciones. En todos los casos jugarán un papel crucial las limitaciones para describir y justificar, propias de la situación de los lenguajes en cuyo seno se describa y justifique. Dificultad agravada en los casos fundamentales, esto es, allí cuando se pretenda que el lenguaje de las justificaciones sea, o llegue a ser, el mismo que se está interpretando.
Читать дальше