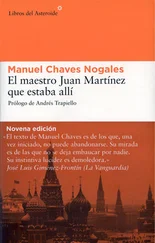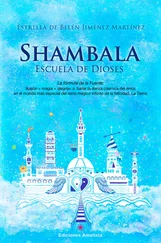—Únicamente pretendía advertirte —José continuó sin reparar en las frases que le había espetado la madre de las criaturas—, que las cosas en política se están poniendo negras. De todos modos, si te digo la verdad, lo único que pretendía es… ¡Bueno, da igual! Tenlo en cuenta, ¿vale? Dales un beso a los niños y ya pasaré el viernes a por ellos.
Sin dar tiempo a más, José separó el auricular de su oreja, apretó el botón rojo y, cabizbajo, abrió el armario, sacó su ropa del interior con intención de vestirse y se sentó en el borde de la cama. Ya se había puesto la camisa y con una pierna dentro de una pernera del pantalón, sin llegar a levantar la otra del suelo, se volvió a quedar ensimismado pensando en lo que había oído en el noticiario.
Se le pasaba por la cabeza cómo había prejuzgado quién podría haber sido el autor. Se arrepentía de haber tenido y sentido aquellos prejuicios. Sintió vergüenza —le sacudió el recuerdo de algo similar que le aconteció al Gobierno de turno en el famoso 11-M—, al tiempo que la sensación de ira se iba adueñando de él.
—Pero ¿cómo se ha podido llegar hasta aquí? Los muy cabrones —murmuraba con el ceño fruncido—, han dejado inutilizada gran parte de la estación, han conseguido que se tenga que cancelar la mayor parte de la actividad ferroviaria de la ciudad, han metido el miedo en el cuerpo a todo el mundo y lo peor —ahora un gesto de rabia tapaba su rostro—, han matado a seis personas, han herido a más de cincuenta y todo para reivindicar que «la extrema derecha quiere apoderarse del Estado del pueblo y no lo vamos a consentir. El pueblo y sus derechos, lo primero». Al parecer, según había informado la periodista, esa era la reivindicación esgrimida.
»¡Pero si los estáis matando! No los estáis salvando.
»¡HIJOS DE PUTA! —gritó de manera involuntaria y colérica en la soledad de su dormitorio. Cayó hacia atrás, con los pantalones a medio poner, los brazos en cruz, con parte de la camisa pendiente de abotonar y con los ojos cerrados en un gesto de angustia.
Ahora, dos lágrimas se escapan por los laterales de sus párpados apretados y que, con un recorrido simétrico, recorrían su cara hasta mojar las sábanas de la todavía desecha cama.
Allí, en la cama, más que tumbado, hundido, permaneció durante unos minutos mientras, de fondo, se oía el murmurar de la presentadora de las noticias que seguía destripando el asunto del atentado. Pasaba de dar datos imprecisos a recordar la presunta autoría; luego volvía a dar cifras y cuantía de los daños. Parecía inmersa en un bucle macabro y terrible del que parecía no tener intención de salir.
Esta impotencia y desasosiego no eran de extrañar en el buen doctor ante una circunstancia como la que se había dado. El padre de José, como él, ejerció en política en el pasado —como maliciosamente le había recordado su exmujer— y de su padre había aprendido que «en política las cosas se han de hacer por y para el pueblo, pero no poniendo de excusa al mismo para hacer barbaridades». Y su padre conocía bien de lo que hablaba. No en vano, tuvo que ver cómo, tras la guerra civil española, su padre, el abuelo de José, sufrió prisión a manos de uno de los bandos por ser defensor del otro y, finalmente, acabó muriendo como consecuencia del encarcelamiento. Aquello le había enseñado lo innecesario y gratuito de esa muerte, de la guerra; y así se lo trasmitió a su hijo. Le había enseñado a respetar a los demás, a no juzgar sin escuchar, a entender que, si alguien creía que su idea era la mejor, el otro tenía derecho a pensar lo mismo de la suya. Y, sobre todo, a comprender que la muerte de una persona, cualquiera, a manos de otra por la defensa de unas ideas nunca lleva a nada bueno y nunca tiene justificación alguna. «Las ideas se rebaten con ideas, no a cañonazos», le había dicho en muchas ocasiones. José pudo comprobar, mientras su padre desarrolló labores políticas, que esta forma de entender la política no era tan solo una teoría. Fue lo que el bueno de su padre hizo durante toda su etapa como político municipal, intentar llevarla a cabo.
José Martín también tuvo un breve paso por la política, pero su andanza por la escena del «arte de gobernar» se saldó con más pena que gloria. A él, inmolándose, le gustaba decir: «De menudo paquete se ha librado la política y ha cargado con él la medicina en su chepa».
No eran aún las siete de la mañana y sonó el teléfono; está vez no era el WhatsApp, se trataba de una llamada entrante y en pantalla, el nombre de Belinda.
CAPÍTULO III
—¡Quito! ¡Quito! Me´n vaig. Son casi les nou —gritó Ramiro, en su valenciano natal, desde delante de la puerta de salida del taller, justo antes de oír a su hermano Francisco corresponderle a la despedida.
Y es que, aunque el valenciano como lengua, en aquella época, gozaba de mal querer por parte de los gobernantes, no dejaba de ser la lengua de la gente, de los de a pie. La lengua materna, la de su tierra.
Ya en casa, Paola, su mujer, le esperaba con la cena a punto de servir, como de costumbre y con el niño a punto de acostar. No en vano, a los cinco años, las nueve y media era una muy buena hora para visitar a los duendes de los sueños.
—Buenas noches, papá —le deseó mientras se le abalanzaba al cuello, desde su diminuta cama, para darle el beso de buenas noches.
—Buenas noches, hijo. A dormir, que mañana es jueves y hay que madrugar.
—Vale, pero ¿el sábado podré ir a jugar al patio del colegio? —suplicó, más que preguntar.
Y es que los sábados, el colegio abría, pero solo para jugar. Esa visión del «cole» era diferente y encantadora para los abnegados rapaces, que de lunes a viernes sufrían el, para ellos, tedio de la enseñanza preescolar.
—¡Uy! De aquí al sábado queda mucho. Pero seguro que podrás. Un beso y hasta mañana.
Salió de la habitación y se encaminó a la cocina.
—Hola, guapa. ¿Qué hay para cenar? —le dijo cariñosamente a su mujer.
—Ramiro, se muere —comentó su mujer con un hilo de voz y la cara compungida.
—¿Quién se muere? —articuló Ramiro entre la preocupación y la extrañeza.
—Franco. Lo ha dicho la tele. Dicen que está muy mal.
—¡Por Dios, Paola! Casi me da un infarto —se quejó Ramiro llevándose la mano al corazón y con rostro serio—. Ya creía yo que era alguien importante.
—¿Te parece poco importante el generalísimo?
—¡No, mujer! Me refería a importante… Pues eso, tus hermanos, mis hermanos, la gente que nos importa… ¡Ya sabes! El generalísimo es importante, pero… a su entierro no vamos a ir, ¿verdad? —intentó restar gravedad al anuncio de la esposa, aun cuando la preocupación también anidaba en él y en casi todos los españoles—. Bueno, vamos a cenar y me cuentas qué tal tu día de costura y qué tal el crío y tu madre.
El 20 de noviembre amaneció nublado, casi a gala con el clima y tensión sociopolítica del momento. A la cesión del Sahara, las revueltas sociales in crescendo, la crisis del petróleo, a la que no se le acababa de dar respuesta desde el Gobierno español, había que sumarle la enfermedad del caudillo. Así las cosas, el simple hecho de levantarse a trabajar y darle un beso en la frente a un hijo y a una esposa era motivo suficiente para sentirse satisfecho. Y así se sentía Ramiro.
No había hecho más que entrar en la cafetería de al lado del taller de ferralla que tenía junto con su hermano Francisco, cuando, como si de una emergencia se tratará, Paco, «El cura» —los apodos eran algo muy común en el pueblo—, lo cogió por los hombros y lo zarandeó.
—S´ha mort El Caudillo —sonó neutro.
—Però què dius!1
Así era. Franco había muerto a las 4:58 de la mañana de aquel 20 de noviembre de 1975, según fuentes oficiales.
Читать дальше