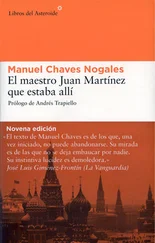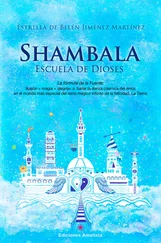—Belinda —llamó el Dr. Martín dirigiéndose a la enfermera—, la cosa en urgencias se controla poco a poco. He ordenado que deriven todo lo derivable y que los distintos especialistas acudan hoy al hospital sin ningún tipo de justificación o excusa.
—Ya me han informado —señaló en voz baja Belinda mientras dirigía una cálida sonrisa al doctor—. Deberías marcharte ya a casa.
—¡Estás loca! —espetó el doctor a la enfermera.
—Ya sabía que te ibas a poner así y decir algo parecido. Pero, José —comentó Belinda con ternura—, la cosa empieza a estar controlada y esto ya es cosa de los «curritos», lo importante, la coordinación del momento explosivo está hecha. No seas lo que siempre has sido, cabezón. Llevas ya casi treinta horas al pie del cañón; deja que los que estamos más frescos nos ocupemos. Luego, si quieres, después de comer, vuelve. ¡O mejor mañana! —exclamó la amiga del doctor con aire de sapiencia maternal.
Eran casi las dos de la tarde y el Dr. Martín sabía que Belinda tenía razón, aunque se resistía a abandonar el hospital, a dejar a la gente allí, sin él. Como si los dejara desamparados; aun cuando sabía que eso no era así. Allí había profesionales de grandísimo nivel, capaces de manejar situaciones como esa e incluso peores. Él siempre se había sentido mal cuando tenía que abandonar una situación de emergencia por muy obvios que fueran los motivos que lo obligaran a abandonar la escena.
—Un par de cosillas… —se dispuso a preguntar cabizbajo y con aire queda—, ¿qué se sabe de un chiquillo que he enviado a hospitalización hace un par de horas aproximadamente?
Iba a responder Belinda cuando, sin dejarle opción, se anticipó el bueno del doctor.
—¿Qué se sabe de los cabrones que han causado todo esto?
Ahora, el silencio se instauró entre la enfermera y el médico. Fueron escasos cuatro, cinco segundos, pero tensos, muy tensos. Finalmente…
—El chaval está mal —aclaró con resignación la enfermera Botero—. Está en UCI. No está sedado aún, pero sus heridas y, por encima del resto, sus traumatismos torácico y craneal preocupan.
—¿Y de esos cabrones…? —intempestivamente, cortando la explicación de Belinda, cuestionó José—. ¿Se sabe quién o quiénes han sido? ¿Qué querían? ¿Qué hostias esperaban haciendo esto?
Antes de que Belinda pudiera replicar a la segunda cuestión, el Dr. Martín se apoyó con las manos en la pared y sobre estas puso su cabeza. No se podía distinguir qué parte de rabia, cuál de dolor, cuál de miedo y cuánta de indignación había en ese gesto. Belinda puso una mano en su coronilla y con un suave movimiento acarició el pelo hasta la nuca.
—No te tortures por lo que no puedes evitar. Me lo dijiste tú haces muchos años —recordó la enfermera, al tiempo que, con la otra mano, le daba palmadas comprensivas en uno de sus hombros—. José, ahora es ocasión de estar más sereno y frío que nunca. También lo aprendí de ti —expresó con cierta resignación Belinda—. ¡Parezco un repetidor de tus mejores jugadas! —enfatizó la broma intentando restar dramatismo.
Esas últimas palabras arrancaron a José de la pared y le dibujaron una suave sonrisa en la cara. La agarró con sus manos por los hombros, la acercó a su cara y le dio un beso en cada una de sus rosadas mejillas.
—Tienes razón, Belinda —asintió mientras la miraba tiernamente—. Hay que hacer las cosas que se deben de hacer para que las cosas salgan bien. Te veré después, pero por favor, mantenme informado de todo. Dudo que pueda dormir.
—Sabes que lo haré. Siempre lo he hecho —aseguró suavemente y lo despidió con la mirada—. Te veo luego.
Eran ya las dos y media. José se dirigía hacia los vestuarios cuando vio, al pasar por la cafetería de pacientes, en la tableta de uno de ellos, la imagen de un joven presentador por encima de un subtitular de última hora que rezaba: «Hay sospechas fundadas de la motivación política del atentado de Alicante».
—¡Lo sabía! —murmuró airado—. No se cansarán hasta provocar un altercado internacional.
CAPÍTULO II
Se despertó sobresaltado, sin saber muy bien dónde estaba ni qué hora era. Comprobó con sorpresa que se encontraba en su sofá, el del salón de su casa, con la televisión y la luz de la lámpara de mesa accesoria encendidas. Cogió el móvil para ver la hora y comprobó, envuelto en la sorpresa todavía, que eran las tres de la mañana. Sin abandonar por completo su asombro, se sentó e intentó recomponer los pasos que le habían llevado a aquella situación. No le fue difícil ir atando cabos. Había llegado a casa el día anterior tras haber comido en la cafetería del hospital y pasar por el supermercado para proveerse de lo preciso para subsistir. Había hecho su tabla de ejercicios diarios y tras la ducha se había sentado en el sofá con intención de repasar unos artículos médicos que le habían llegado por correo ordinario —seguía recibiendo multitud de suscripciones a través del formato tradicional—. Y ahí en la lectura, entre interesante y cansina, de la documentación científica, había caído en los brazos de la fatiga acumulada. Ahora ya, sentado en aquel sofá, relativamente despierto, creía recordar que la última vez que vio la hora en su móvil eran las nueve de la noche.
—Ahora va a ser difícil de narices volver a dormirse —farfulló José, entrando de manera plena en la vigilia—. Al menos mañana no tengo que ir a trabajar.
Fue al baño y dispuso lo preciso para intentar continuar compartiendo cuestiones con Morfeo, pero esta vez ya en un lugar al uso: la cama. Fue imposible. No llevaba más de cinco minutos acostado cuando, a su cabeza, vino de golpe y a cámara rápida, toda la guardia del día anterior: el atentado, la sangre, el caos, el trajín, el dolor, el horror…
—¡El niño! —dijo en voz alta, mientras se incorporaba en la cama.
No podía quitarse de la cabeza aquel niño. Únicamente fue capaz de olvidarlo el tiempo en que el cansancio lo tuvo secuestrado hacía apenas un rato. Veía constantemente su carita ajada por las heridas, su cuerpo frágil, la pena y el miedo que destilaba. Recordaba el cuerpecito envuelto completamente en vendas teñidas de rojo. Resonaban en su cabeza sus tenues lamentos y su lastimoso llamar a mamá.
No era capaz de concretar la edad de la criatura, pero todo le hacía pensar que tendría alrededor de diez u once años. Esa edad volvía más familiar su presencia. No en vano, su hijo pequeño tenía doce años.
José tenía dos hijos, niño y niña. La mayor, Davinia, de diecisiete años, y el pequeño, Iván, de doce, cumplidos en junio. Hacía días que no los veía; casi tres semanas. La imagen de aquella crueldad se los trajo a la memoria de modo intenso, añorante, casi angustioso.
José se había separado de su mujer once años atrás y desde entonces su rutina «familiar» se amoldaba al régimen de visitas impuestas por un juez. Aunque al principio la situación fue difícil con la madre de las criaturas —como por otra parte es habitual en los divorcios—, con el paso del tiempo, tanto él como su exmujer habían entendido de la importancia, por el bien de los críos, de normalizar la relación de separación, hacerla adulta, lógica, racional. Poco a poco, sin que fuera una relación especialmente afectiva, Loreto —así se llamaba su exmujer— y él habían conseguido mantenerse unidos por sus hijos, intentando ser ambos participes de la crianza de los niños. Y, con los altibajos propios de quienes se respetan, pero al tiempo no olvidan lo acontecido, las cosas iban relativamente bien en el día a día de los niños y en su relación mutua. Pero claro, como todo en esta vida, la tranquilidad no podía ser absoluta ni durar eternamente y el tiempo se encargó de crear nuevos problemas. Porque, con lo que nunca se cuenta cuando se planea la crianza de unos niños, es que acaban creciendo, siendo prepúberes, adolescentes, etc. Y eso había traído quebrantos con los que José no había contado.
Читать дальше