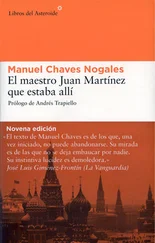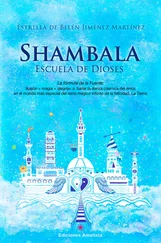Desde antes de las elecciones de este 2025, el ambiente político era irrespirable. Y con el anuncio del más que probable acuerdo de «las derechas», así se referían al posible pacto entre esos tres partidos, los representantes de izquierdas, la cosa había empeorado. El «y tú más» se había convertido en el «padre nuestro» de cada día. La tensión se había trasladado irremediablemente a la sociedad que andaba revolucionada. La juventud a través de las redes sociales y en universidades, los más mayores en los bares y lugares de trabajo y la tercera edad en los parques y residencias, se habían instalado en el enfrentamiento. La reinstauración de los tan conocidos bandos se había vuelto a establecer. La nueva España, la del siglo XXI, se empezaba a parecer más a la España de siempre, a esa España que parecía no haber acabado de desaparecer nunca. Era casi obvio que, en este bendito país, el conflicto social era como parte de su ADN. Afloraba, a pesar de todo lo logrado, la vieja España, la rancia. Esa España olvidada hacía cincuenta años, esa España que todo el mundo quería olvidar pero que nadie olvidaba. ¡Ni siquiera los que no la habían conocido!
Las movilizaciones callejeras a favor de unos y otros era lo cotidiano desde hacía meses y, tras las elecciones, habían experimentado un repunte. Los escraches, tan habituales diez años atrás, se retomaron como arma política de la extrema izquierda que no dudaba en realizarlos contra cualquiera que pensara que iba en contra del interés de «el pueblo», objeto, motivo y «santa sanctórum» de su retahíla programática. Los asaltos a instituciones y organismo privados o públicos, que comenzaba siendo pacíficos y acababan siempre con la intervención de los antidisturbios, se producían semana sí, semana también.
Las manifestaciones públicas en lugares «calientes» había sido la estrategia que la extrema derecha adoptó para sus reivindicaciones. Y claro, tan calientes no eran algunos lugares que, la situación acaba quemando y se acababan produciendo disturbios en las calles. Estos, los ultraderechistas, habían fijado el epicentro de su ser, de su ideario en medidas proteccionistas, defensoras de lo patrio y con un claro olor autárquico utópico y arcaico que chocaba, a las claras, con el sentimiento de globalización mundial y más concretamente con el de la Europa unida y aglutinadora de las distintas sensibilidades de los Estados que la conformaban. En una época de crisis económica, donde había campado a sus anchas el deterioro económico, la precariedad laboral y la falta de trabajo, el discurso xenófobo de esa derecha rancia había calado entre parte de la población que se creía perjudicada por los migrantes venidos del norte de África y el este de Europa, sobre todo.
Eran tiempos —ya hacía tiempo que eran tiempos de ello— de llegadas masivas de migrantes subsaharianos quienes llegaban por cualquier medio a las costas españolas, huyendo de la devastación económica, social y bélica que imperaba en sus países de origen, con la esperanza de alcanzar una tierra próspera que les permitiese subsistir, al menos. Cada día llegaban decenas de ellos, en ocasiones centenares, a bordo de pateras, cayucos, balsas neumáticas, etc.
Y con estos mimbres, el tono de los discursos políticos de todos, no solo de los extremos, se recrudecía cada vez más. Se había pasado de la defensa de lo propio a la crítica de lo ajeno, de lo constructivo a lo destructivo, del discurso político genuino a la arenga reaccionaria. Se buscaba cualquier excusa para argumentar contra lo que fuera, con tal de ganar o recuperar espacio político.
Y lo peor era que todo el mundo participaba de aquella crispación de una manera u otra, aun cuando todo el mundo veía que ese viaje de confrontación no podía traer nada bueno y que era necesario frenar la escalada de violencia verbal y de baja moralidad. A pesar de ello, nadie de los que podía ponerle freno se lo había puesto ni parecía querer ponérselo.
La situación tenía que traer consecuencias, pero nadie, o casi nadie, había previsto que se llegase a un escenario como el que ahora, embelesado, anonadado, incrédulo, estaba contemplando José en la pantalla de su televisor, mientras en su cabeza se había instalado una pregunta: «¿Cómo hemos podido llegar a esto?».
Las formaciones políticas, a lo largo de los últimos años, se habían renovado mucho, intentando subsanar errores de un pasado muy reciente, pero, así y todo, lejos de mejorar, la crispación se había enconado hasta extremos impensables hacía apenas veinte años atrás. Los nuevos o remozados liderazgos no habían aportado más estabilidad de la que se perdió en primera década del siglo XXI y principios de la segunda. Salvo el presidente en funciones, que seguía al frente de una izquierda moderada, o ya no tanto, el resto de los líderes de las distintas formaciones, lo eran de nuevo cuño. Intentando aparcar errores del pasado reciente, los Casado, Arrimadas, Rivera, Iglesias y otros tantos de formaciones minoritarias, habían dado paso a otra generación que, se suponía, venía a por la regeneración política.
Por desgracia, y de momento, nada más lejos de la realidad.
La periodista seguía aportando datos en relación con la autoría del atentado, con las características del artefacto, con los daños causados, con el número de heridos y muertos…
Mientras tanto, el Dr. Martín se levantó y se dirigió, con su teléfono móvil pegado a la oreja, hacia la habitación. Antes de que pudiera llegar al dormitorio, del otro lado de la línea contestó una voz femenina.
—Pero ¿tú has visto qué hora es? —inquirió de forma abrupta Loreto—. ¡Estas no son horas de llamar! ¡Los niños todavía están durmiendo!
Aquella última frase relajó el ánimo tenso del buen doctor. Al fin y al cabo, lo que pretendía con la llamada era obtener esa tranquilidad que se busca cuando algo pasa y no lo podemos controlar; llamamos a quien primero se nos ocurre para que eso nos sirva de consuelo o sosiego. Y el simple hecho de haber oído «los niños aún están durmiendo» le había aportado la recompensa buscada, ralentizándole el corazón que hasta ese instante le iba a más de ciento veinte pulsaciones por minuto. Realmente, no tenía por qué preocuparse de sus hijos, era del todo imposible que estuvieran en la estación de tren el día anterior. Pero el bueno de José sintió la necesidad de constatar una evidencia.
—Ayer hubo un atentado en Alicante —José cortó la airada respuesta de Loreto—. ¿Te habías enterado?
—Pues claro que me he enterado —respondió más pausada—. ¿Y para decirme eso me despiertas a las seis y media de la mañana?
José respiró hondo un segundo y prosiguió justificando la hora de su llamada y la importancia de esta.
—¿Tu pareja no estaba metida en política? Pues adviértele que el atentado lo ha reivindicado la extrema izquierda. Lo acaban de decir en el telediario. Y él, por lo que yo sé, no va de ese palo.
Hubo un silencio de unos segundos y…
—Pero él no es ningún cargo relevante —indicó Loreto—, no es más que un mero simpatizante. Además, salvo su círculo de amistades, dudo que nadie sepa de sus querencias políticas. No creo que esto pueda afectarnos en nada. Además, sabes que locos hay en todos los bandos.
—Loreto, esto pinta mal y me preocupa —la voz de José adquirió un tono profundo— que los niños…
No pudo continuar, su exmujer le interrumpió en seco.
—¡No metas a los niños en esto! ¿Qué tienen que ver tus hijos en un atentado que ha ocurrido azarosamente en Alicante? ¡Por favor! ¡Pareces mi madre!, que cada vez que sale una noticia de algún jaleo internacional en el telediario, aunque sea en Burundi, me llama para saber si estamos bien. Nada tiene que ver que mi pareja simpatice con una u otra postura política para que los niños estén bien. ¿Acaso no has militado tú en política? ¿Acaso no simpatizas con unos? ¡Pues eso! ¿Te he llamado yo para decirte que no pongas en peligro a los niños? ¡Por Dios!
Читать дальше