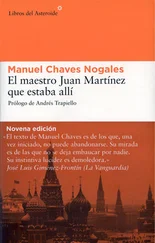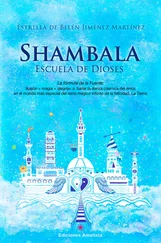—Doctor, lo necesitamos, esta gente lo necesita.
Cual bálsamo de fierabrás para las heridas del alma, esas palabras lo devolvieron a la realidad, a su realidad: había que organizar aquel servicio, había que atender aquella urgencia, debía prestar atención a los pacientes. Ese era su cometido y, como siempre, tenía que ponerse manos a la obra.
Giró en redondo sobre sí mismo trescientos sesenta grados, cual faro marítimo en mitad del océano, y tras la inspección visual dio inicio.
—Pedro, desde la puerta hasta aquí quiero un triaje y derivación de pacientes más graves a las unidades especializadas que se determine, ¡ya! Lucía, contacta con hospitalización y diles que empezamos a derivar inmediatamente. Este niño es el primero —dijo mientras señala al pequeño de la camilla—, prioridad absoluta. Marta —prosiguió—, inventario de material y necesidades, y envía a Antonio a por todo lo que necesitemos; antes de cinco minutos quiero que aquí no falte ni limonada si fuera precisa. Pepe, conmigo al box uno.
El Dr. Martín y su colega Pepe, el Dr. Andreu, comenzaron con una paciente que presentaba heridas inciso-contusas en ambas piernas y una fractura abierta en el antebrazo izquierdo que sangraba profusamente al tiempo que enfermería se afanaba por coartar. Tras canalizar a la paciente y realizar los primeros auxilios precisos para que la mujer no corriera ningún riesgo vital, se ordenó su traslado a radiología para valorar con mayor precisión el alcance de sus heridas y posterior tratamiento pormenorizado de las mismas.
Tras esa paciente fue el turno de una anciana, de alrededor de setenta años, con signos clínicos evidentes de fractura de cadera y heridas múltiples en ambas piernas y brazos. Luego llegó el instante de atender a una joven que tenía la cara llena de cristales incrustados en la piel, produciendo heridas que apenas sangraban, pero que desfiguraban su rostro hasta hacerlo picassiano, así como quemaduras de distinta consideración en tronco y miembros superiores.
Y así, durante horas, el Dr. Martín y sus colegas se afanaron por ir resolviendo de manera urgente todo aquel panorama de dolor, sufrimiento, rabia y otras muchas más sensaciones que se vivían en el ambiente. Derivaciones, traslados, intervenciones in situ… Poco a poco, lo que a primera hora de la mañana era un caos descontrolado, se había convertido en un caos controlado, asumible, casi como lo cotidiano en el servicio.
—Antonio, llama a Belinda y dile que quiero a todos los especialistas en plantilla disponibles; y disponible son «todos», y lo quiero para ayer. ¡Vamos! —sentenció el Dr. Martín, dirigiéndose al celador.
Dejó a cargo del operativo al Dr. Andreu y a la enfermera que, para la ocasión, le había enviado Belinda. Y, tras hablar con la Dra. Buforn, compañera habitual del servicio, para encomendarle algunos pacientes concretos, volvió a salir de la sala de urgencias en dirección al área de hospitalización.
«Según nos informan medios oficiales, los hechos acontecidos en la estación de trenes de Alicante en la mañana de hoy, a las 7:05, y que han causado más de cincuenta heridos y al menos cuatro muertos, se han debido a la explosión de un artefacto, sin que, hasta ahora, se haya dado información sobre la composición del mismo ni sobre la autoría, lo que hasta ahora apunta, ha sido un atentado». Las noticias seguían siendo confusas.
La televisión era, por el instante, el único enlace con el exterior del hospital con el que podía contar José. Desde el 112, a través del Centro de Información y Coordinación de Urgencias, únicamente se obtenía información sobre traslados urgentes desde el lugar, sobre datos de heridos, sobre requerimientos de servicios ordinarios, etc.
«Está claro. Estos cabritos de la yihad la han vuelto a liar», pensó el Dr. Martín, que nunca había tenido muy claro el qué, el cómo ni el porqué de la yihad. Sabía que venía a ser lo que él conoció de ETA, pero en internacional y musulmán: una banda de sanguinarios terroristas bajo unos lemas que solo utilizaban para justificar lo injustificable.
Cuando el Dr. Martín llegó a la zona de hospitalización urgente a la primera que pudo ver, yendo de un sitio a otro y dando órdenes precisas a todo aquel que pudiera encontrar a su paso, fue de nuevo a Belinda.
Belinda era la enfermera jefa del servicio de hospitalización urgente. No hacía mucho tiempo que ostentaba esa función, apenas un par de años. Antes estuvo doce años en el servicio de urgencias, codo con codo con el Dr. Martín. Llegó a Alicante desde Salamanca, donde estudió la diplomatura en Enfermería y se especializó como matrona. Después estuvo trabajando seis años en el servicio de ginecología de una clínica privada, allá por tierras charras. Fue su carácter dinámico, inquieto más bien y, sobre todo, su insaciabilidad en materia académica y laboral lo que la llevó hasta Alicante en busca de nuevas emociones profesionales. Una vez allí entró en contacto con viejos amigos de la Universidad, quienes a su vez tenían íntimo contacto con las urgencias levantinas. No tardó, una vez instalada en Alicante, en adquirir la formación precisa para poder optar al servicio. Aunque el principal requisito era tener ganas de trabajar por la noche y los días festivos; y Belinda lo tenía. No era mujer que permitiera que la trataran o miraran como una «mujer florero» en ninguna de las facetas de su vida, por eso no tardó en convertirse en una gran profesional de la urgencia sanitaria.
Aunque ya hacía dos años que no coincidía más que de modo esporádico con el personal de urgencias, por cuestiones de horario y calendario, Belinda seguía teniendo devoción profesional por José y por el servicio de urgencias. Y en ese orden. Las malas lenguas decían que por José sentía algo más que devoción. Esas mismas malas lenguas afirmaban que se había marchado del servicio de urgencias precisamente por eso, para no, como diría un mesetario, «mezclar churras con merinas». Lo cierto es que, mientras trabajaron juntos, formaron un equipo de trabajo digno de mención en la profesión e incluso de envidias por otros «ansiosos» por hacer méritos en el servicio.
Belinda era una gran profesional y también una gran mujer.
A sus cuarenta y ocho tenía una presencia física que podría ser perfectamente envidiada por cualquier mozuela de escasos treinta. Castaña, teñida de negro, con media melena, cara con finos pómulos, pero resaltados, labios finos, pero carnosos, nariz redondeada, pero proporcionada, ojos marrones, pero vivarachos, pestañas cual abanicos, pero sin exageración, cejas delineadas, pero de forma natural, frente lisa, pero sin bótox. Y el cuerpo, digno de mención lo proporcionado del mismo. No era exuberante en alguna de sus medidas, pero ninguna pasaba desapercibida por su realce. Y a modo de halo, recubriendo lo descrito, vistiéndolo, la elegancia. Esa elegancia natural que se tiene o no se tiene; esa que le permitiría acudir ataviada con un chándal a la gala de los Nobel y pasar desapercibida entre tanto glamur.
Se le conocía un novio hacía años, pero desde entonces no se recordaba en los mentideros del hospital varón alguno en la vida de la enfermera jefa. Nunca estuvo casada y no se le recordaba compromiso formal.
Amiga de sus amigos y de los no tanto, no dudaba en echar una mano a cualquiera que se lo pidiera. En este aspecto llegaba incluso, como muchas veces le recordó José, a ser o parecer tonta; «pero era su carácter», acababa concluyendo el Dr. Martín. Así y todo, también tenía su pronto; el Dr. Martín lo conocía bien. Y es que, solo siendo afable al tiempo que temperamental, se puede desarrollar una función como la que ella había estado desarrollando desde que a los veintiocho añitos le dieron su título de enfermera comadrona.
Читать дальше