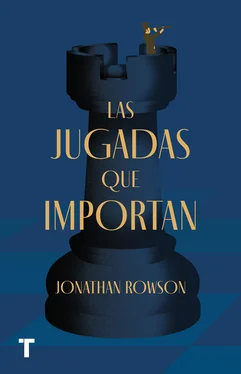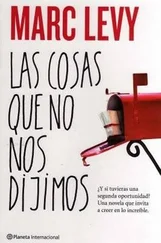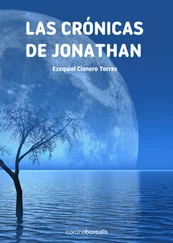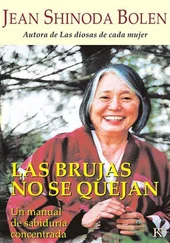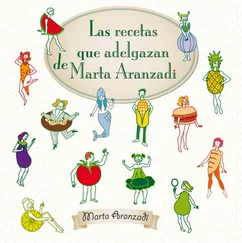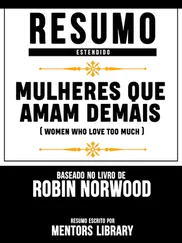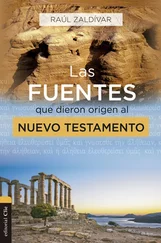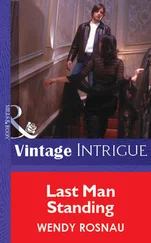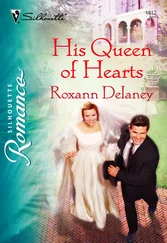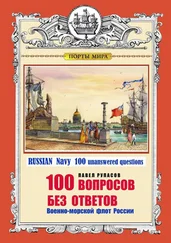También resulta útil pensar qué hubiese ocurrido hipotéticamente con el mismo comentario de Jim en caso de que en la isla solo hubiese dos personas. En un escenario así, sabiendo que, como mínimo, uno de ellos tiene la cara azul, se mirarían entre sí, y como no pasaría nada esa noche, entonces se darían cuenta de que la otra persona no ha visto una cara roja, ya que de lo contrario se habrían pegado un tiro. La misma lógica se puede aplicar desde la óptica de la otra persona, lo que significa que, como los dos tienen la cara azul, ambos se pegarán un tiro en la segunda noche, al reconocer el color de sus caras. El desafío es bastante más complejo con tres personas, básicamente debido a nuestra capacidad mental limitada, pero puede aplicarse la misma lógica.
La nueva información que aparece tras el comentario de Jim tiene la siguiente forma lógica: “A sabe que B sabe que C sabe que al menos una persona tiene el rostro de color azul (donde las tres perspectivas son intercambiables)”. Antes de que llegara el turista, A solo sabía que B sabía, pero no sabía nada acerca del conocimiento de B acerca de C. En una primera instancia no está claro cómo de importante es este añadido, pero cambia la situación hasta el punto de tener consecuencias mortales; la cuestión contrafáctica (“si yo tuviese la cara roja, ¿qué pasaría?”) tiene de repente una respuesta distinta. Para que algo “ocurriese” la primera noche, o de no ocurrir nada (cosa que sería también significativa), alguien tendría que pensar que algún otro ha pensado que un tercero ha visto dos caras rojas, ya que esta es la única forma de que alguno de ellos pueda imaginar que otro se pegue un tiro esa noche.
La disparidad entre el hecho bruto de que las tres caras son azules, y la necesidad hipotética de que uno de ellos, a pesar de ver dos caras azules, aun así pueda imaginar que otro de ellos pueda creer que hay dos caras rojas, es lo que hace que este problema sea tan difícil. Lo que ocurre es que A puede pensar que él tiene la cara roja, imaginar que B puede pensar que es él quien la tiene de este color y entonces que B, sabiendo que C sabe que como mínimo uno tiene la cara azul, pueda entonces concluir que su cara es azul y entonces matarse a sí mismo. Una forma sencilla de ver esto es que si yo tuviese la cara roja sería descartado de la consideración por parte de los otros sobre la nueva cuestión de quién tiene la cara azul, desapareciendo el escenario de la segunda persona. En este caso los tres personajes quedarían a la espera de la resolución del escenario de la segunda persona la segunda noche, y cuando no pasara nada, entonces los tres concluirían que ninguno de ellos puede tener la cara roja, luego los tres la tienen azul.
Este acertijo constituye un punto de referencia muy útil para contrastar estilos de pensamiento e inclinaciones cognitivas diversas. Algunos se aferran inmediatamente a las reglas y a la estructura lógica y analítica que atraviesa el problema, mientras que otros no pueden dejar de lado el contexto bizarro y macabro y asumen que en el problema debe existir algún truco escondido a algún tipo de alegoría psicológica. Pero ¿por qué son sus caras azules?, ¿y qué hacen, para empezar, en esa isla?, ¿de veras que podían hablar entre sí? Otros sienten que la lógica está en plena ebullición dentro del problema y pueden rápidamente exponer detalles extraños; se obsesionan con la lógica interna y encuentran muy difícil pensar en alguna otra cosa. Quienes encuentran la trama y el planteamiento absurdos e imposibles pueden llegar a considerar el trasfondo lógico como una cuestión gratuita y tediosa y solo están felices si la olvidan por completo. Ninguna de las dos reacciones es incorrecta.
El acertijo es totalmente fascinante y vivificador, pero también es una pérdida de tiempo absurda. Algo parecido podría decirse del ajedrez. De hecho, tres escritores distinguidos despreciaron sucintamente el valor de esta actividad. Sir Walter Scott catalogó el ajedrez como un “triste desgaste para el cerebro”, George Bernard Shaw dijo que el ajedrez era “un recurso ridículo para hacer creer a los vagos que están haciendo algo realmente inteligente” y Raymond Chandler llegó aún más lejos: “El ajedrez es el mayor desperdicio de inteligencia humana después de la publicidad”.
No estoy de acuerdo con estas afirmaciones, pero aun así escuecen un poco porque hay algo de verdad en ellas. No me arrepiento de ni uno de los segundos que he pasado jugando al ajedrez. Si de algo me retracto es de no haber jugado más cuando era lo suficientemente bueno como llegar a ser aún mejor. La mayoría de los momentos que pasé en un tablero de ajedrez fueron apasionantes y llenos de vitalidad, y aquellos que no lo fueron tanto resultaron necesarios para darle sentido a lo que estaba haciendo; los tonos mayores necesitan de los menores, el goce está íntimamente ligado al dolor, la luz produce sombras. La experiencia de la concentración es tan intensa y la batalla ajedrecística tan significativa, que llegas a sentirte plenamente vivo. Así que, francamente, queridos señores Scott, Shaw y Chandler, ¿saben ustedes lo que dicen? Al contrario que ustedes con sus pseudovaloraciones, nadie pretende ser más inteligente por jugar al ajedrez. ¿Cuánto tiempo han dedicado a estar delante de un tablero? Prueben a dedicar centenares de horas a pensar en un ambiente competitivo; después de hacer algo así, dudo seriamente que sigan creyendo lo que dicen.
El ajedrez no es una pérdida de tiempo, pero el tiempo es escaso y hay muchas más cosas en la vida. Si entendemos la concentración no solo como la puesta en práctica de la libertad positiva, sino también como una forma de desarrollarla, la cuestión que se abre entonces es cuánto tiempo deberíamos dedicar a actividades tales como el ajedrez. Este juego estimula la vida y es a la vez parte de ella, pero no posee la sensualidad y la plenitud del mundo que está más allá de sus fronteras. Dejando a un lado el caso de los campeones mundiales en potencia, el juego puede y debe estimularnos para lograr una vida plena del mismo modo que un entrenamiento enfocado al desarrollo de sí mismo y el autoconocimiento, poniéndonos a punto no solo para la próxima partida, sino para la vida que se juega más allá del tablero. En esa vida situada más allá del ajedrez, también somos valorados, puestos a prueba y necesarios, tal vez en mayor medida de lo que pensamos.
realizando las preguntas pertinentes
Érase una vez un niño de tres años, mi hijo Kailash, que quería escuchar de nuevo la historia de Jack y las habichuelas mágicas. Le gustaban mucho los cuentos y no se dormía fácilmente, así que me dispuse a relatar con cierta prisa la historia de estas inverosímiles habichuelas, cómo brotaron repentinamente y de qué forma el joven Jack trepó por ellas hasta llegar a un castillo lejano, para salir de allí con un tesoro bajo el brazo, perseguido por un ogro jadeante y anglófobo: “Fee, fi, fo, fum, huelo la sangre de un inglés”.
Mientras daba lo mejor de mí mismo para condenar la violencia del ogro, o tal vez para inculcar mi prejuicio contra la gente de alta estatura, relaté cómo Jack fue capaz de alcanzar rápidamente un hacha para cortar de raíz la mata de las habichuelas. Cuando le conté a Kailash que el pobre ogro cayó al suelo “y quedó dormido durante cien años”, tuve suerte de que no me preguntara qué significaba eso exactamente. No obstante, me quedé pasmado por una pregunta distinta: “¿Y qué ocurrió con lo alto del castillo cuando Jack cortó la enredadera de las habichuelas, papá?”.
Lo felicité por una pregunta tan buena, le dije que pensaría la respuesta durante toda la noche y que al día siguiente se la diría. Tuve la fortuna de que se le olvidara la pregunta.
Читать дальше