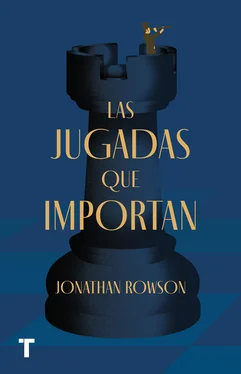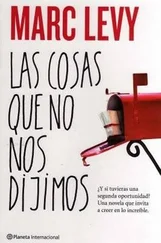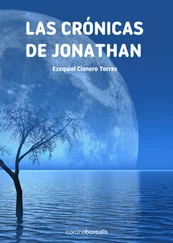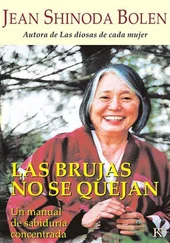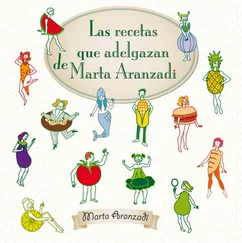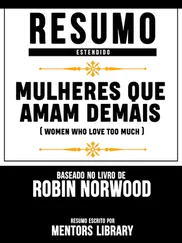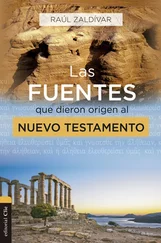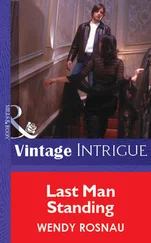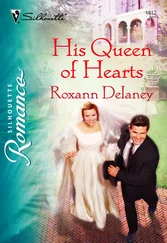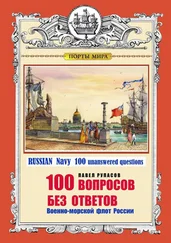Aún no sé cuál es la respuesta. Tal vez el castillo sea una propiedad emergente de las habichuelas que muere en cuanto estas desaparecen. Puede que se trate de una entidad independiente, y las ramas de las habichuelas, tan solo una curiosa forma de llegar hasta él. O quizá no sea más que un cuento y no deberíamos tomar la pregunta demasiado en serio. Pero me encanta ese tipo de espíritu investigador. Por supuesto, las preguntas de los niños pueden ser interminables e irritantes para cualquiera, pero esos momentos de desbarajuste en los que lo familiar se transforma en algo desconcertante son uno de los regalos más preciados que tiene ser padre.
Hay distintas maneras de abordar el asunto del valor educativo del ajedrez, pero si tuviera que resumirlas en una sola palabra esta sería probablemente preguntas. Si me permitieran tres palabras, entonces diría que se trata de preguntas sobre relaciones. Tal y como la escritora Marina Benjamin dijo una vez, hacer una pregunta es invertir en atención y jugársela con una respuesta, y este es uno de los grandes regalos que brinda el ajedrez: dejas de ser un receptor pasivo de información y te conviertes en un aprendiz activo. Se trata de una experiencia realmente gratificante.
Jugar una partida de ajedrez equivale a cuestionar continuamente al oponente a la vez que se responden las preguntas que él nos realiza a nosotros. Las pequeñas preguntas se encuadran dentro de otras más grandes. A medida que vas mejorando en el juego eres capaz de enfocar la atención rápidamente en las importantes. Intuyes que determinadas preguntas son las importantes debido a que se dirigen hacia la ambigüedad conceptual que mantiene activa tu atención. La cuestión general para responder durante una partida de ajedrez es ¿cómo puedo dar jaque mate al rey rival?, pero las cuestiones recurrentes que nos ayudan a responder la cuestión mayor son tales como: ¿qué estoy intentando lograr aquí?, ¿qué pasa si hago tal cosa o tal otra?, ¿qué hago ahora?, ¿cómo responderá a esto?, ¿qué quiere ese caballo?
El antifilósofo Friedrich Nietzsche vio mejor que nadie cuál es la clave de la acción de preguntar: “Tan solo escuchamos aquellas preguntas a las que podemos responder”. El valor educativo del ajedrez radica en que hace del preguntar un acto reflejo; llegar a ser mejor jugador de ajedrez consiste en lograr que tus preguntas sean cada vez más ricas y pertinentes. Gran parte del desarrollo en ajedrez está relacionado con cultivar la inclinación de reconsiderar las jugadas de una forma más inquisitiva de lo que se suele hacer, pero este esfuerzo depende de que estés lo suficientemente concentrado. La lección para la vida que nos brinda el ajedrez suele relacionarse con la capacidad de adelantarnos a las intenciones del rival, pero creo que este objetivo nos empuja a nosotros mismos a ir más allá de nuestra zona de confort cognitiva, de cuestionar el lugar en el que, de manera natural, queremos dejar de pensar: ¿esto es lo que hay?, ¿no hay nada más que descubrir aquí?
La mayoría de los estudios acerca del pensamiento ajedrecístico versan sobre la idea de la maestría y se centran sobre todo en el asunto de la percepción; estudian la capacidad visual de ver una posición, pero no abordan el pensamiento entendido como un proceso productivo. La habilidad ajedrecística descansa sobre la capacidad de advertir patrones continuamente y reconocerlos en contextos relativos a ellos. Los patrones son el material bruto del proceso de fragmentación cognitiva, son constelaciones de piezas que gradualmente vamos comprendiendo a modo de elementos competitivamente significativos. En algunas ocasiones se trata de una estructura de peones determinada, en otros casos de una casilla en concreto y algunas veces consiste en la relación entre distintas piezas. En la mayoría de las partidas se combinan todos esos elementos y alguno más; a medida que mejoras en ajedrez, aumenta tu capacidad para experimentar la posición en su totalidad, como si se tratara de un patrón singular.
Reconocer patrones es el rasgo característico de cualquier conocimiento experto. Por ejemplo, cuando un guardaespaldas evalúa el riesgo dinámico de una situación de cara a proteger a una figura importante de una posible agresión, tiene que tomar en consideración una serie de patrones; factores tales como la visibilidad, la movilidad, la densidad del público o las condiciones climáticas. Si el patrón general que surge de la combinación de todos estos micropatrones apunta a una situación de riesgo, por razones que no siempre pueden predecirse con exactitud, se tomará una decisión determinada, por ejemplo, tomar una entrada alternativa o buscar una ruta más larga pero segura.
Sin embargo, el ajedrez en concreto puede enseñarnos algo específico acerca del cómo de la concentración; más exactamente, cómo dirigimos la atención hacia los asuntos pertinentes y con la intensidad apropiada durante varias horas. En la práctica, y con independencia de nuestras habilidades, la concentración va y viene, se despliega o se colapsa, o construye algo solo para derribarlo al instante, debido a que hay un límite con respecto al número de cosas que podemos mantener activas en nuestra cabeza en cada momento, como vimos con el problema de las caras azules. Los ajedrecistas se dirigen continuamente hacia el límite máximo de elementos para tener en cuenta, de manera rítmica y como si se tratara de un oleaje. Los jugadores fuertes son capaces de ver una mayor cantidad de patrones, debido a que gracias a cientos de horas de aprendizaje han logrado ser competentes a la hora de saber qué es lo que hay que conectar y qué hay que mantener separado.
En posiciones difíciles, contra oponentes respetables, el trabajo de pensamiento es algunas veces muy extenuante y no alcanzamos siempre a mantener todas las ideas en pie. Durante el desarrollo de una partida, por un tiempo nos manejamos en ella como si estuviésemos conduciendo un automóvil de manera más o menos automática, como si se tratara de nuestra segunda naturaleza. Pero en una de estas, surgen nuevas posibilidades inesperadas ante nosotros, como si se tratara de un pelotón de bicicletas que irrumpen repentinamente en la carretera, y entonces no tenemos más remedio que volver a conducir de manera consciente. En esos momentos, el edificio de pensamiento que veníamos construyendo amenaza con derribarse. Si no tenemos cuidado, podemos desperdiciar demasiados minutos en ese estado de irresolución perpetua, en el que andamos esforzándonos al máximo pero no encontramos una respuesta a lo que está ocurriendo, debido a que en la posición se da un exceso de significado que nuestra mente, simplemente, no puede procesar. Una oleada de pensamientos llega hasta la orilla de la atención, moviendo una determinada masa de agua, y entonces choca con ella y el proceso sigue adelante. Algunas veces sabemos lo que hemos visto, pero en otras ocasiones la ola nos pasa por arriba y somos arrastrados bien lejos de la orilla.
En su versión naif, el pensamiento es una actividad representacional: lo que haríamos cuando pensamos sería construir imágenes en nuestra mente de lo que está ocurriendo en la posición –algo parecido a tomar una serie de fotografías y después analizarlas una a una–, pero no pensamos de este modo. Si alguien nos dice que hay un gato en un árbol, al momento sabemos de qué se trata sin necesidad de saber si, por ejemplo, el gato es persa o siamés, o si el árbol es de hoja caduca o perenne. La falta de estos detalles no nos impide generar automáticamente ideas acerca de cómo el gato llegó hasta allí arriba o cómo podría ingeniárselas para bajar.
De manera análoga, si le preguntásemos a un gran maestro acerca del tablero de ajedrez que tiene en su cabeza, nos daríamos cuenta de que no tiene ni un tamaño ni un color específico. De lo que disponemos es de un sentido implícito de las reglas del juego, de las relaciones entre las piezas y de los propósitos estratégicos predominantes. Aprendemos estas cosas del mismo modo en que aprendemos hablar y caminar; estos aspectos del pensamiento constituyen nuestra segunda naturaleza y operan más o menos inconscientemente, a la espera de ese momento en que sentimos, en nuestro propio cuerpo, que ya estamos listos para tomar una decisión. Cuanto más fuerte es el jugador, más abstractas serán sus imágenes visuales. Al igual que la fluidez en un idioma se consigue cuando lo hablamos sin ser conscientes de que lo estamos haciendo, la maestría en ajedrez consiste en no tener que esforzarse para imaginar una posición determinada en nuestra mente. Los ojos de nuestra mente no son ciegos, vemos algo –la entidad mental conocida como imagen eidética–, pero es cualitativamente distinto a lo que vemos en el tablero.
Читать дальше