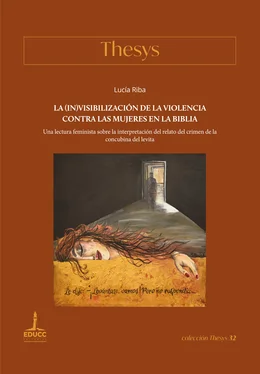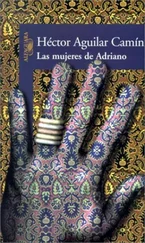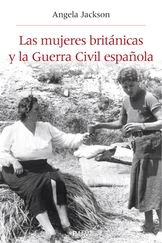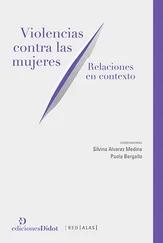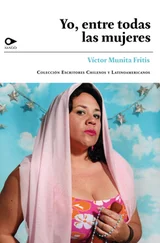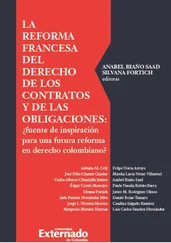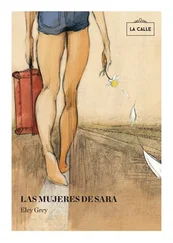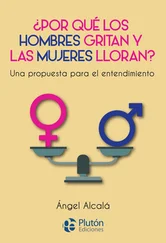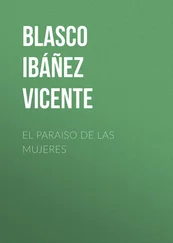En cuanto al estado de la cuestión, y teniendo en cuenta que en las últimas décadas algunas/os biblistas feministas han buscado recuperar para la memoria colectiva a las mujeres de la Biblia que fueron invisibilizadas, silenciadas, olvidadas, interpretadas de forma parcial y sesgada,(12) y que, además, se han preocupado de releer y contar de nuevo, en su memoria, algunos relatos de mujeres violentadas y ultrajadas reinterpretándolos como “textos de terror”, reconozco que ya son numerosos los estudios al respecto. La mayoría de ellas/os se acercan al texto desde los métodos utilizados más frecuentemente en los estudios bíblicos, como el histórico-crítico. Hay también quienes emplearon otros métodos de acercamiento (cf. IBI, 1993: I),(13) y sumaron herramientas teóricas de la sociología, la psicología, la antropología cultural, la lingüística, entre otras ciencias, realizando sus abordajes desde una mirada interdisciplinaria. En todos los casos, por tratarse de estudios feministas, han incorporado elementos de las teorías de género en sus análisis, sobre todo, la hermenéutica de la sospecha, que, si bien no es exclusiva de los estudios de género, ha sido utilizada de modo privilegiado por la hermenéutica bíblica feminista.(14) Esos posicionamientos han posibilitado no sólo visibilizar a las mujeres que quedaron invisibilizadas en el mismo texto, si no, incluso, proponer autorías femeninas en las tradiciones orales que se vislumbran entre líneas en algunos pasajes bíblicos, aunque el redactor final haya sido necesariamente un varón dado el contexto en que esos textos nacieron.(15) Por otra parte, y en estudios exegéticos feministas que tratan particularmente de textos en que se narran episodios de violencia contra las mujeres, distintas/os autoras/es han señalado también, entre las grietas de esos textos, algunos modos de resistencia para enfrentar dicha violencia (cf. apartados I.2.4.3 y I.2.6; II.4.6.4 de la versión completa de la tesis, a la que se accede a través del código QR).
Aportando al debate: una hermenéutica de la hermenéutica
Reconociendo todo lo que se viene sumando desde esos aportes a los estudios bíblicos feministas, mi contribución reside en el análisis de los estudios exegéticos que se han realizado específicamente sobre el relato de Jue. 19-21, focalizando en las perspectivas hermenéuticas desde las que se han hecho dichos estudios. Así, mi trabajo ofrece un panorama actualizado de la exégesis sobre esta narración bíblica, confrontando estudios patriarcales y otros feministas. De este modo, procuro evidenciar cómo distintos posicionamientos hermenéuticos de género suponen lecturas diversas y hasta opuestas de un mismo texto. Comparando, entonces, perspectivas androcéntricas con otras en sintonía con los estudios de género y, más aún, abiertamente feministas, pretendo mostrar cómo la exégesis patriarcal es un elemento más que ha contribuido a construir y sementar el habitus de las sociedades contemporáneas acerca de la violencia contra las mujeres, posibilitando la naturalización de creencias y prácticas sobre cómo los varones pueden “legítimamente” tratar de ese modo a las mujeres, y, por el contrario, cómo una exégesis feminista ayuda a desenmascarar, desnaturalizar y desmontar ese habitus . Así, el objeto material de mi investigación se aboca al análisis del discurso hermenéutico sobre el discurso bíblico; mientras que el objeto analítico trata del sesgo ideológico que se refleja de diversas maneras en los respectivos estudios exegéticos sobre este texto bíblico. En definitiva, lo que hago es un ejercicio de hermenéutica de la hermenéutica . Éste es el motivo principal por el cual también yo he utilizado la hermenéutica de la sospecha como una herramienta privilegiada para hacer mis propios análisis de los estudios exegéticos trabajados, lo que ha quedado plasmado, entre otras expresiones, en las frecuentes preguntas que formulo a las/os autoras/es, que me hago a mí misma y que les planteo también a aquellas/os que puedan leer este libro. Dichas preguntas no se hacen por pura retórica, sino que pretenden provocar al/la lector/a para que tome conciencia de cuáles son las lecturas más frecuentes y de cómo el texto bíblico mismo permite otras recepciones, algunas profundamente liberadoras, en la medida que no se conforman ni acatan el status quo establecido, en este caso, el status androcéntrico-patriarcal. Es más, en esto compruebo una vez más la importancia que han vuelto a tener la/s religión/es en nuestras sociedades postseculares,(16) por lo que, sin dejar de reconocer y aun de desenmascarar que éstas “han sido y continúan siendo centrales para entender el patriarcado y la heteronormatividad como sistemas de dominación” (Vaggione, 2008: 10),(17) sin embargo, no se la/s puede reducir sólo a sus manifestaciones patriarcales, heteronormativas, sexistas, ya que ellas también promueven el cambio social, aún en temas que aparecen conflictivos, como ciertas demandas feministas y del movimiento por la diversidad sexual. En definitiva, se puede reconocer una heterogeneidad de lo religioso, lo que se expresa en creencias “compatibles con concepciones liberadoras ” (Vaggione, 2008: 11, mías las cursivas).(18)
Otro aporte: permear fronteras
Dicho todo esto, es claro que mi investigación se realiza en la frontera entre los estudios de género y los estudios teológicos –éstos principalmente en el área bíblica–, cosa que, por otra parte, más de una vez me lleva a indagar también en algunos estudios de la religión. De allí que entiendo mi aporte como un camino de ida y vuelta: desde la teología hacia los estudios de género y los feminismos –tanto en su faz teórica como en la faz política–(19) y desde los estudios de género y los feminismos hacia la teología. Justamente, permear las fronteras entre esos dos ámbitos es uno de los objetivos primordiales de mi investigación, en orden a favorecer el beneficio mutuo en la medida que éstos se encuentran, se desafían, se cuestionan, se entrecruzan… Y esto por más de un motivo. En primer lugar, porque si bien la desconfianza mutua ha disminuido notablemente en la medida que especialistas de ambos espacios se han abierto al diálogo, aquella sigue vigente en muchos ámbitos, expresándose de diversos modos en descalificaciones que las/os empobrecen recíprocamente, o que, por lo menos, no les permiten enriquecerse con los aportes de las/os otras/os. Por otra parte, porque realicé esta tesis después de muchos años de investigación en donde he cruzado la teología como disciplina de origen y los estudios de género y feminismos, cosa que ha quedado plasmada en mi propia producción escrita.(20) Esto me exigió una formación y un quehacer profesional –en la docencia, en la investigación y en las tareas de extensión– en donde estuvieran involucradas ambas áreas, dado que la disciplina teológica de la que provenía se vio profundamente desafiada y beneficiada con los estudios de género y feminismos, más aún tras la experiencia de lo que me supuso el cursado del Doctorado en Estudios de Género. Es más, pude comprobar por experiencia propia que las herramientas teóricas que brindan las teorías de género posibilitan ampliar las contribuciones de la exégesis bíblica feminista en relación a los estudios bíblicos en general y a la exégesis de Jueces 19-21 en particular, y, también, que las teologías feministas pueden aportar a las teorías de género, cosa que en un diálogo abierto posibilita entender, por ejemplo, muchos fenómenos socio-religiosos, más aun en un continente de fuerte raigambre religiosa como es el continente latinoamericano. Por último, y ésta no es una cuestión menor, porque entiendo que flexibilizar esas fronteras significa una contribución más al esclarecimiento y el análisis crítico de concepciones teóricas y prácticas institucionales que promueven ya la violencia ya la no-violencia contra las mujeres.
Читать дальше