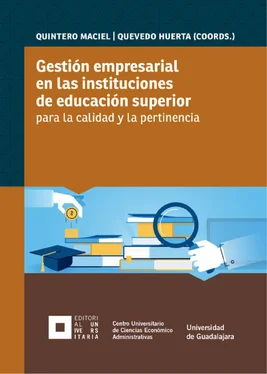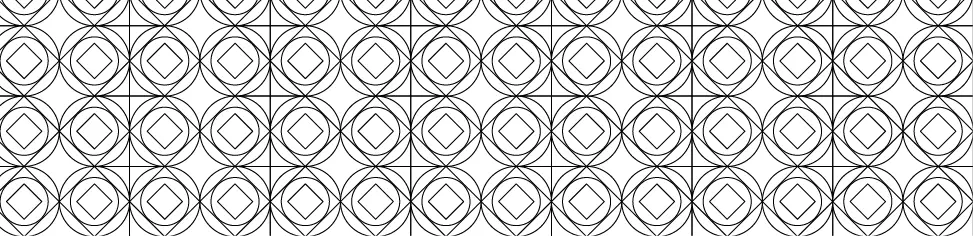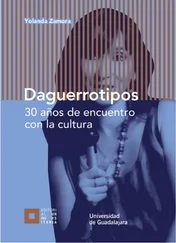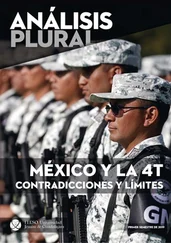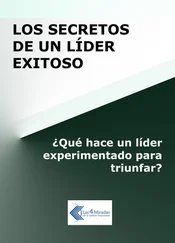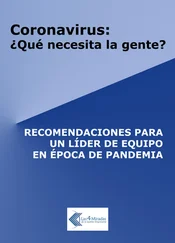Esto redefine las relaciones de organización y gestión del conocimiento en términos de la docencia y la investigación. No es la relación docente la que transmite conocimientos rígidos para una disciplina determinada que permanentemente tiene que aprender el estudiante.
Ahora hay que desarrollar un tipo de nueva relación docencia-investigación donde la investigación se convierte en un punto de partida fundamental para la docencia misma, que es lo que yo denomino: investigación cognitiva. Es decir, de qué manera se genera o podemos generar en las instituciones la capacidad para articular conocimientos, la organización de los mismos hacia la trans e interdisciplinariedad, la capacidad del estudiante para indagar, para generar conceptos, para articular categorías, para formularse problemas y darle explicaciones, eso no depende del manejo del conocimiento codificado, no se trata de sistematizar un conocimiento codificado para hacer una monografía, no, se trata fundamentalmente de generar una capacidad de indagación para comprender los tres niveles de aprendizaje y saber cómo, saber expresarse con toda claridad y construir un conocimiento nuevo y saber prever lo que viene desde la perspectiva de las tendencias y las contradicciones que están ocurriendo en el mundo contemporáneo.
Esto no se puede transmitir vía la repetición o el enciclopedismo, el manejo sistemático del conocimiento codificado, sino a través de la transmisión de experiencias que generen este aprendizaje que llamamos significativo e integral en el estudiante. ¿De qué manera se puede generar eso si el profesor nunca ha investigado, no sabe cómo trabajar un concepto? Por eso la insistencia en esta redefinición de docencia-investigación, para construir un valor académico y social en los conocimientos desde la perspectiva del aprendizaje significativo para la generación de un conocimiento tácito en el estudiante como un constructo propio. La investigación cognitiva es distinta a la investigación estratégica. La investigación estratégica, la que hacemos quienes nos asumimos como investigadores de tiempo completo, tiene otra función, que es la de generar un conocimiento nuevo.
La investigación cognitiva lo que hace es propiciar por la vía de procesos curriculares el desarrollo de estructuras de aprendizaje en él mismo, para que el estudiante mismo genere sus propios conocimientos por la vía de una experiencia de conocimiento tácito, a diferencia de la investigación estratégica que les reitero tiene una redefinición importante en el plano del impacto de los conocimientos nacionales y en la solución de problemas fundamentales.
En todo ello se busca hacer explícita la necesidad de un nuevo tipo de universidad, con una estructura organizacional diferente, que entrelaza las relaciones entre la investigación y la docencia, pero que se centra en aquellos aspectos, en aquellas áreas del conocimiento trans e interdisciplinarios que son los que permiten este tipo de conocimientos y aprendizajes.
Como dijo el propio Edgar Morin: “Es el conocimiento para producir conocimiento”. El método es la perspectiva por medio de la cual se organiza esta perspectiva de conocimiento tácito y, por lo tanto, la investigación cognitiva genera un aprendizaje pero también se vincula directamente con la capacidad para innovar. Es decir, un conocimiento nuevo tiene un aprendizaje distinto y esto tiene un relación con el contexto de su aplicación, como decía Michael Gibbons en La nueva producción del conocimiento, texto emblemático de la nueva producción del conocimiento: esto tiene directa relación con el contexto de su aplicación, no hay un aprendizaje que no tenga sentido desde el plano de su contexto. Y, por lo tanto, esta universidad Modo Dos, articula la investigación cognitiva con la investigación estratégica, y es un tipo de universidad que trabaja en redes, es sistémica, articulada, horizontal, cooperativa, no se distingue entre sí con otras universidades si no articula aspectos de conocimiento mucho más globales, y por lo tanto crea plataformas y redes de innovación en beneficio colectivo, lo que llamamos una capacidad institucional para generar una inteligencia distribuida.
Muchas gracias.
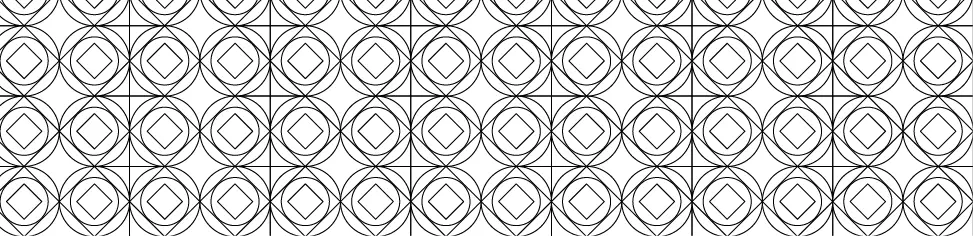
Gestión e innovación para la calidad educativa
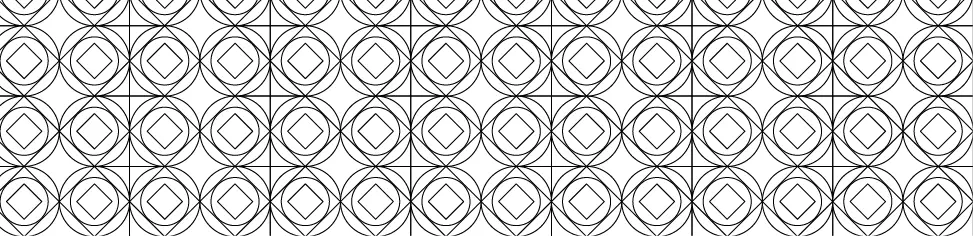
Un referente trascendental en la pertinencia de las IES. ¿Qué tan satisfechos están los académicos?
Felipe de Jesús Montaño Cervantes
Azucena Cortés Macías
Introducción: en torno a la pertinencia
Uno de los temas trascendentes en la educación, por sus efectos, es su pertinencia ; ésta, como se podrá leer, se relaciona directamente con el grado de satisfacción o insatisfacción con que los actores principales de la educación superior en las Ies, la planta académica, los académicos, viven su profesión. Pertinencia/pertinente, —del latín pertinens, entis, participio activo de pertinere, pertenecer— es un término de empleo polisémico, dinámico, y por ende también variable. Con él nos referimos a lo adecuado u oportuno de alguien o algo; a lo congruente y atingente para un fin; lo que viene a propósito de algo. Está anclado en la relación que surge entre fines y medios. Se entiende como una relación de congruencia; en lo apropiado, lo necesario, para su desarrollo y perfección. Es tanto cuantitativo como cualitativo, aunque los aspectos cuantitativos destacan mejor por ser visibles, estimables y medibles. Supone también estar alerta de que su procuración no derive en pertinacia, obstinación o terquedad. Sólo en los polos extremos y en su área contigua del continuum de la interrelación podemos afirmar sin lugar a duda su presencia o su ausencia.
En este múltiple y dinámico sentido se aplica al campo de la educación. La UNESCO, atenta a la problemática educativa mundial, abordó el concepto de pertinencia en la educación superior en dos de sus reuniones mundiales —1998 y 2003— en su sede de París, con asistencia de la mayoría de los ministros de educación del planeta. En la primera reunión —5 a 9 de octubre de 1998— el organismo mundial aclaró lo que entiende por pertinencia, “la concordancia entre las misiones de las Ies y las expectativas de la sociedad”, y en la página dos de su Declaración sobre la educación superior en el siglo XXI (UNESCO, 1988), amplía: “la pertinencia de la educación superior debe evaluarse en función de la adecuación entre lo que la sociedad espera de las instituciones y lo que éstas hacen”1. Cinco años después, del 23 al 25 de junio de 2003, la misma organización de la ONU, reunida de nuevo para continuar el examen y estudio del concepto, aceptó su polisemia, gradación, variedad de enfoques e interpretaciones que existen y conviven a lo ancho del planeta. Sin embargo, hay ya consensos que podemos considerar paradigmáticos, como los resume Lamine Ndiaye (2003) en su relatoría de la segunda conferencia en cuestión, en la cual propone la pertinencia en la educación superior entendida como el envés y el derecho de una misma realidad: aspectos cuantitativos y aspectos cualitativos, a los que valdrá la pena volver en otra oportunidad.
La pertinencia, en el caso de las Ies, radica básicamente en que la educación superior sea disponible, universal e indiscriminadamente al alcance de los habitantes de México, —o de cualquier país—, que tengan la edad, aptitud y preparación adecuada para aprovecharla. Las Ies abarcan tanto a las personas que en ellas intervienen, como a los elementos, recursos y medios para sostener su oferta educativa. En la medida en que lo pertinente esté o no ausente en cualquiera de los componentes de las Ies, se podrá reconocer como pertinente o impertinente. No hay que ignorar que el concepto de pertinencia, al ser dinámico, es todavía un término en vías de construcción.
Читать дальше