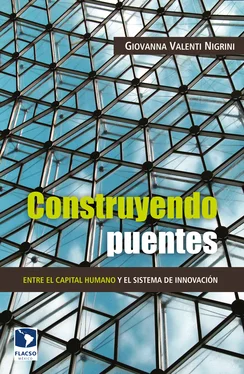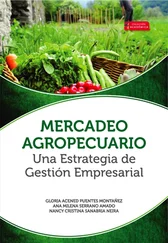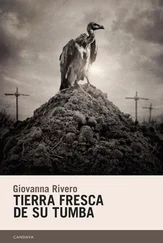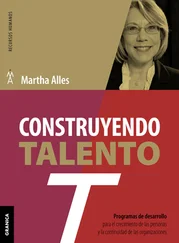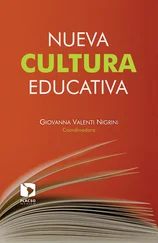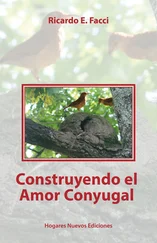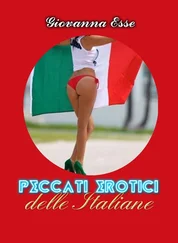Giovanna Valenti Nigrini - Construyendo puentes
Здесь есть возможность читать онлайн «Giovanna Valenti Nigrini - Construyendo puentes» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на английском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Construyendo puentes
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Construyendo puentes: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Construyendo puentes»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Construyendo puentes — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Construyendo puentes», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Diversos estudios han señalado algunas suposiciones del comportamiento benéfico que produce la existencia de ciertas condiciones económicas, asumiendo, por ejemplo, la importancia de la formación de recursos humanos y la generación de investigación y desarrollo (I+D), lo mismo que su aprovechamiento para el crecimiento económico (Cimoli, 2000; Lundvall, 2004; Fagerberg, 2005). Existe un dilema respecto de qué tanto debe hacer el gobierno para reforzar la política de formación de recursos humanos para volverla más eficiente: si otorgar becas o subsidios, si incentivar la creación de más universidades o promover otros mecanismos para la mejora de la calidad. Los esfuerzos de las instituciones en materia de ciencia y tecnología son afectados, sin duda, por un ajuste entre las preferencias individuales de las personas en la elección de carreras, las estrategias de las empresas para incrementar su utilidad y productividad, y el papel del gobierno como soporte de las políticas para los grupos en general.
En este sentido, y para comprobar la vigencia de teorías que explican el impacto de la innovación como factor de la economía, iniciemos con las preguntas: ¿qué elementos se pueden retomar de las teorías del capital humano y de la de los sistemas nacionales de innovación para explicar los fenómenos relacionadas con la formación de recursos humanos, el mercado de trabajo y la innovación en ciencia y tecnología? y ¿cuál ha sido la contribución al crecimiento económico de las reformas en materia de formación de capital humano en México?
Dichas interrogantes averiguan el estado y características actuales del aprovechamiento de los recursos humanos en las empresas, a través de la innovación, la productividad y el impulso hacia una transformación de las actividades económicas centradas en el conocimiento, la investigación y el desarrollo.
Existen relaciones causales entre variables y momentos de explicación de los fenómenos: la educación es un insumo necesario en los procesos de innovación, es decir, las empresas piensan previamente en un perfil en función de los objetivos organizacionales y de productividad intrínsecos en sus actividades.
Por otro lado, los esfuerzos de capacitación de una empresa le permiten elaborar estrategias que beneficien la productividad de los trabajadores, para consolidar los procesos y actualizar las habilidades que se introducen con las mejoras tecnológicas.
El mercado de la información sufre de problemas generalizados porque ésta no se ofrece completa. Los estudiantes que están por escoger alguna carrera disponen de poca información sobre el valor que pueden recibir de la especialidad elegida o de determinada institución. Los empleadores también tienen pocas bases para su elección entre los graduados. La estrategia competitiva que parece emerger de esta situación es que un número importante de instituciones de licenciatura y posgrado han desarrollado sistemas extensivos de selección rigurosa que atiende el nivel de habilidad y criterios con base en las capacidades de los individuos para resolver problemas.
Los desarrollos globales inducen nuevas dinámicas locales. Los cambios tecnológicos, la evolución en las formas de producción y la adaptación de necesidades de los individuos producen acomodos diversos entre agentes e instituciones. La sociedad se encuentra en una dinámica global de intercambio y generación de conocimiento.
El factor clave en los procesos de innovación se relaciona no sólo con las actividades de I+D, sino con la capacidad de los países para contar con sus propios recursos humanos altamente calificados, la capacidad de integrarlos al mundo del trabajo y de que absorban el conocimiento disponible, a través de actividades productivas.
La presente investigación busca clarificar el impacto del valor de los años de escolaridad en la productividad y los factores que inciden en la innovación, a fin de inducir el análisis hacia el papel del gobierno en este tema y el rol de las empresas como impulsoras de nuevas formas de producción y una revaloración del conocimiento como elemento básico que promueve el desarrollo en una sociedad de competencia global.
Planteamiento de la investigación
La pregunta de investigación relaciona el crecimiento con la política educativa. Se impone una primera precisión: la expresión “política educativa” remite a las decisiones tomadas desde el gobierno cuyo objeto son tanto la producción de ciencia y tecnología, como la formación de recursos humanos altamente capacitados, por parte de las instituciones de educación superior. Esto es, la expresión toma como objetos de intervención pública del gobierno la producción y aplicación de conocimiento, por un lado, y la formación de capital humano de alto nivel (por ejemplo, la educación terciaria), por el otro.
Dicho esto, queda claro que esta investigación, en principio, se abordará desde la perspectiva de la teoría del crecimiento aportada por la ciencia económica, particularmente por las teorías del capital humano y del crecimiento endógeno, que, respectivamente, indagan el impacto de las competencias individuales y los factores asociados al crecimiento económico, incorporando el cambio tecnológico. [1]
Existe abundante evidencia empírica que sustenta la idea de que los mayores niveles de escolaridad en una sociedad impactan positivamente en el desarrollo económico de largo plazo (Mankiw, Romer y Weil, 1992; Nehru y Dhareshwar, 1994; Temple, 1999; De la Fuente y Doménech, 2000; Bassanini, Scarpetta y Hemmings, 2001). Asimismo, otros estudios muestran que el crecimiento económico es particularmente sensible al acervo de capital humano en los países en desarrollo (Barro, 1991; Englander y Gurney, 1994). De manera correlativa, la teoría del crecimiento endógeno impulsada por Paul Romer presenta resultados empíricos que revelan la relación positiva entre las actividades de I+D y el producto o la productividad (Romer, 1986; Mohnen, 1990; Griliches, 1992; Nadiri, 1993; Cameron, 1998).
Las implicaciones de ambas líneas de investigación para el caso que nos incumbe son claras. Siendo el capital humano y la I+D inputs (insumos) en una función de producción, los incrementos en estos factores conducirían a mayores tasas de crecimiento económico en el mediano y largo plazos. Aplicado este principio al caso mexicano, sólo habría que verificar el comportamiento de los inputs en los últimos quince años y estimar su contribución al crecimiento, descontando la contribución del incremento en la fuerza de trabajo y de la inversión. En términos de política pública, la prescripción lógica es realizar esfuerzos para aumentar los insumos referidos.
Esta perspectiva parece problemática en cuanto a la linealidad que postula. Aun de resultar empíricamente sustentada, otorga pocos elementos para evaluar aspectos más detallados de las reformas en la política de ciencia y tecnología en México, toda vez que limita el análisis a la evolución en el tiempo de la cantidad en los insumos (inputs) relacionados con el conocimiento. Y es evidente que las reformas tienen otras características importantes como el presupuesto condicionado, la evaluación y los proyectos de cooperación entre academia e industria (Valenti et al., 2004; Valenti y Del Castillo, 2000) y la complementariedad con otras políticas públicas de carácter sectorial, como industria y trabajo.
Por otro lado, existen elementos suficientes para suponer que las tendencias más recientes de la economía mundial hacen que la relación entre conocimiento y desarrollo sea más compleja que lo propuesto por las teorías del capital humano y el crecimiento endógeno. El papel que desempeña la innovación en la competitividad de la empresa actual ha dado tal peso al conocimiento como factor de producción, que esta fase ha sido caracterizada como “nueva economía” o “economía del conocimiento” (David y Foray, 2002; OECD, 1996 y 2001). La capacidad de innovar comenzó a ser una ventaja comparativa entre los países desarrollados, pero la intensidad creciente de los intercambios económicos terminó por homogeneizar las reglas de la competencia para todas las naciones, de tal modo que los países en vías de desarrollo que no aumenten el contenido en conocimiento de sus productos corren el riesgo de ver afectados los términos de su intercambio y reducir la viabilidad de sus perspectivas de desarrollo (Cimoli y Correa, 2002). Quizás estas características generales de la nueva economía sean el factor subyacente en las conclusiones de los estudios más recientes, los cuales reportan ausencia de relación entre los incrementos en la matrícula y los logros educativos respecto de las tasas de crecimiento económico y en la productividad (Pritchett, 1995; Gradstein y Nikitin, 2004).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Construyendo puentes»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Construyendo puentes» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Construyendo puentes» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.