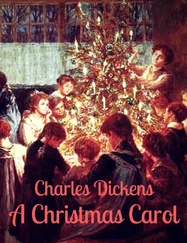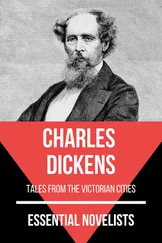—Querrás decir que los robaste —observó el sargento.
—Ahora le diré de dónde eran. De casa del herrero.
—¿Oye usted? —dijo el sargento mirando a Joe.
—¿Qué te parece, Pip? —exclamó Joe volviéndose a mí.
—Fueron algunas cosas sueltas. Algo que pude tomar. Nada más. También un trago de licor y un pastel.
—¿Ha echado usted de menos un pastel, herrero? —preguntó el sargento con tono confidencial.
—Mi mujer observó que faltaba, en el preciso momento de entrar usted. ¿No los viste, Pip?
—De modo —dijo mi penado mirando a Joe con aire taciturno y sin advertir siquiera mi presencia—. ¿De modo que es usted el herrero? Crea que lo siento, pero la verdad es que me comí su pastel.
—Dios sabe que me alegraría mucho en caso de que fuera mío —contestó Joe, aludiendo así a su esposa—. No sabemos lo que usted ha hecho, pero aunque nos haya quitado algo, no por eso nos moriríamos de hambre, pobre hombre. ¿Verdad, Pip?
Entonces, algo que yo había observado ya antes resonó otra vez en la garganta de aquel hombre, quien se volvió de espaldas. Había regresado el bote y la guardia estaba dispuesta, de modo que seguimos al preso hasta el embarcadero, hecho con pilotes y piedras, y lo vimos entrar al bote impulsado a remo por una tripulación de penados como él mismo. Ninguno pareció sorprendido ni interesado al verlo, así como tampoco alegre o triste. Nadie habló una palabra, a excepción de alguien que en el bote gruñó, como si se dirigiera a perros: “¡Avante!”, lo cual era orden de que empezaran a mover los remos. A la luz de las antorchas vimos el negro pontón fondeado a poca distancia del lodo de la orilla, como si fuera un Arca de Noé maldita. El barco-prisión estaba anclado con cadenas macizas y oxidadas, fondeado y aislado por completo de todo lo demás, y a mis infantiles ojos me pareció que estaba rodeado de hierro como los propios presos. El bote se acercó a un costado de la embarcación, y vimos que lo izaban y que desaparecía. Luego, los restos de las antorchas cayeron silbando al agua y se apagaron como si todo hubiera acabado ya.
El estado de mi mente respecto de la ratería de la cual tan bien había salido gracias a un suceso inesperado no me impelió a confesarme con franqueza; mas espero que en el fondo había algunas huellas de un sentimiento noble.
No recuerdo haber sentido ninguna benevolencia hacia la señora Joe cuando desapareció mi temor de que fuera descubierto. Pero yo quería a Joe, tal vez por ninguna razón mejor, en aquellos días, que porque aquel pobre muchacho me permitía quererle, y respecto a él no se consoló tan fácilmente mi conciencia. Comprendía muy bien, y en especial cuando vi que empezaba a buscar su lima, que había debido revelarle la verdad entera. Sin embargo, no lo hice, temeroso de que, si se lo explicaba todo, tal vez tendría de mí una opinión peor de la que merecía. Y el miedo de no gozar ya de la confianza de Joe, así como de la posibilidad de sentarme por la noche en el rincón de la chimenea mirando pesaroso a mi compañero y amigo, perdido ya para siempre, fue bastante para sujetarme la lengua. Erróneamente me dije que si Joe lo supiera, jamás podría verlo junto al fuego acariciándose la patilla, sin figurarme que estaba meditando acerca de ello. También creí que, de saberlo, cuando Joe mirara por casualidad la carne del día anterior o el pudín que le habían servido, se acordaría de mi robo, preguntándose si yo había hecho ya alguna visita a la despensa. Me dije también que, si se lo descubría, cuando en nuestra vida doméstica observara que la cerveza era floja o fuerte, sospecharía tal vez de que se le hubiera mezclado alquitrán, y eso me haría ruborizar hasta la raíz de los cabellos. En una palabra, fui demasiado cobarde para hacer lo bueno, como también para llevar a cabo lo malo. En aquel tiempo yo no había tratado a nadie todavía y no imitaba a ninguno de los habitantes del mundo que proceden de este modo. Y como si hubiera sido un genio en bruto, descubrí la conducta que me convenía seguir. Como empezaba a sentir sueño antes de estar muy lejos del pontón, Joe me volvió a subir sobre sus hombros y me llevó a casa. Debió de ser un camino muy pesado para él, porque cuando llamó al señor Wopsle, éste se hallaba de tan mal humor que si la Iglesia hubiese estado “abierta”, probablemente habría excomulgado a toda la expedición, empezando por Joe y por sí mismo. En su capacidad lega, insistió en sentarse al aire libre, sufriendo la malsana humedad, hasta el punto de que cuando se quitó el gabán para secarlo ante el fuego de la cocina, las manchas que se advertían en sus pantalones habrían bastado para ahorcarlo si hubiera sido un crimen.
Mientras tanto, yo iba por la cocina tambaleándome como un pequeño borracho, a causa de haber sido puesto en el suelo pocos momentos antes y también porque me había dormido, despertándome junto al calor, a las luces y al ruido de muchas lenguas.
Cuando me recobré, ayudado por un buen puñetazo entre los hombros y por la exclamación que profirió mi hermana: “¿Han visto ustedes alguna vez a un muchacho como éste?”, observé que Joe les refería la confesión del penado y todos los invitados expresaban su opinión acerca de cómo pudo llegar a entrar en la despensa. Después de examinar cuidadosamente las premisas, el señor Pumblechook explicó que primero se encaramó al tejado de la fragua y que luego pasó al de la casa, deslizándose por medio de una cuerda, hecha con las sábanas de su cama, cortada a tiras, por la chimenea de la cocina, y como el señor Pumblechook estaba muy seguro de eso y no admitía contradicción de nadie, todos convinieron en que el hecho debió de realizarse como él suponía. El señor Wopsle, sin embargo, dijo que no, con la débil malicia de un hombre fatigado; pero como no podía exponer ninguna teoría y, por otra parte, no llevaba abrigo, fue unánimemente condenado al silencio, ello sin tener en cuenta el humo que salía de sus pantalones, mientras estaba de espaldas al fuego de la cocina para secar la humedad, lo cual no podía, naturalmente, inspirar confianza alguna.
Esto fue cuanto oí aquella noche antes de que mi hermana me agarrara, cual si mi presencia fuera una ofensa para las miradas de los invitados, y me ayudara a subir la escalera con tal fuerza que parecía que yo llevara cincuenta botas y cada una de ellas corriera el peligro de tropezar contra los bordes de los escalones. Como ya he dicho, el estado especial de mi mente empezó a manifestarse antes de levantarme, al día siguiente, y duró hasta que se perdió el recuerdo del asunto y no se mencionó más que en ocasiones excepcionales.
En la época en que solía pasar algunos ratos en el cementerio leyendo las lápidas sepulcrales de la familia apenas tenía la suficiente instrucción para deletrearlas. A pesar de su sencillo significado, no las entendía correctamente, porque leía
“Esposa del de arriba” como una referencia complementaria respecto de la exaltación de mi padre a un mundo mejor; y si alguno de mis difuntos parientes hubiera sido señalado con la indicación de que estaba “abajo”, no tengo duda de que habría formado muy mala opinión de aquel miembro de la familia. Tampoco eran muy exactas mis nociones teológicas aprendidas en el catecismo, porque recuerdo perfectamente que el consejo de que debía “andar del mismo modo durante todos los días de mi vida” me imponía la obligación de atravesar el pueblo, desde nuestra casa, en una dirección determinada, sin desviarme nunca para ir a casa del constructor de carros o hacia el molino.
Читать дальше