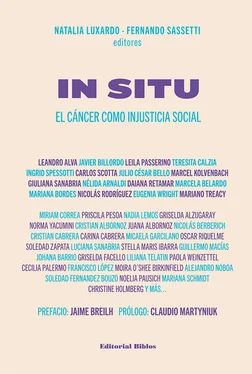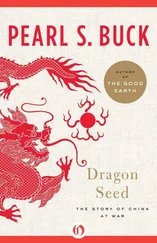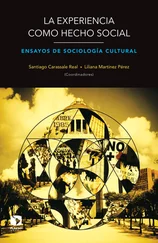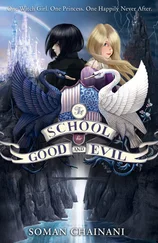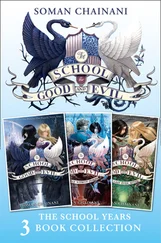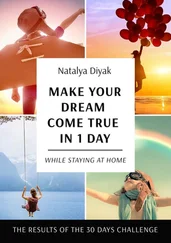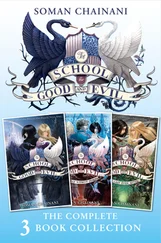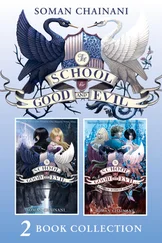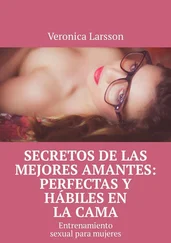Incluimos trece centros de salud con investigadores internos en tres de ellos (Scotta, Calzia, Alva y Spessotti) y una organización social también con alguien interno (Billordo). La primera intención era trabajar primero por centro de salud y su comunidad, “verticalmente” (distintas dimensiones en uno solo). Sin embargo, por razones pragmáticas con relación a los accesos y metodológicas pensando en comparaciones entre ellos, decidimos avanzar en simultáneo revisando horizontalmente determinadas dimensiones, para después volver a sumergirnos en su propia totalidad. Más que analizar exhaustivamente un solo caso, abrimos el abanico de formas en las que se presentan las realidades con las que tiene que lidiar el primer nivel. Como dijimos, la prioridad fue respetar las propias dinámicas de los territorios y, por lo tanto, ser flexibles sobre qué tomar y qué descartar. Por lo tanto, a veces hubo que redireccionar posiciones ante imprevistos de todo tipo (políticos, sociales, geológicos y, ya cerrando, sanitarios también, con la dramática irrupción mundial de la pandemia de Covid-19), contingencias que serán explicadas con mayor detalle en cada capítulo. Otro fundamento para trabajar en abanico fue por la disparidad de la calidad de los datos que teníamos para cada uno, que hubiera dejado una lectura desigual si los mostrábamos “enteros”. Por último, y más importante, un fundamento ético, ya que al haber investigadoras e investigadores que eran parte de las instituciones seleccionadas ellos no podían quedar expuestos como informantes por sus accesos privilegiados en sus dobles roles en la investigación y en la gestión diaria de atención, como tampoco queríamos exponer a sus instituciones sino mostrar que es algo más sistemático. Por eso esta “agrupación” de centros, que nos sirvió para cuidar la confidencialidad, reforzando la idea que mantenemos como principio en todas las investigaciones: que no se trata de auditorías para exponer “nombres” ni cazas de brujas sensacionalistas, sino que apuntamos a identificar más arriba, en el sistema tanto sanitario como social.
En algunos momentos –como cuando enfrentamos determinadas contingencias– compartimos las características de los diseños emergentes, fuimos definiendo en retroalimentación de acuerdo con el diálogo con los demás participantes rutas, lentes, focos (aunque, por supuesto, nunca dejamos de lado la brújula última sobre desigualdades en cáncer): desde qué objetivos priorizar, las teorías, los métodos, las fuentes de información y el alcance. Iremos dando cuenta del este proceso en detalle en cada capítulo, ya que la investigación fue tomando forma en distintos ciclos con sus propios objetivos y dinámicas.
Si bien partimos de premisas sobre el nivel macro que nos sirvieron como punto de partida, aquello de lo que daremos cuenta –con excepción del capítulo de Mariano Treacy– es de una escala menor, orientado a ver la salud desde la dialéctica constitutiva que la constituye. Por eso, como capas, vamos combinando, revisando y ajustando enfoques. Las “texturas” de los capítulos son heterogéneas en su composición. Algunos se alejan de la escala micro y meso (el territorio, las comunidades, las instituciones) y se quedan en especulaciones teóricas inscriptas en las discusiones de la literatura académica sobre ese tema. Otros capítulos “bajan” conceptos, problemas, actores a experiencias concretas y puntuales, con un énfasis más descriptivo o de rescate de las visiones locales directamente. Tienen un carácter más acotado en sus alcances, fragmentario, pero más profundo y exhaustivo y desde un lugar privilegiado. Creemos que todo sirve para dar cuenta de estas realidades. Por eso, aunque no dejamos de revisar aspectos relativos a los procesos históricos, políticos, económicos, normativo-jurídicos, no los hacemos ejes de indagación, ya que nos interesa verlos operando en los cuerpos, vidas concretas, en instituciones con determinadas características y en patrones determinados de distribución de la salud, la enfermedad y la muerte.
La metodología fue siendo definida cada vez dentro de un paraguas general teórico-epistemológico y ético en el que “cobijamos” la investigación. No quisimos cerrar ni definir de antemano completamente cómo abordaríamos los interrogantes que nos orientaban, algunos de los cuales surgieron en el campo como prioridades. Flexibilidad y reflexividad fueron las claves, tomando en cuenta en las sucesivas definiciones preguntas, actores y experticias, posibilidades metodológicas, fines. Cuando el objetivo de conocimiento coincidió con –o estuvo incluso supeditado a– objetivos de intervención en el sistema de salud para intentar contribuir con alguna modificación que permitiera optimizar alguno de sus componentes (ver capítulo “La bioingeniería al servicio de las necesidades del sistema de salud local”), los marcos exclusivamente teóricos o más abstractos nos resultaron un poco vagos en términos de orientación para ir evaluando. Por lo tanto, incluimos uno que manejábamos como equipo por presentaciones previas y con herramientas concretas para monitorear intervenciones, como el marco de la ciencia de la implementación y diseminación, que aunque escapa a la orientación global no resultó incompatible ya que encontramos una versión afín al trabajo con comunidades.
Además de los métodos planificados de antemano, readaptados de acuerdo con las necesidades de campo y los pensados y definidos in situ , surgieron métodos nuevos. Simplemente por estar presentes y tener que intervenir desde otro lugar en una ocasión de este proceso (durante octubre y noviembre de 2018), pudimos registrar aspectos no contemplados que explicamos en otros capítulos. Además de la crisis ambiental generada por la repentina apertura de una grieta (falla geológica), otra parte del equipo también se vio abocado a la intervención ante emergencias sanitarias (en los primeros años, por el dengue; al final, por la pandemia del coronavirus).
Otros métodos y formas de trabajo con las comunidades incluyeron la realización de obras de arte que un artista del equipo planificaba junto con la gente y la filmación de un documental (que es distinto a la inclusión de registros audiovisuales, que también utilizamos durante toda la investigación a través de tablets, cámaras, celulares, pero como medio para registrar).
En algunos momentos también complementamos el abordaje con métodos cuantitativos basados en fuentes secundarias de datos, ya que la única encuesta que diseñamos y empezamos a instrumentar para conocer consumos problemáticos debimos suspenderla por eventualidad externa (cambio de gestión en uno de los centros de salud, que dificultó a los que estaban recolectando datos continuar si no era en horas extras, que ya por la cantidad de tiempo en la institución volvieron inviable realizar la tarea). No desdeñamos ningún tipo de método ni técnica, a los que siempre sometimos a revisión; solamente priorizamos la confiabilidad, por eso dejamos de lado algunos trabajos locales en los que no podíamos evaluar ese punto. Tampoco resistimos métodos más usuales en la investigación social, simplemente no los tomamos como los únicos ni los jerarquizamos como superiores, fueron una fuente de información más entre otras, más o menos precisa para lo que intentábamos responder. Intentamos ir generando una suerte de capas de evidencia con distinto peso y heterogéneas, que derivaron de la libertad de incorporar todo lo que considerábamos que servía para sostener o, por el contrario, erosionar aquellos supuestos en los que nos apoyamos como orientadores de las indagaciones. Intentamos ser completamente transparentes con los métodos que utilizamos y las circunstancias concretas relativas a su aplicación para poder revisarlos posteriormente y marcar tanto alcances como limitaciones. También buscamos ser explícitos y precisos con las fuentes en las que nos basamos y en cómo pasamos a realizar las interpretaciones.
Читать дальше