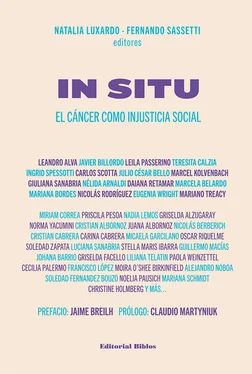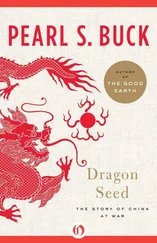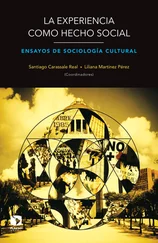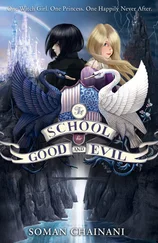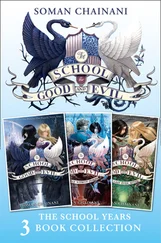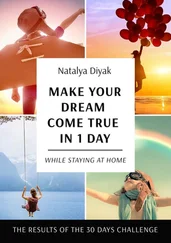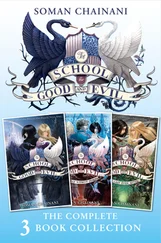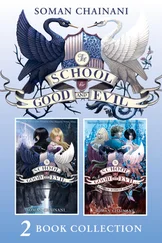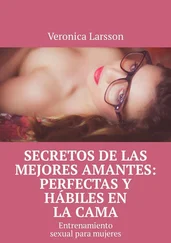Con respecto a la equidad en salud, nos interesa poder ir más allá de enfoques reduccionistas centrados en los estilos de vida descontextualizados, para intentar analizar cómo se configuran y definen desde estructuras mayores los procesos de deterioro/fragilización y amenazas a la salud de determinados colectivos poblacionales históricamente postergados en sus derechos, si bien también identificamos las protecciones o procesos que amortiguan estos impactos. De esta manera tratamos de aportar a miradas que complejicen lo que la literatura de la salud pública engloba como “factores de riesgo” responsables de las desigualdades en cáncer que existen entre grupos poblacionales. Para eso apuntamos a dar cuenta de sus raíces, que condicionan y restringen las elecciones en salud que las personas pueden realizar, entendiendo estos fenómenos dentro de la totalidad en la que se constituyen como tales.
De acuerdo a Benfer (2018), los problemas de la inequidad en salud y de la injusticia social son complejos en su naturaleza y requieren respuestas interdisciplinarias e interprofesionales que involucren a todos los campos de experticia. Por eso una de las claves de nuestro enfoque es la perspectiva trans e interdisciplinaria, que en este caso incluyó a las ciencias sociales (geografía, ciencias políticas, antropología, sociología, trabajo social, ciencias de la comunicación e historia) y otras ciencias de la salud “aplicadas” (medicina, enfermería, bioingeniería). Otra de las claves fue tomar al sistema de salud solamente como una parte más (y no la única) en la que hay que fijarse. Esperamos que las ciencias sociales y otras disciplinas tradicionalmente excluidas de las definiciones hegemónicas en el campo de la salud, o con escaso impacto real en la formulación de políticas sanitarias aporten herramientas y perspectivas que permitan reconocer la complejidad de este fenómeno y contribuyan a la reducción de las brechas que muestran la existencia de inequidades en el cáncer.
En el plano ético-político, la perspectiva global de este estudio sobre el cáncer se afianza en posiciones filosóficas alineadas en la teoría de la justicia y en teorías críticas, tomando como modelo determinadas experiencias de la investigación colaborativa. Nos apoyamos en modelos teóricos relativos a las desigualdades sociales de la salud y las inequidades. Como una tintura que colorea partes, esta investigación intenta remarcar áreas “centinelas” para pensar futuras intervenciones y líneas de investigación poco tratadas todavía en el control del cáncer. De este modo, le asignamos un papel central a la comprensión de los contextos y la reconstrucción del punto de vista de los actores sociales, identificando desde esta lente constructivista-interpretativa las múltiples realidades posibles, pero articulando con teorías críticas y epistemologías realistas e incluir temas como el poder, las jerarquías y las posibilidades de transformación de estas realidades, incluyendo las dimensiones políticas e ideológicas que entran en juego en el fenómeno estudiado.
Más precisamente, esta investigación tiene una estrategia que descansa en cuatro pilares teórico-metodológicos fundamentales que tienen en común coincidir en el énfasis en la economía política como punto de arranque, si bien el papel y la manera de abordarlo difieren. En primer lugar, y el más importante, teorías de las ciencias sociales, especialmente de la antropología médica crítica y política y la sociología de la salud, que nos sirven, entre otras cosas, para sacudir la imposición del sentido común biomédico naturalizado y “poner en jaque” todo el tiempo las asunciones positivistas de sus categorías que por el mismo campo en el que estamos inscriptos relativo al cáncer se nos vuelve ineludible tomar pero críticamente (Menéndez, 1990, 1998). En segundo lugar, desarrollos de la medicina social latinoamericana/salud colectiva, para incluir a las poblaciones como sujetos políticos de cambio y proponer valores explícitos para otro modelo de sociedad posible, con una salud solidaria, soberana, sustentable, segura (Breilh, 2006). En tercer lugar, la epidemiología social, que nos brindó los fundamentos para poder recortar en desigualdades sociales de la salud –y no cualquier otro tipo de desigualdades– y delinear o esbozar caminos en los que se producen las inequidades en cáncer. Por último, epistemologías de la sociología participativa y del trabajo social con comunidades. Esto nos permitió ir pensando en claves para contribuir a una forma más plural de construcción de conocimientos con abordajes territoriales, que no implica un “vale todo” 1sino la utilización de criterios más amplios que los estándares.
Este paraguas global teórico compartido por supuesto que no salda la diversidad de las trayectorias, disciplinas, intereses, experticias y perspectivas; por eso las autorías de los capítulos y los que sostienen tales argumentos están bien definidas, ya que no todo el equipo ni las mujeres y hombres colaboradores comulgaron siempre con cada parte; además de tener audiencias diferentes. Respetamos esta diversidad que no incluye nada estructuralmente relevante haciendo prevalecer la conmensurabilidad de los principios generales y éticos. Desde esta autonomía, más allá del proyecto colectivo, algunos autores hablan de determinantes mientras que otros de determinación, de salud colectiva o bien de salud pública, de escenarios de riesgo o de factores de riesgo, entre otras pequeñas “fisuras” que muestran también la pluralidad de mundos –no solo académicos, sino también sociales– desde donde se abordó la temática.
En el plano de la salud pública dominante o convencional, el cáncer es considerado una de las enfermedades crónicas no transmisibles. La reducción de las desigualdades que existen en estas enfermedades fue considerada una cuestión de justicia y derechos humanos en los Objetivos del Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Dentro de los múltiples lugares posibles para esperar mirar y transformar en el campo del cáncer, recortamos lo que se conoce como el control del cáncer .
Desde los primeros años del siglo XXI en las agendas globales y regionales de la salud pública surgía en distintas declaraciones políticas, tratados y colaboraciones internacionales el concepto de control del cáncer 2para aludir a un enfoque interdisciplinario con una visión estratégica sobre las intervenciones globales necesarias para tratar al cáncer en sus múltiples dimensiones (Cazap, 2013; WHO, 2008; Farmer et al. , 2010). En 2008 la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala explícitamente que estas dimensiones incluyen los siguientes aspectos: 1) la prevención primaria, que implica evitar o reducir la exposición a aquellos factores que los estudios epidemiológicos han reconocido como de riesgo y que constituyen determinantes del cáncer; 2) la prevención secundaria, que hace referencia a la necesidad del diagnóstico en estadios tempranos a través de tamizajes y otras técnicas diagnósticas; 3) la prevención terciaria, abocada a la calidad y el tiempo oportuno de los tratamientos; 4) los cuidados paliativos; 5) la investigación, y 6) los sistemas de vigilancia epidemiológica. Un año después, más de seiscientas instituciones de todos los países acordaron un plan de acción para reducir la carga global del cáncer hacia el año 2020 e incrementar su visibilidad en la agenda política internacional. En esta 58ª Asamblea de la OMS llamaron a los Estados a colaborar con programas de control del cáncer adaptados a los contextos socioeconómicos, establecer prioridades sobre las cargas nacionales del cáncer, sobre la disponibilidad de recursos y sobre la capacidad de los sistemas para implementar programas de prevención, control y de cuidados paliativos, tomando como marco los programas nacionales existentes en los sistemas de salud.
Читать дальше