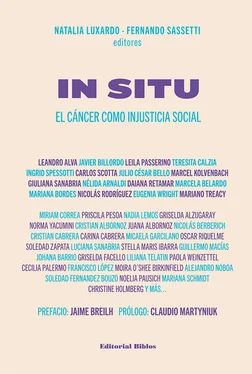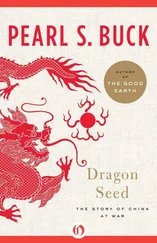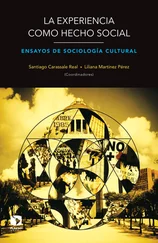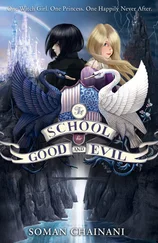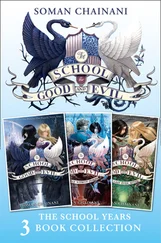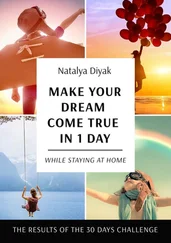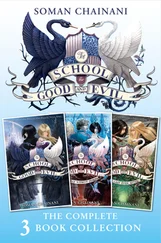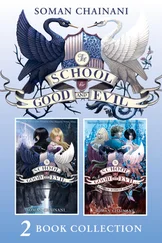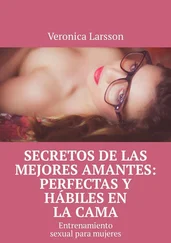Mariana Arcaya et al . (2015) distingue en los enfoques existentes para el monitoreo de las desigualdades entre aquellos centrados en las diferencias que ocurren en el interior de las poblaciones o bien aquellos que comparan entre poblaciones. Bajo el enfoque más común, por un lado “se examinan diferencias en resultados en salud a nivel de grupos para entender las desigualdades sociales en salud” (263), y por el otro, los que miden las diferencias entre individuos. El enfoque más común y más recomendado en el caso de las inequidades (OMS-CDSS, 2008) es entre grupos sociales, tal como vimos en las discusiones del capítulo anterior. Poner el acento en la conformación de determinados grupos sociales para comparar de acuerdo con atributos definidos como relevantes (la OMS brinda como ejemplos el lugar de residencia, la raza/etnicidad, la ocupación, el género, la religión, la educación, el estatus socioeconómico y el capital social o los recursos) permite comprender las desigualdades sociales de la salud actuales en un contexto histórico y cultural específico y brinda indicios sobre cómo esas diferencias pueden haber surgido. El otro enfoque, centrado en las diferencias en salud entre los individuos, ya lo presentamos en el capítulo anterior. Arcaya et al . (2015) dicen que los investigadores que estudian la desigualdad global de ingresos han usado este enfoque para destacar la riqueza relativa de individuos pobres en países ricos comparada con la de individuos ricos en países pobres, por ejemplo, y añaden que si bien es importante respecto de cómo se distribuyen los resultados, no permite comprender quién está mejor o peor, ni si la brecha entre los sanos y los enfermos es prevenible o injusta.
Con respecto a las variables que es necesario incluir en las mediciones, las desigualdades sociales pueden hacer referencia a la posición socioeconómica (que abarca poder, clase social, dinero, recursos), el género, el estatus migratorio, el racismo, la discriminación, las influencias psicosociales, el estigma, etc., con peso que difiere por país. Estados Unidos, por ejemplo, les asigna un peso crucial a las características étnico-raciales en las diferencias de salud de su población, mientras que en el Reino Unido tradicionalmente se han centrado más en el estatus o posición socioeconómica. Uno de los mayores exponentes de estos últimos es el epidemiólogo Richard Wilkinson, quien propone una de las hipótesis más relevantes para examinar las inequidades en salud, que sostiene que la salud es influida no solamente por nuestros ingresos sino por cómo es distribuida en el lugar en el que vivimos. En las revisiones que realiza con Kate Pickett (Pickett y Wilkinson, 2015) para examinar la evidencia en la literatura científica sobre desigualdad de ingresos y su relación con la salud, encuentran que la gran mayoría de estos estudios informaron que la salud tiende a ser peor en sociedades más desiguales. Evalúan si las diferencias de ingresos más amplias desempeñan o no un papel causal que conduce a una peor salud dentro de un marco causal epidemiológico e infieren la probabilidad de una relación causal entre la desigualdad de ingresos y la salud (en la que incluyen sufrir violencia), concluyendo que la evidencia sugiere fuertemente que la desigualdad de ingresos afecta la salud y el bienestar de la población y que en la mayoría de los países la desigualdad está aumentando.
Michael Marmot (2017) señala que hay que mirar la equidad en los resultados, no en las oportunidades, porque ello es una farsa, y que toda la evidencia muestra las condiciones sociales como causa de la enfermedad, y no al revés. Ofrece evidencia de que el gradiente de la calidad del desarrollo en la temprana infancia y la posición socioeconómica son contundentes: cuanto más baja la posición, peores resultados en salud, con indicadores tales como pruebas estándares a los chicos para medir su desarrollo cognitivo, lingüístico, social, emocional y comportamental. En esta sintonía sus estudios también muestran que el nivel educativo se correlaciona con las desigualdades en salud, la menor posición socioeconómica de los padres, más experiencias adversas de los chicos, mayores predictores de resultados negativos que tendrán en la salud con prácticas como fumar, usar drogas, quedar embarazadas en la adolescencia, sufrir violencia, etc. Esta consistencia de la evidencia sobre el curso de la vida de las personas y las desigualdades también se presenta en las desventajas socioeconómicas en la vida temprana, que fue repetidamente asociada con la vulnerabilidad a una variedad de enfermedades de adolescentes y adultos independientemente del estatus socioeconómico que después tuvieran (Braveman, 2006). Varias de estas líneas de indagación coinciden en los efectos acumulativos de las desventajas socioeconómicas y los estresores sociales a lo largo de la vida y su manifestación posterior en enfermedades crónicas en la edad adulta, mostrando los mayores efectos de las experiencias que ocurren en períodos particularmente sensibles en la vida, que algunos enfoques llaman eventos críticos .
Los modelos de los determinantes sociales de la salud
Nos interesa revisar modelos más amplios que se utilizaron para identificar las determinantes sociales de la salud, primero, y explicarlas, después. El concepto de determinantes sociales de la salud es tal vez uno de los modelos más conocidos dedicado a las investigaciones sobre las desigualdades en salud. Conjuga componentes de diversas teorías sociales, con resultados de estudios epidemiológicos seminales realizados en el Reino Unido en la década de 1980 que ya fueron caracterizados en el capítulo anterior. Este tema se ubica en el centro de la salud pública a partir de 2005, cuando la OMS crea una comisión específica para estudiarlos, formada por tomadoras y tomadores de decisión, investigadoras e investigadores e integrantes de la sociedad civil, que adoptaron una visión holística de la salud.
Pero el concepto de determinantes sociales lejos está de ser homogéneo y unívoco, pues es tributario de diversas corrientes teóricas que se lo apropian para redefinir sus alcances. Varios académicos llamaron la atención sobre la necesidad de interrogar teorías subyacentes a este concepto y a las intervenciones consecuentes (Raphael, 2015; Benach y Muntaner, 2008). Naomar de Almeida Filho (2009) sostiene que la prolífica producción sobre determinantes sociales es pobre teóricamente, confusa terminológicamente y que rara vez hace explícitas las teorías sociales en las que se basa, de ahí la necesidad de profundizar un poco más en cada una de estas versiones que encontramos en la literatura. Su desarrollo se nutre de distintas iniciativas, entre las que están las siguientes:
1 El Informe Lalonde, de 1974, en el que se reconoce la influencia del ambiente, del estilo de vida, de lo social en la salud. Se trata del primer documento gubernamental de Occidente que pone el foco fuera del sector salud para alcanzar a esta.
2 La Declaración de Alma-Ata (OPS, 2002), Kazajistán, en la que se sostiene que la salud es un derecho humano, por lo tanto, universal.
3 La primera conferencia de la OMS sobre promoción de la salud y la Carta de Otawa (Ottawa Charter for Health Promotion, 1986), que identifican ocho elementos necesarios para la salud: paz, ambientes ecosustentables, comida, abrigo, ingresos, educación, justicia social y equidad, siendo la acción colectiva y la reorientación del sistema de salud dos de los cinco campos centrales para la acción (Marchiori Buss, 2008).
4 La segunda conferencia internacional sobre promoción de la salud y la Declaración de Adelaide (1988), que identifican como áreas prioritarias el apoyo hacia la salud de la mujer, la alimentación y nutrición, evitar el tabaco y el alcohol y la creación de ambientes favorables. Esta declaración explícitamente se refiere a la necesidad de superar las desigualdades en el acceso y las relaciona con las inequidades en salud, llama a priorizar a grupos vulnerables y a tomar las políticas públicas como derechos de ciudadanía (Marchiori Buss, 2008).
Читать дальше