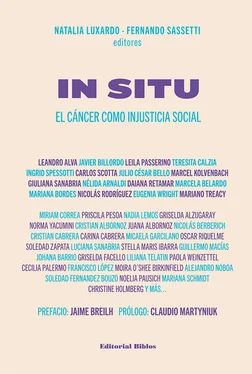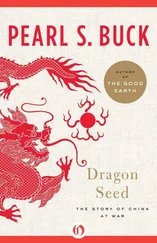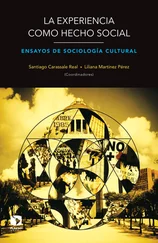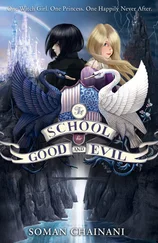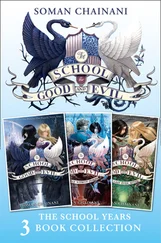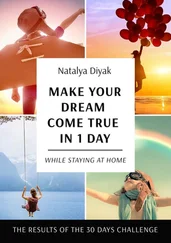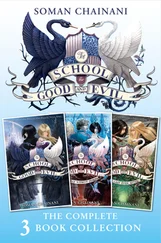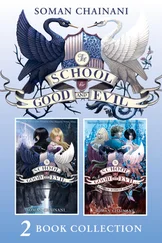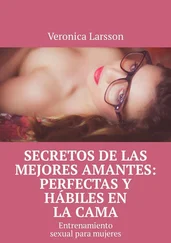Políticas (formas de distribución de poder), prácticas (cambios de comportamientos, cultura, instituciones, producción de conocimiento; prácticas institucionales, profesionales y relacionales), técnicas (organización y regulación de los recursos y procesos productivos, cuerpos/ambientes) e instrumentos (medios de producción de la intervención) […] Finalmente, en cuanto ámbito de prácticas, la Salud Colectiva contempla tanto la acción del Estado como el compromiso de la sociedad para la producción de ambientes y poblaciones saludables, a través de actividades profesionales generales y especializadas.
Este autor se ha centrado principalmente en analizar lo que pasó en Brasil con esta corriente. Señala que entre las múltiples clasificaciones posibles desde las que puede analizarse la Salud Colectiva está la trayectoria como proceso histórico, político y sociológico. Tomando el desarrollo de sociólogos de la ciencia y las profesiones, la divide en cuatro etapas, que van desde las reuniones marginales de expertos enfocados en determinado problema, pasando a integrar esta preocupación periférica dentro de un campo para en un tercer momento empezar a estandarizarse en cuanto a determinados indicadores, y por último ya la etapa de su institucionalización. Sostiene que el proyecto preventivista (1950-1970) privilegia recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) sobre la prevención y la educación sanitaria, así como actividades extramuros que implican el trabajo en comunidades, abordaje que es criticado por funcionalista. Dice Duarte Nunes (2016: 353): “En 1976, en el momento en que se acentuaban las críticas al proyecto preventivo, se analizaba teórica y críticamente otro movimiento ideológico –la medicina comunitaria– que traía desde sus orígenes el ideario de la medicina integral, los abordajes sociológicos sobre la comunidad y el servicio social, procedentes de los años 60”, pero con proposiciones que le exigían cambios estructurales al sistema sanitario. El autor señala que ya a finales de esa década la identidad del campo se construye en un proceso de formación sistemática, no solo con relación a su propia estructura interna (formulación epistémica), sino también con estructuras y organizaciones externas al campo (educacionales, gubernamentales), burocratizándolo y legalizándolo a partir de 1979. La incorporación de las ciencias sociales en la Salud Colectiva aporta marcos teóricos y métodos especializados de estas disciplinas.
Eslava-Castañeda (2017) señala que tanto Almeida Filho como Breilh se distancian del causalismo, critican la “reducción causalista de la determinación” y sostienen la importancia de la determinación dialéctica. Nota que los patrones que configuran los modos de vida de diferentes grupos sociales son determinados en el proceso dinámico y contradictorio de determinadas relaciones de producción que generan condiciones de vida particulares. Encuentra en tales ideas las bases de las dimensiones de las formas de vida cotidiana desarrolladas por Pedro Luis Castellanos y las dimensiones de la reproducción social de Breilh.
Alejandra Bello Urrego (2014) nota que hay un distanciamiento entre estos desarrollos de la MSL/SC y las teorías de las ciencias sociales, básicamente por el lugar central de la clase en la estructuración de las sociedades en las propuestas de la determinación social. Señala que cuando género y etnia son incluidas se las trata como independientes entre sí y jerárquicamente inferiores en cuanto a su peso explicativo. De esta manera, se las hace jugar interpretativamente como una sumatoria. Retoma estudios decoloniales, poscoloniales, feminismos latinoamericanos y negros, activismos indígenas, etc., que complejizan el análisis de la clase social imbricando otros mecanismos de producción de desigualdades a través de la jerarquización que hacen sobre grupos sociales sobre la base de categorías como las de raza/etnia, género o sexualidad. Desde estas perspectivas, estas categorías no solamente “cohabitan dentro de un mismo sistema, sino que además son coestructurantes entre sí (no es posible entender una categoría sin pasar por el análisis de su relación con las otras) y desde su imbricación resultan estructurantes del capitalismo como modelo de sociedad” (Bello Urrego, 2014: 97).
Ya para ir cerrando este apartado sobre precisiones terminológicas., Almeida Filho (2009) delimita como foco de análisis las desigualdades en salud y ahonda en las referencias epistemológicas y teóricas del concepto sobre el que, sostiene, persiste una gran confusión terminológica en la literatura: redundancia, inconsistencia, imprecisión y ambigüedad. Además de confusión terminológica, marca que la prolífica producción sobre determinantes sociales es pobre teóricamente, y que pocas veces las teorías sociales y políticas en las que se basa son explicitadas para comprender los significados precisos de los conceptos utilizados relacionados con las diferencias en la salud, la enfermedad, la atención y el cuidado de las poblaciones, tal como también notan otros (Krieger, 2001).
En un intento de clarificar el campo, Almeida Filho (2009, 2020) viene revisando y sintetizando las acepciones de desigualdades, variaciones, disparidades, inequidades, iniquidades, diferencias, distinciones, entre otras, con elementos comunes a otras corrientes ya revisadas, así como claros puntos de diferenciación. Tomaremos algunas de estas definiciones. El concepto de disparidad de los desarrollos de Braveman constituye una forma general de variaciones o diferencias individuales que cobran expresión colectiva en las sociedades. Las desigualdades como diferenciación dimensional de la variación de las poblaciones pueden ser expresadas por indicadores epidemiológicos o demográficos como evidencia empírica de diferencias. En cambio, la inequidad denota aquellas disparidades que son injustas y evitables, desigualdades innecesarias con una marcada ausencia de justicia en lo que respecta a las políticas distributivas y de salud que, en lo que respecta a lo metodológico, necesita indicadores de segundo nivel para evaluar la asociación con las heterogeneidades intragrupales (Almeida Filho, 2009). Incorporando los desarrollos de Pierre Bourdieu para dar cuenta de los planos simbólicos y culturales de las diferenciaciones entre individuos y segmentos de colectivos, recorta también en sus definiciones el concepto de distinción, para destacar el atributo relacional e interpersonal.
Breilh (2003) y Almeida Filho (2009, 2020) también mencionan las iniquidades , que son las inequidades que además de evitables e injustas son inicuas (aberrantes) y vergonzosas, que resultan de la opresión social (discriminación, segregación) en la presencia de diversidad, desigualdad, diferencia y distinción. Claramente en ellas se ve que son consecuencia de los efectos de las estructuras sociales perversas generadoras de desigualdades sociales éticamente inaceptables, que habla de la ausencia extrema de equidad. La distinción entre inequidad e iniquidad no es solo una cuestión semántica sino que implica introducir en el proceso de teorización la indignación moral y política, entendiendo que tomar como referencia solo la dimensión de la justicia parece insuficiente en lo que respecta al tema de la dignidad humana (Almeida Filho, 2009).
Creemos que es sumamente importante esta distinción, y ese componente de avasallamiento de la dignidad humana (muertes por desnutrición, por ejemplo) no es simplemente injusto. Es inaceptable e indignante, y siempre debiera generar esa reacción moral que, además, conduzca a su transformación. Pero la propuesta semántica de iniquidad es tal vez algo confusa y complicada para distinguirla de la de inequidad; además, no vemos que sea demasiado utilizada y sus desarrollos se truncan en las definiciones. Por eso no la vamos a utilizar en este trabajo; si bien nos quedamos con su significado como crucial, preferimos usar categorías teóricas que desarrollan corrientes de la antropología política y médica crítica, que además tienen una amplia tradición de uso concreto en trabajos de campo y permanecen en el seno de cuerpos teóricos que hacen inteligible esta capacidad heurística. 4Pero, en general, estas serán las definiciones y sus referenciales empíricos consecuentes que tomaremos en este estudio, discutido específicamente en cada caso empírico. Básicamente, acordamos con la propuesta que desarrolla Almeida Filho (2020) en que el referencial de las desigualdades en salud debe incorporar la vulnerabilidad social y los riesgos, la fragilidad y susceptibilidad, así como los efectos de las desigualdades en el modo de vida, en el estilo de vida y en la calidad de vida, mirando la salud-enfermedad-cuidado tal como se presenta en los contextos de vida cotidianos. Pero aclaramos que no es un estudio epidemiológico sino de ciencias sociales y, por lo tanto, aunque intentamos todo el tiempo construir puentes para mirar juntos los problemas, cuando existen adaptaciones de la teoría social nos quedamos directamente con producción original y no con la readaptación para la salud pública o colectiva, como notamos previamente.
Читать дальше