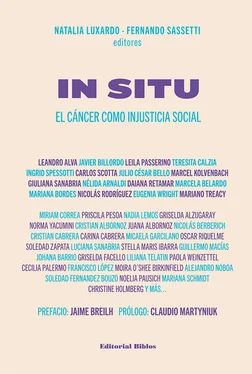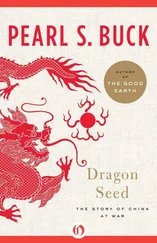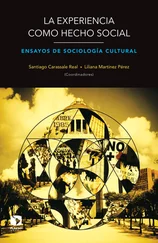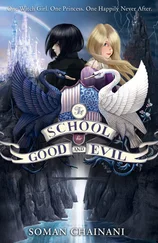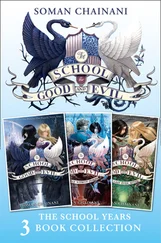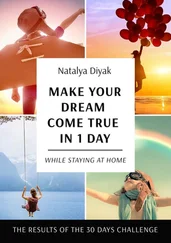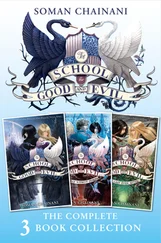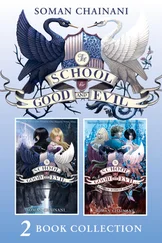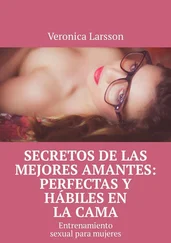En estos desarrollos, la crítica que se realiza a las bases epistemológicas de la epidemiología juega un papel clave, porque permite notar la ausencia de la teoría social en el campo de la salud. Este enfoque aparece influido inicialmente por el materialismo histórico, las teorías del conflicto y las teorías críticas en ciencias sociales, que priorizan el peso del contexto social e histórico como el responsable del estado de salud de las poblaciones, enfrentándose al funcionalismo positivista de la salud biomédica imperante, el causalismo y la teoría del riesgo. Precisamente este postulado de la causalidad social que se encuentra en el proceso de salud-enfermedad es lo que luego deviene en determinación social de la salud (Eslava-Castañeda, 2017).
Everardo Duarte Nunes (2016), revisando sus antecedentes institucionales, dice que es en la década de 1970 cuando comienzan los primeros cursos de medicina social. Describe que primero fueron en la Universidad del Estado da Guanabara en 1973 y más tarde se organiza un curso de posgrado en la Universidad Autónoma de México, la Universidad Autónoma Metropolitana de México (1975) y la Estadual de Río de Janeiro (1976). En la década de 1980 se realiza una segunda reunión de este grupo de pioneros en Cuenca (Ecuador) y un año más tarde se funda la Asociación de Medicina Latinoamericana (Alames) en Brasil, que también comienza a dictar posgrados.
Granda (2003) señala que la corriente de la MSL/SC entiende la salud como una cuestión política. Esta posición está en sintonía con la medicina social europea, retomada desde Latinoamérica en las décadas que siguieron a la segunda mitad del siglo XX, reforzando que la medicina es una acción social y política.
En cuanto a las definiciones, desde un enfoque que Ligia Vieira da Silva y Naomar de Almeida Filho (2009) denominan “histórico-estructural”, Jaime Breilh (1997) propone el concepto de diversidad que incluye las variaciones de las características de una población (género, nacionalidad, etnia, generación, etc.), que puede tener un sentido positivo en las sociedades que construyen relaciones solidarias y de cooperación. Las desigualdades son la evidencia empíricamente observable mientras que entiende la inequidad como una categoría analítica que marca la esencia de un problema de distribución de los bienes en una sociedad, por lo tanto, siempre está relacionada con el modelo de producción. Pero cuando la inequidad surge históricamente, la diversidad asume un papel negativo porque es vehículo de explotación y subordinación (injusta).
El foco de interés son los procesos de cambio social, las contradicciones del sistema capitalista y las relaciones entre lo estructural y específico de estos procesos impulsados por la lucha por la soberanía y las mejoras en las condiciones sanitarias de las poblaciones. Sostiene Juan Carlos Eslava-Castañeda (2017: 398):
La confluencia de estas insatisfacciones y su articulación política llevaron, en un proceso complejo, a un replanteamiento tanto de las acciones en el campo de la salud como de los modelos de comprensión de los fenómenos de la salud y la enfermedad. Y las propuestas que se plantearon condujeron al despliegue de grandes esfuerzos dirigidos a la organización de prácticas comunitarias en salud, al diseño de novedosos planes de formación para profesionales de la salud y al desarrollo de proyectos investigativos que estuvieran más cercanos a las necesidades de los diferentes grupos sociales.
Aunque no se trata de un bloque homogéneo porque es un movimiento que contiene en su interior epistemologías y marcos teóricos con sus propias especificidades, coinciden en poner el acento en entender los fenómenos de la salud y la enfermedad como fenómenos biológicos y sociales, en los que es insoslayable detenerse en las dinámicas y procesos que estructuran las sociedades y su devenir histórico, como marcan desde la epidemiología crítica (Breilh, 2006), porque son las condiciones materiales de existencia las que determinan la distribución desigual de la salud-enfermedad en los diferentes grupos sociales, condiciones que derivan de los patrones de producción y reproducción social (Eslava-Castañeda, 2017).
Desde los desarrollos de la causalidad social del proceso salud-enfermedad la epidemiología crítica dará origen a una categoría clave en esta teoría como es la de determinación social (Breilh, 2006). Es definida como una epidemiología radicalmente transformadora y el brazo de la salud colectiva. Señala Breilh (2014: 29-30) que la epidemiología crítica surge, “primero, contra los peligros del capitalismo industrial para la vida y la marginalización naciente en los 70; posteriormente, frente al agresivo posindustrialismo y desmantelamiento neoliberal de los derechos que agravó la inequidad y exclusión social en los 80; y ahora, en el siglo XXI, contra la aceleración de la acumulación económica por convergencia de usos peligrosos de la tecnología productiva, despojo y shock, que ha modificado el perfil de sufrimiento humano y ha diversificado las formas de exposición masiva a procesos dañinos, amplificando y diversificando los mecanismos de destrucción de los ecosistemas”.
La epidemiología crítica cuestiona las nociones de riesgo y los mecanismos de causalidad de la epidemiología clásica, dando lugar a nuevas propuestas en las que la noción de determinación social de la salud es una herramienta para trabajar la relación entre la reproducción social, los modos de vivir y de enfermar y morir (Breilh, 1977). Incorpora la matriz de la triple inequidad –clase, género y etnia– en la determinación de la salud. Hace un llamado explícito en el último período de su formación al planteamiento de las 4 “S” de la vida que “sirven para confrontar la expansión violenta de la acumulación de capital basada en los mecanismos devastadores de convergencia de usos demoledores de alta tecnología, despojo fraudulento de los recursos vitales de las sociedades subordinadas” (Breilh, 2014: 29).
En clave epistemológica, es central el concepto de determinación social, como nota Roberto Passos Nogueira (2014: 78):
Es pertinente comprender cómo la gente trabaja y se gana la vida en una de las diversas clases sociales; qué producen y bajo qué condiciones lo producen, en la ciudad y en el campo; cómo ocurre la repartición de la renta nacional; cómo la producción nacional se inserta en la economía internacional […] los recursos naturales de carácter ambiental o biológico se consideran subordinados a las categorías que estructuran la totalidad social. Por lo tanto, la hipótesis filosófica de este enfoque es que las dimensiones biológicas y ambientales de la vida humana están subsumidas o subordinadas a las características de cada sociedad en su desarrollo histórico […] en este contexto de pensamiento procedente de la medicina social latinoamericana, la palabra determinación no es sinónimo de causalidad, sino que se refiere al movimiento del pensamiento en la aprehensión de los fenómenos sociales concretos, tanto con elaboración teórica como con datos empíricos.
Otra escuela es la de Salud Colectiva. Jairnilson Silva Paim y Naomar de Almeida Filho la definen como un conjunto articulado de prácticas técnicas, ideológicas, políticas y económicas desarrolladas en el ámbito académico, en las instituciones de salud, en las organizaciones de la sociedad civil y en los institutos de investigación conformadas por distintas corrientes de pensamiento resultantes de la adhesión o crítica a los diversos proyectos de reforma en salud (Granda, 2003). Duarte Nunes (2016) define la salud colectiva en cuanto corriente de pensamiento, práctica teórica y movimiento social, devenido del pensamiento social latinoamericano en salud y resultado de la incorporación de sus vertientes más críticas. El objeto de la Salud Colectiva privilegia cuatro objetos de intervención:
Читать дальше