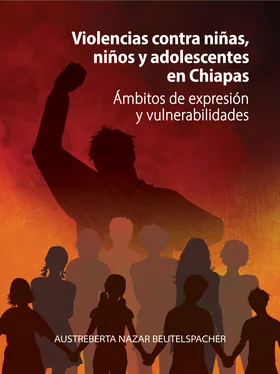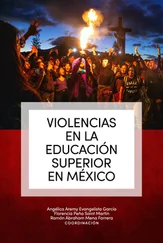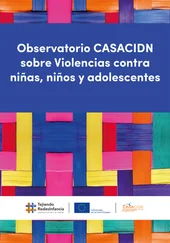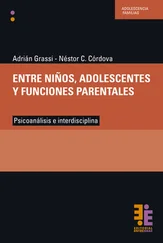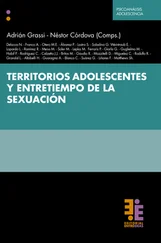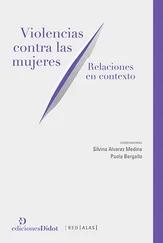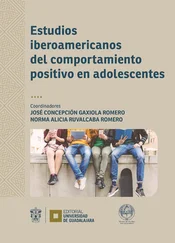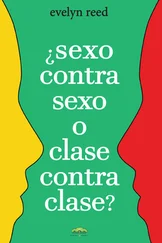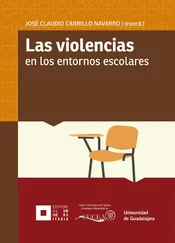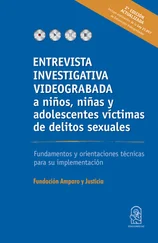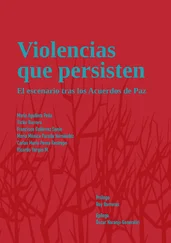Olivera, Bermúdez y Arellano (2014) señalan que la violencia se sostiene de discursos y prácticas culturales aprobadas por las familias y comunidades y, en sus diferentes formas, justificada por las propias víctimas; pero estos discursos y prácticas han sido utilizados con frecuencia para reforzar el estereotipo de relaciones culturales favorecedoras de las violencias en los grupos indígenas, por su condición étnica, naturalizando su ejercicio e incluso legitimándolo (Briseño-Maas y Bautista-Martínez, 2016). Estos discursos y prácticas cambien constantemente y pueden ser modificados para contrarrestar los actos violentos o sus consecuencias para las víctimas. Su condición cambiante conlleva, en todo caso, a situarlos y comprenderlos en contextos socioeconómicos de desigualdad y jerarquía social particulares y en distintos subgrupos de población, incluyendo a indígenas.
En este libro se presentan en forma comparativa las distintas expresiones de violencia y la magnitud diferenciada entre niñas, niños y adolescentes indígenas y no indígenas, enfatizando la desventaja social de los primeros; también se muestra su impacto en relación con las mujeres, niñas y adolescentes indígenas que habitan en áreas urbanas de Chiapas.
Víctimas primarias o directas y victimización secundaria
Es importante reconocer la diferencia entre víctimas directas (o primarias) y víctimas indirectas. El artículo 4. ode la Ley General de Víctimas en México indica:
Se denominarán víctimas directas aquellas personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional, o en general cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte (Ley General de Víctimas. Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, última reforma publicada dof 03-01-2017).
Esta ley reconoce como víctimas indirectas “a los familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa que tengan una relación inmediata con ella”. Las víctimas indirectas son quienes sufren no solamente consecuencias psicológicas derivadas del ambiente de violencia dirigido a otros integrantes en el hogar, sino que pueden llegar a ser también víctimas, aunque inicialmente no eran el destino de esa violencia (por ejemplo, al intentar defender a aquellos integrantes del hogar que están siendo victimizados). La definición considera lo que algunos autores denominan “víctimas secundarias” (Castro y Frías, 2010; Castro y Riquer, 2012: 25; Margolin y Gordis, 2004: 152; Edleson, 1999: 839).
Frecuentemente se asume que la violencia contra las hijas e hijos es una extensión de la violencia hacia las mujeres adultas, en la que los niñas, niños y adolescentes son considerados “víctimas secundarias” o “indirectas” (Castro y Frías, 2010; Castro y Riquer, 2012: 25; Margolin y Gordis, 2004: 152; Edleson, 1999: 839), definición que tiende a invisibilizar la violencia ejercida contra los menores como víctimas primarias, y cuya magnitud supera a la de las mujeres adultas (Finkelhor y Dziuba-Leatherman, 1994).
Propuesta analítica y bases empíricas
Para el estudio de las violencias, Frías (2017) ha señalado que es necesario diferenciar los componentes de su clasificación, misma que aporta las bases para la propuesta que aquí se hace. La autora ejemplifica destacando que en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se reconocen los siguientes tipos o expresiones de la misma: física, sexual, patrimonial, psicológica o emocional y feminicida, pero que el concepto de “modalidades”, referentes a las expresiones de violencia, puede generar confusión, pues en dichas expresiones se alude también a los contextos de relación y el lugar de ocurrencia. Para la autora, deben ser definidos la expresión de la violencia (tipo), el contexto de relación (vínculo que existe entre la víctima y la persona agresora) y el lugar de ocurrencia . Los dos últimos elementos conforman lo que llamaremos ámbito de ocurrencia , que hace referencia al espacio físico en el que sucede la violencia, pero también es entendido como el ambiente donde se delimitan relaciones particulares entre individuos, sujetas a normas de interacción; estas subyacen a la ocurrencia o no de las distintas expresiones de la violencia en determinados lugares y por diferentes perpetradores o perpetradoras. Retomar esa propuesta permite:
No centrar el hecho de violencia en la víctima, evitando con ello su culpabilización y criminalización.
Identificar ámbitos específicos de relaciones interpersonales que se enmarcan en contextos normativos y morales, así como en estructuras, jerarquías y valores particulares en diferentes grupos poblacionales, por ejemplo, urbanos y rurales, indígenas y no indígenas, y por condición socioeconómica, entre otros.
Facilitar un acercamiento para la comprensión de la co-ocurrencia de las expresiones de la violencia, en uno o más ámbitos de ocurrencia.
La justificación para ello es que la complejidad del estudio de las violencias radica en que existen marcos teóricos distintos para cada una de sus expresiones (cuadro 1), lo que contrasta con lo que ocurre en el plano empírico. A partir de los marcos teóricos formulados desde diferentes disciplinas, es posible identificar distintas dimensiones o escalas de análisis para cada expresión de violencia, mientras que, desde el plano empírico, se ha hecho evidente que existen fuertes interrelaciones entre expresiones que comúnmente se estudian por separado, tales como el maltrato físico a las mujeres adultas y el maltrato físico y abuso sexual a niñas, niños y adolescentes, así como la violencia en el hogar y en el barrio o colonia. Las interrelaciones de las violencias entre ámbitos han sido estudiadas desde hace varias décadas, principalmente en países industrializados, destacando las teorías del crimen que relacionan a las familias con los barrios y colonias o viceversa; o bien, para el estudio de las consecuencias de las violencias ejercidas contra menores en el hogar, la escuela o el trabajo, con el consumo de drogas o la delincuencia.
La ubicación de la expresión de violencia en un ámbito específico y primario de relaciones podría contribuir a la comprensión de su ocurrencia y las condiciones particulares en las que se desarrolla, además de las posibles interacciones entre diferentes ámbitos de relaciones, por ejemplo, en el hogar y en el barrio, o por qué se expresan con mayor frecuencia en ciertas ciudades. Esto contribuye, asimismo, a identificar algunos elementos útiles para la intervención en ámbitos de relación específicos.
En términos operativos, se propone que la articulación conceptual, metodológica y empírica del estudio de las violencias en los distintos ámbitos puede ser realizada considerando una expresión de violencia central (aunque es factible retomar otras en co-ocurrencia). Con base en lo reportado por la literatura, dicha violencia central podría ubicarse en un espacio o lugar predominante de ocurrencia y, a partir de ahí, analizar las relaciones interpersonales que hacen posible su expresión, así como la interrelación del ámbito primario de ocurrencia con explicaciones relativas a otros espacios y expresiones. Por ejemplo, la violencia física contra hijas e hijos y aquella contra la madre comparten la expresión de la violencia, pero también el espacio en el que es más probable que se presente: el hogar, lo que posibilita acceder a su estudio como contexto de relación, por lo general referido a los vínculos familiares. No obstante, debe ser considerada la distinta posición de las personas en la jerarquía familiar, debido a que esta, por edad y sexo (entre las más conocidas) definen la probabilidad de ocurrencia y tipo de expresión de la violencia. El análisis de la jerarquía, el poder y el conflicto puede ser central en el estudio de las violencias y las desigualdades entre sus integrantes.
Читать дальше