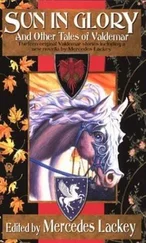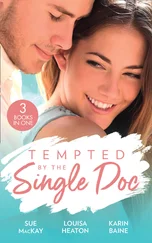Me miras y sonríes.
— Ya estás aquí —me dices burlona, dejándome a cuadros y en el punto de partida.
Te levantas y empezamos a caminar en el silencio del atardecer. Tú te mojas los pies en estas aguas gélidas que tenemos en Guadiaro, y no te inmutas.
— Dani, ¿tú crees que yo dejaré huella en este mundo? —me preguntas.
Una vez más me dejas sin respuesta. Eres única, tan profunda en tus reflexiones que cuesta imaginarte toda la vida en este escenario austero de pueblo tranquilo.
— Claro que sí, tú ya dejas huella, te lo aseguro — te digo convencido.
Me vuelves a esbozar esa sonrisa que me tumba el corazón, con todos los pelos en la cara y los ojos entreabiertos. Miras el reloj de tu muñeca y haces una mueca. Ya no hay mucha luz, solo la que refleja la luna menguante en la estrecha costa, y el adiós del sol despidiéndose en las montañas.
No puedo controlarme, esta vez no. Te cojo la mano izquierda, serio y tímido, entrelazo mis dedos con los tuyos, te miro con deseo y me acerco a tu oreja. Te digo bajito:
— Me encantas.
He fantaseado contigo tantas veces. Te estrecho con fuerza con el otro brazo alrededor de tu cintura. Me quemas. Se para el tiempo. Tú te muestras cauta, no estás nerviosa, no tiemblas, se te ve segura, como si supieras que esto llegaría. Me sorprendes tanto, Esperanza. Te beso enérgico, sin lengua, un beso largo, de labios contra labios, un poco húmedos. Cierro los ojos esperando que no se acabe nunca y noto todo tu cuerpo pegado al mío, todo tu maravilloso cuerpo con olor a vainilla».
Sábado, 8 de junio de 2002. Esperanza.
Creo que el día me depara algo bueno. Hoy me he despertado con ganas y ya estoy algo menos enfadada por el examen de matemáticas que hice el lunes. Me han dado la nota y resulta que he sacado un 3,75. La calificación viene acompañada de una frase de Guillermo, mi profesor: Esperanza, ponte las pilas. El consejo está subrayado en rojo dos veces y ha debido hacerlo con saña porque se distingue un trazo bien marcado. Mi hermana María ha hurgado en mi mochila y ha encontrado el examen. No me importa. Ya no me puede chantajear con mis padres, aquí todos saben que no voy a seguir estudiando.
No he dejado de pensar en Marco, ese hombre misterioso de la gran casa de la piscina. Sus ojos azules se me han clavado como puñales en el pecho. Me hago preguntas en silencio como por qué sabe mi nombre, si se lo habrá dicho mi padre, por qué me miraba en silencio y fijamente. Debería sentir asco, pero no es así.
— Papá, ¿el señor Heidenberg qué edad tiene?
—No lo sé hija, cuarenta y tantos supongo — me dice.
—¿Y su esposa cómo es, la has visto?
—Si, es una mujer muy elegante y morena como tú — me explica él.
—Papá, ¿y tienen hijos?
—Creo que no —concluye mi padre e interrumpe mi madre la conversación.
— Esperanza, deja ya de preguntar por esa gente, ¿me oyes? Es más, no quiero que vayas los miércoles a esa casa — dice mi madre enervada.
— ¡Mamá! ¿Qué te pasa? No estoy preguntando nada malo, es curiosidad — digo con convicción.
Son las 11 de la mañana y mi padre está a punto de marcharse a resolver unos asuntos.
Hoy he cogido la bicicleta para dar una vuelta. Luego pasaré por casa de Tamara que está con Carla, e iremos juntas a la playa. Hace muy buen día, lo mismo nos damos un chapuzón.
Durante el mes de mayo los sábados son estupendos porque ya han llegado algunas familias inglesas y están las playas llenas de chavales guapísimos, de esos altos y rubios con los ojos claros.
Mi barrio es un barrio de los de toda la vida, de casas antiguas pegadas unas con otras, con patio y cancela oxidada, unas más grandes y otras más austeras. Mi calle se llama Lope de Vega y vivo en el 12. Los números pares están en la derecha y la calle es estrecha y de un único sentido. Está en cuesta. Se ve el mar y el paseo marítimo de la playa de Guadiaro a lo lejos, en perpendicular.
Desciendo sin pedalear con mi bicicleta, bueno, con la bicicleta de todos, aunque ahora soy yo quien más la utiliza. Solo tenemos una, es azul y nos la regaló la mamá de Carla, Fátima, que se lleva muy bien con mi madre. La bici era de Dani, pero éste dejó de usarla cuando se sacó el carnet de conducir.
Mi padre iba antes en bicicleta a su trabajo. Hace dos años no era autónomo y no tenía el Fiat Doblò. Iba a faenar al mar con un grupo de tres pescadores de Manilva, un pueblo contiguo a cuatro kilómetros y también costero. Se echaban al estrecho cada día en una barca muy precaria. Mamá siempre tenía el corazón en un puño. Se ponía a hacer labores en la casa desde que papá se iba a las cinco de la madrugada. Fueron tiempos aún más difíciles. Recuerdo el aroma a café de cada día, y la luz tenue entrando por el resquicio de la puerta mientras María y yo aún dormíamos. Me desvelaba un poco y de seguida volvía a caer en un sueño profundo, donde se solían mezclar imágenes de mi padre en el mar faenando y de mi madre limpiando.
Decido cruzar el puente de la autovía e ir a La Reserva. Está a poca distancia, diez minutos desde mi posición, no más. Las avenidas hasta llegar a la caseta de control son muy amplias. Palmerales y vegetación exuberante se alzan a ambos lados de las angostas calles, vacías y silenciosas hasta que el estruendo de algún coche irrumpe.
Ya estoy viendo al señor de seguridad allí al fondo. Antes de llegar, giro y doy media vuelta. Pienso en lo privilegiadas que son todas estas personas que viven aquí aisladas de los problemas banales de la sociedad. Ellos tienen el bien más preciado, que es el tiempo, para invertirlo como quieran y en lo que quieran, porque con dinero se puede todo. Si no tienes que estrujarte el cerebro para pensar en cómo comer, las ideas se vuelven posibles, y las reacciones más sosegadas y medidas. Qué utópico suena, pero tan real como la vida misma. Algo interrumpe esta amalgama de pensamientos. Escucho la bocina de un coche que, al rebasarme por la izquierda, ha frenado en seco. Es un vehículo deportivo gris, un Porche precioso y moderno de esos que hay a patadas por aquí. Tiene los cristales tintados. Yo permanezco inmóvil y en alerta con mi bicicleta varios metros por detrás y entonces el conductor se baja. Al principio no le distingo, pero mi sorpresa apremia en pocos segundos.
“ Es Marco, es ese señor”, pienso.
Viene hacia mí decidido con un caminar muy ágil y atrevido. Tiene su melena rubia despeinada por encima de los hombros, muy densa sin calvicie, y una barba a medio gas rubicunda. Está vestido muy sport, con bambas y pantalón ajustado, se conserva muy bien. Tiene buen aspecto físico, debe hacer deporte. Me da tiempo a pensar todo eso mientras llega frente a mí. Trago saliva y atino a decir:
— Hola — Mi voz suena cobarde.
— ¡Eres tú! — me dice amable con su timbre tosco y una sonrisa bobalicona—. ¿Qué haces por aquí?
—Me gusta pasear por estas avenidas, ¡son tan grandes! — le digo abriendo los brazos y tomando aire profundamente como si quisiera respirarme la naturaleza.
— Ja, ja, ja, lo son, sí, son enormes, lo cierto es que nunca lo había pensado.
Se hace un silencio inmenso que deja de ser incómodo por segundos, no sabemos qué decir, pero se nos quedan de nuevo las miradas clavadas, la mía totalmente perdida en ese intenso azul de sus ojos.
Quizás hayan sido segundos o minutos los que hemos estado ahí parados sin decir ni hacer nada, no lo sé.
— Bueno, debo irme — me atrevo a decir, rompiendo el clima enrarecido y atípico que habíamos generado muy conscientes. Pongo un pie en el pedal derecho y tomo impulso.
Читать дальше