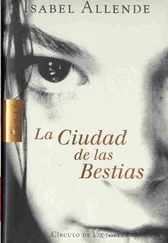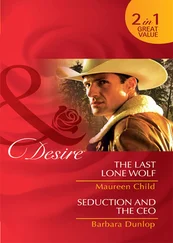Qué decirle. Su discurso variaba a diario, cada hora le daba una nueva vuelta de tuerca: pasó de querer acuchillarla y romperle la cara a señalarla y gritarle perra en plena calle, acusándola de cobrar demasiado por sus pésimos servicios; pensó en seducirla de nuevo y violarla con un puñal —así le demostraba de una vez por todas que no la tenía de adorno, muy al contrario, la tenía filosa y penetrante, y que, con él, no se jodía—, y en momentos menos melodramáticos consideró simplemente enfrentarla y exigirle una explicación y una disculpa sincera.
La opción que más le divertía, y con la que más soñaba, era la del puñal, pero sabía que sería la más difícil de poner en práctica. Por otra parte, había veces que se resignaba y decidía no luchar más: mejor dar vuelta la hoja y mirar hacia adelante, basta de rencores. Esos eran los momentos en que se decidía por la opción conciliatoria del diálogo y el perdón; sucedían por lo general al cabo de una apacible tarde con sus hijos, por ejemplo, o cuando lograba alguna venta significativa para Herbalife, la compañía para la que había comenzado a trabajar como vendedor, recomendado por un viejo conocido. No duraban mucho estos momentos, y cuando se daban no es que dejara de pensar en ella —eso no lo había logrado jamás—. Tampoco sabe si lo había intentado alguna vez, o si lo quería de verdad; después de todo, era reconfortante tener algo asegurado en qué pensar, como un pasatiempo, un hobby , imaginarla a ella en sus distintas formas y manifestaciones, y a él ejecutando su venganza macabra, una novela que podía encender o apagar cuando estaba aburrido y en busca de algún tipo de distracción, o de compañía, porque, al fin y al cabo, era la única forma de seguir teniéndola a su lado. En estos siete años transcurridos desde el escándalo ella se había convertido en su compañera fiel de ruta, la única, la más importante, y quizás eso era lo que él más quería, lo que había querido siempre, desde que se enterneció con sus uñas cortadas al ras y sus ojos de yo-no-fui.
Aquellos días en que proyectaba escenas de reconciliación y arrepentimiento terminaban siempre igual, con ella rogándole que le diera otra oportunidad, y él sí se la daba, y así tenía pie para imaginar las escenas subsiguientes y agregar capítulos a su historia conjunta.
Solo que todo esto él no lo sabía. Es decir, no era consciente del vaivén de sus humores, era incapaz de analizarlos. Su mente se atenía a soñar, a imaginar estos encuentros y avanzar de acuerdo con sus diversas ramificaciones posibles (e imposibles también, sobre todo aquellas), eso es todo. Solo pensaba en volver a verla, tener esa oportunidad. Una sola vez, no pedía más, según él no le hacía falta más porque lo que él creía que quería era, dependiendo del momento: golpearla, violarla, apuñalarla, besarla, zarandearla o pedirle una disculpa. Y para cualquiera de ellos solo hacía falta verse una vez. Eso es lo que él creía.
En este momento, viéndola tan apaciguada y contenida en su rol de cajera inocente, quiere hacerle todo a la vez. No puede decidir cómo iniciar el intercambio, y es el próximo en la fila. La señora con el bebé está pagando. Va a hacerlo rápido porque el bebé llora y ya no sabe cómo sostenerlo en brazos. Como sea, firmará el comprobante de su tarjeta y se irá, atacada de los nervios; su pedido quedará para envío a domicilio. Y enseguida le tocará a él.
Una vez, arrinconándola a escondidas detrás de la puerta de su oficina, le había preguntado qué había visto en él. Ella contestó que siempre había tenido la impresión de que detrás de tanta abulia y convencionalismo debía esconderse un gran amante. Y que había decidido comprobarlo. A la semana fue la reunión de gerentes donde le explotó la bomba molotov en la cara.
Se muerde la mandíbula con fuerza. Le toca a él. Ella ni lo mira. Comienza a colocar sus productos en la cinta. Yogurt descremado, ¡bling! , café instantáneo, ¡bling! , Granix sin sal, ¡bling! Está paralizado, no puede moverse ni decir nada. A duras penas logra remover los productos de su canasta, como un autómata.
Efectivo o tarjeta, le dice, mientras descansa uno de sus dedos en un botón de la caja. Al hablarle lo mira sin mirarlo, resignada, el labio fruncido y cansado. Las uñas cortadas al ras.
Él se le queda mirando, expectante, anticipando una reacción.
¿Y?, le dice ella. Y qué, le sale decir a él, después de siete años, la voz retumbando y hueca llegada desde alguna caverna subterránea que hasta entonces permanecía tapada. ¿No oyó lo que le dije, acaso?: efectivo o tarjeta. Efectivo, responde él, y recién ahí se pone a buscar su billetera en el bolsillo del pantalón.
Ella mira hacia adelante. Calcula el tiempo de bling bling que le queda. No demasiado, espera. Se mira las uñas. El boludo este por qué tarda, debe pensar.
Y él tarda porque le tiemblan las manos, y porque no puede calcular el cambio, los números flotan dobles con el rostro de Sarmiento de fondo y de golpe no puede contar.
Son 258 pesos, le dice ella, en un tono monocorde. Debe de querer acelerar el trámite. Sigue sin mirarlo.
No me reconocés, se anima él, no sabe de dónde le vienen las fuerzas, quizás fue ella misma, al rozarlo con los dedos y las uñas cortadas para aceptar los billetes de 100 pesos que él le ofrece. Suda de pies a cabeza, íntegro. Siete años.
Qué, le dice ella. Apenas alza la cabeza para dirigirle una nueva mirada, muy rápida, mientras acomoda los billetes en la caja.
No sabés quién soy. Se empiezan a oír suspiros de gente detrás de él en la cola, sutiles avances de carrito, toses y carraspeos.
Soy Gustavo.
Gustavo.
Sí, te acordás, del banco.
Ahora sí lo mira. Él logra distinguir además un leve ensanchamiento de los ojos, como de susto. Ah, cómo andás, le contesta, mientras vuelve su mirada de nuevo a la caja para juntar el cambio. Ahora parece más apurada, por un momento no puede decidir qué billete agarrar, duda y se atolondra, pero solo él se da cuenta.
Bien. Estoy bien. ¿Y vos?
Bien. Tomá el vuelto. Son 42 pesos. Cuenta los billetes a medida que los deposita sobre su mano. Trata de no tocarlo, por eso los billetes flotan un poco en el aire antes de caer en la palma de la mano de él.
Qué bueno verte.
Sí. ¿Tenés bolsa?
Qué coincidencia, ¿no? Después de tanto tiempo, siete años y tres meses.
Hum. Ella corre las cosas de la cinta para que empiece a descargar el próximo cliente. Le entrega el recibo mirando hacia otro lado.
Gracias.
De nada.
Nos vemos.
Sí, chau.
Chau.
Lo había reconocido. No había hecho falta violarla con un cuchillo, gritarle perra en la cara, o pedirle explicaciones. Lo había reconocido, después de siete años. Eso solo podía querer decir que él todavía le importaba, que sentía remordimiento por lo que le había hecho —¿acaso no le evitaba la mirada, como aquellos que sienten culpa?—, y que estaba dispuesta a darse una nueva oportunidad y volver a empezar. Solo eso podía significar este encuentro, el sueño cumplido. Si no para qué, para qué le va a hacer esto el destino.
Sale con sus tres bolsas a enfrentar un tremendo sol de mediodía de domingo. Siente que el calor se le mete entre las venas y lo penetra, desbordándolo de energía. Como cuando ella lo tocó recién, al tomarle los billetes.
Ya no está solo. Tiene adonde ir. No lo puede creer. Debe de estar soñando. Por fin. Siete años. Ahora puede dejar de soñarla, porque tiene donde buscarla. Puede volverla realidad de nuevo, pero esta vez habiendo enmendado los errores del pasado, soñando juntos el futuro. Juntos, qué bien suena, se dice, mientras flota por la vereda sin sentir el peso de los huevos y la leche.
Читать дальше