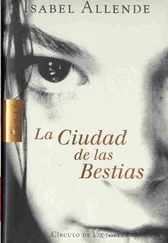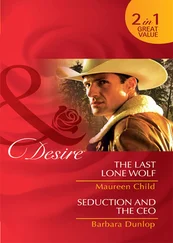Lo peor no fue toda la plata que robó, los fondos que ella transfería, día a día, con soberana paciencia, desde las cajas de ahorro del banco a la suya personal. Restos del día: cuarenta centavos de acá, sesenta de allá y así, ¡como para que alguien lo notara! Quién va a detectar que le faltan veinte centavos de la cuenta. Nadie. Pero lo peor no fue eso, no, no fue la fortuna que se curró. Lo peor fue cómo lo mandó al frente a él. Lo agarró desprevenido y, sin que sospechara nada, adelantándose a los hechos, empezó a correr el rumor, empezó a alertar por lo bajo sobre lo que pasaba, murmullos apenas, primero a una persona, luego a otra, todo con mucha discreción, nadie tiene que enterarse, viste, al fin y al cabo, es el gerente y le debemos lealtad y respeto; les decía que él se estaba llevando el cambio chico, que él era el que se lo estaba transfiriendo a su cuenta por cuentagotas. Decía que se lo había confesado en la cama, que solo se habían acostado una vez porque su jefe resultó ser un pésimo amante, quién lo hubiera dicho, no, que la tenía de adorno.
Así fue cómo le llegó, con esas palabras. Los dos rumores corrían juntos, en paralelo, hace ya siete años de esto. Él empezó a notar que al pasar por los escritorios de algunos empleados le daban vuelta la cara, se hacían los distraídos o se ruborizaban, se miraban entre sí, cada tanto largaban una risita que no podían reprimir.
Él se tocaba el pelo, se palpaba los bolsillos, le habrán pegado un cartel en la espalda para hacerse los graciosos, se decía, o un chicle en la oreja; tendrá la cara manchada con café o pegote de mermelada del desayuno. Nunca encontró nada, pero las risas seguían. Y ella entretanto difamándolo mientras desguazaba el banco de a monedas, monedas como las de la viejita de recién, y todo bajo su tutela, bajo su responsabilidad. La muy piola, la muy turra, y él haciendo de boludo de turno.
No hace falta decir cómo terminó todo, cómo él terminó perdiendo todo por culpa de estos cuchicheos, por esta «canchereada» de mocosa a quien ahora tiene la dicha o la condena de tener enfrente, a tan solo metros, mientras marca los códigos del dulce de leche y de las berenjenas como si nada, sin siquiera verlo.
Por edad podría ser su hija, o casi. No sabía ni de dónde venía, cuál era su historia; ella le había dicho una vez que vivía allá por la zona oeste, con su mamá y dos hermanos más chiquitos, pero luego, cuando la agarraron, estaba en Congreso, con cinco delincuentes más, sus famosos primos, de los que hablaba siempre contradiciendo su rol y parentesco.
Perdió todo por ella: su matrimonio, la custodia de sus tres hijos, su puesto de trabajo. ¿Hay algo más que se pueda perder? De haberlo, por seguro, lo perdió también. Si logró conseguir otro trabajo fue solo gracias a que su reputación había sido intachable hasta entonces, y porque le ganó el juicio al banco, con lo cual le limpiaron el prontuario. Jamás pudieron probar las supuestas transferencias. A ella tampoco. Ella terminó cayendo en cana por otra cosa, porque mientras desvalijaba a una jubilada en una entradera, a la vieja le dio un síncope y se murió del susto en pleno asalto, con lo cual terminó acusada de homicidio junto con los cinco engendros que tenía de cómplices, casi tan tatuados como ella.
Debió haber sospechado algo cuando ella se le empezó a acercar, cuando empezó a topársela en los pasillos más seguido, siempre de casualidad, y ella siempre tan simpática, siempre tan disponible y generosa de su tiempo, siempre tan ingenua, tan obediente y chiquilina, con esos ojitos profundos que decían yo-no-fui que no dejaban de conmoverlo y asediarlo en sueños, sin entender bien por qué, y luego, cuando fueron tomando más confianza y un diálogo más fluido, lo inquietaban sus historias desahuciadas de miseria, sus ojos redondos, dos cacerolas relucientes, confesándose pero sobre todo escuchándolo a él, absorta, fascinada. Jamás le había tocado ser mentor; que alguien lo eligiera a él por encima de todos lo llenaba de honra. Le gustó el rol y lo acaparó con ansias y celo.
De más está decir que el «mentorazgo» avanzó veloz al paso siguiente. Ella dictó la dirección y el ritmo, a cargo del timonel. Las señales que le enviaba fueron imperceptibles al principio, y él tardó en captarlas. Un día le ponderaba una corbata, luego otro el corte de pelo; fue la única en darse cuenta de que había bajado cinco kilos haciendo una dieta basada en frutos del bosque que le recomendó un amigo (ni siquiera su mujer lo notó). Le mangueaba cigarrillos, y después de pedirle fuego le ofrecía compartirlos. Pequeños gestos. Cuando se quiso dar cuenta estaba a sus pies. Le dio más responsabilidades en el banco, le dejaba hacer los cierres, le aumentó el sueldo más de una vez, hizo que le aprobaran el financiamiento de sus estudios –estudiaba Recursos Humanos, según ella—; luego vinieron los regalitos, que va y que viene, las cenas, cada vez a lugares mejores, más exclusivos e íntimos, hasta que un mediodía terminaron en un telo en Paseo Colón, dando inicio a una costumbre asidua y regular que se prolongó por varios meses (no fue una vez, como hizo creer ella después, fueron muchas, y hasta donde él pudo ver la pasaban muy bien). Ella le hacía reír. Le hacía mimos y caricias en lugares que su mujer se había hartado de incursionar hacía rato; se sentía en la cima con ella, un pendejo ganador, un winner total.
Y entonces, de golpe, sin ningún preaviso o señal, en la plenitud de su vida y de su relación con ella, le cayeron dos bombas nucleares encima. El primer estallido ocurrió durante una reunión de gerentes, una de esas reuniones rutinarias y aburridas a las que él iba como por inercia. Ella ni siquiera estaba, es más, tenía intención de proponer en ese encuentro que la ascendieran a subgerente de recursos humanos, aprovechando que se había liberado la vacante hacía poco y sabiendo que ella deseaba como nada el puesto, eso era lo que tenía en mente cuando cayó a esa oficina fría e impersonal que nunca había registrado o dedicado una mirada la tarde que le vinieron con la acusación, la sorpresa de su vida.
El segundo bombazo, lo de que se habían acostado solo una vez porque la tenía de adorno, lo recibió minutos más tarde, al oír el comentario de pasada volviendo hecho un zombi a su escritorio después de la detonación en la sala de reuniones. Lo comentaban varios entre risas, sus supuestos colegas y amigos. Le costó creerlo al principio. A lo mejor había oído mal. No podía ser. Pero no, el chisme se propagó como una llama incendiaria, un teléfono descompuesto irrefrenable. Se volvió viral, como se dice ahora, como esos videos bizarros que ponen en Facebook y en YouTube. Para cuando logró empacar sus cosas y salir con las cajas lo había oído de boca de casi todos, en voces familiares y extrañas, masculinas y femeninas, agudas y graves, suaves y agrestes, risueñas y odiosas; un susurro generalizado que repetía: «La tiene de adorno, ja, ja, sí, eso dijo, que la tiene de adorno, ja, ja…», como esas canciones pegajosas que pasan todo el día en la radio y que se oyen de fondo en oficinas, supermercados y aeropuertos que consisten en dos o tres frases que se repiten y que se nos graban en el subconsciente y luego reproducimos sin querer a fuerza de pura insistencia, como si alguien nos estuviera lavando el cerebro, intentando convencernos de algo para que se vuelva verdad. «La tiene de adorno, ja, ja, sí, eso dijo, que la tiene de adorno, ja, ja…». Ni siquiera se dieron cuenta de que él estaba ahí, como ella ahora, a una sola persona ya, en la cola del supermercado. El chico del jogging pasó muy rápido, llevaba solo un par de cosas, podría haber ido a la caja exprés el boludo, no se debe de haber dado cuenta. O quizás es uno de sus seguidores y quiere que solo ella lo atienda. Como él, pensó, pero enseguida ahuyentó el pensamiento con la mano, como si le hubiera pasado una mosca por la cara. No, él estaba acá por otra cosa, para saldar cuentas. Era su oportunidad. El momento que venía anticipando desde hacía años (siete): poder tenerla enfrente una vez más.
Читать дальше