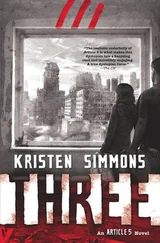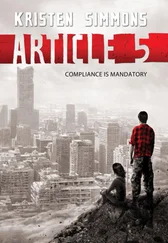—Cuenta conmigo. —No me di cuenta de que había hablado hasta cuando Sean volteó bruscamente la cabeza para mirarme.
—Es una broma, ¿cierto? —preguntó entre dientes—. Tener un nuevo corte de pelo no te hace impenetrable a las balas, Ember.
—¿A qué hora salimos? —pregunté, y empecé a temblar por la expectativa. Quería irme lo más pronto posible, para no tener tiempo de cambiar de opinión. Riggins aplaudió y parecía impresionado. Chase me observaba intensamente, como si quisiera atravesarme, pero yo no podía sostenerle la mirada.
Wallace hizo una sonrisa que estiró sus delgados labios.
—Cuando se acabe el toque de queda.
—Suena divertido —dijo una voz femenina desde la puerta—. ¿Dónde firmo?
Me volteé hacia el sonido. Era Cara.
Se veía un poco demacrada, pero nada grave. Tenía la ropa sucia, como los demás, y el pelo aplastado por el sudor. Aunque apenas me miró, sentí alivio de ver que estaba viva.
—¿Qué pasó? —Lincoln se abalanzó a través de la habitación y la levantó del suelo al abrazarla. Ella se rio y le palmeó la espalda.
—Tuve que esconderme un tiempo —dijo—. Cuando los perdí de vista a ustedes dos, el francotirador atacó a la brigada de reclutamiento, de modo que me escondí y esperé un rato.
—Muy audaz —dijo Wallace. Con eso terminó la discusión sobre la misión del día siguiente. Antes de salir de la habitación, miré a Chase una vez más, pero él tenía la vista fija en la ventana. Pensé que trataría de detenerme; quería que tratara de detenerme. Pero no lo hizo.
En todo caso, eso no habría cambiado mi decisión.
* * *
—¿EMBER? ¡EMBER!
Corrí hacia la voz de mi madre, cerca del frente de la casa. Había seguido a los dos soldados hasta su habitación, donde habían abierto los cajones de su cómoda y estaban hurgando entre su ropa.
—¡Mami! —Nos estrellamos. Mis brazos se cerraron alrededor de su cintura y escondí mis lágrimas en su blusa. Mamá me acomodó a su lado cuando los soldados volvieron a salir.
—¿Qué sucede? —preguntó.
—Es una inspección de rutina, señora —dijo el primer soldado. Su uniforme azul oscuro todavía tenía las rayas de la plancha en los hombros, como si lo acabaran de desempacar.
—¿Cómo es posible que se atrevan a entrar a mi casa cuando mi hija está sola?
El primer soldado miró nerviosamente a su compañero, quien dio un paso al frente. Había algo familiar en él, algo que no podía identificar.
—Según la Ley de Reformas, no necesitamos su permiso para entrar, señora. Además, si necesita que le cuiden a su hija, la Iglesia de América ofrece ese servicio, sin costo alguno.
Me separé de su lado y bajé los brazos. Tenía once años, no necesitaba una niñera.
Mi madre se puso roja de la ira.
—No me venga a decir cómo debo educar a…
—Bueno —siguió diciendo el soldado—. ¿Hay alguien con quien pueda hablar? Su marido, ¿tal vez? ¿A qué horas volverá a casa?
Nunca antes había visto que mi madre se quedara sin palabras. Los soldados se miraron el uno al otro, y el primero anotó algo en un tablero que llevaba.
—Muy bien —dijo el que me parecía conocido—. En el día de hoy usted está infringiendo los Estatutos de Comportamiento Moral en diecisiete puntos. Como es la primera vez, solo vamos a hacerle una advertencia; pero a la próxima, será un citatorio por cada uno. ¿Entiende lo que eso significa?
Yo no dejaba de mirarlo. Sus rasgos afilados, su pelo tan rubio. Tenía ojos verde esmeralda y una mirada hipnotizadora, como la de una víbora.
—¿De qué está hablando? —pregunté. Pero entonces recordé la reunión que habíamos tenido en el colegio la semana anterior, cuando un soldado, mayor que estos dos, había ido a hablarnos sobre la Oficina Federal de Reformas y los Estatutos de Comportamiento Moral. Había dicho que se trataba de “nuevas reglas para un mañana mejor”.
Le había contado a mi madre sobre las nuevas reglas y ella se había reído, con una risa amarga, como cuando perdió su empleo, como si esto fuera una especie de broma perversa, una que nunca podría ser real. En ese momento, supe que debería prestarles más atención a las reglas, por el bien de las dos.
—Claro que siempre podemos hacer un trato —dijo el soldado de los ojos verdes. Entonces se inclinó y me acarició la cara, deslizando suavemente su pulgar sobre mi mejilla húmeda. Mi mirada se clavó en la etiqueta dorada del nombre, donde se leía “MORRIS” en letras perfectas y negras.
Yo te conozco. Debería haber tenido miedo en ese momento, pero estaba tan hipnotizada por su caricia que solo me di cuenta de que sus dedos se habían deslizado hacia mi garganta cuando ya era demasiado tarde.
ME DESPERTÉ SOBRESALTADA, jadeando y retorciéndome, rescatada de la pesadilla por una mano que rodeaba mi tobillo, lo cual produjo otra oleada de pánico. La manta delgada y raída se apretaba alrededor de mi cintura. Entonces retrocedí hasta que mi cabeza golpeó la pared y quedé viendo estrellas.
—Ember. —La familiaridad de la voz de Chase me tentó a bajar la guardia—. Tranquila. Todo está bien. Solo fue un sueño.
¿Un sueño? No podía confiar en eso. Todavía podía sentir ese peso opresivo que no me dejaba mover. Podía oír la voz dentro de mí, la cual empujaba mi lengua contra los dientes para gritar.
Fue el último sonido que oí antes de que los dedos de Tucker Morris se cerraran sobre mi garganta.
Estaba sentada en el extremo superior de la cama, con las rodillas flexionadas contra el pecho. Sin la luz de la vela solo podía ver una ligera diferencia entre las sombras del sitio donde estaba sentado Chase y las del otro lado.
Chase encendió entonces la linterna y la puso a mis pies, como una oferta de paz. Gracias a la luz de la linterna pude ver la habitación con claridad: el colchón lleno de turupes y sin sábana y el viejo sillón en el que Chase dormía; nuestros zapatos y nuestro morral listos, junto a la puerta; la pared descascarada que revelaba los huesos de madera de mi escondrijo.
Mañana saldría a la calle por la puerta principal por primera vez en un mes, y tal vez no regresaría.
—Es normal tener miedo. —Fue como si hubiese leído mis pensamientos.
—No estoy asustada —mentí, aunque no sé por qué lo hice.
—Está bien —dijo Chase lentamente—. Solo digo que si tuvieras miedo, sería normal.
Apoyé el mentón sobre las rodillas, con nostalgia de mi propia cama. La suavidad de mis propias sábanas y el peso perfecto de las mantas. Extrañaba mi casa.
—¿Por qué me delató a mí y no a ti? —susurré.
—No lo sé —respondió con un suspiro—. Pero no lo habría hecho si eso no lo beneficiara de alguna manera. Solo me sorprende que haya esperado tanto.
Ciertamente parecía extraño que alguien se reservara esa clase de información durante un mes antes de hablar.
—¿Cómo podría ayudarlo admitir que me escapé bajo su vigilancia? —me pregunté en voz alta. Tal vez alguien lo había descubierto y había presionado a Tucker para que hablara. De inmediato pensé en la mujer que trabajaba en el centro de detención: Delilah. Ella era la única persona que sabía que nos habíamos ido, pero no creía que ella hubiese filtrado la información. Le tenía demasiado miedo a Tucker para decir algo que pudiera meterlo en líos, como el hecho de que nos habíamos escapado durante su turno.
Chase sacudió la cabeza.
—No puedo entenderlo.
Nos quedamos en silencio, escuchando las sirenas que acosaban en el centro de la ciudad a quienes infringían el toque de queda, y las carcajadas que llegaban de una habitación al final del pasillo. Chase se movió. El ruido de su ropa me recordó la última vez que habíamos estado juntos en la oscuridad y la distancia que se había impuesto entre nosotros desde entonces. Me pregunté con un calambre en el corazón si iría a regresar a la silla o llegaría incluso a salirse del cuarto, pero en lugar de eso Chase me miró de frente y se acostó en la cama. La luz de la linterna hacía que sus calcetines blancos brillaran en la oscuridad.
Читать дальше