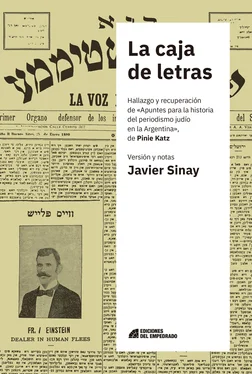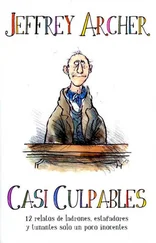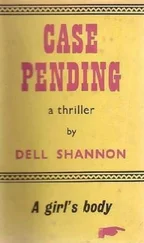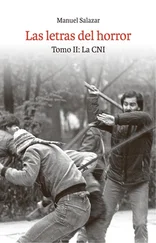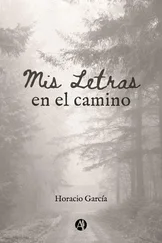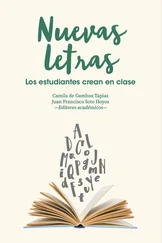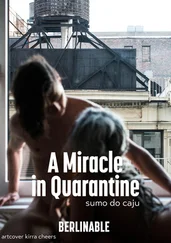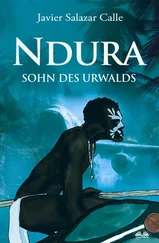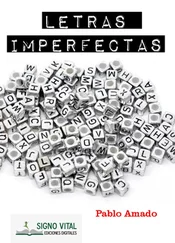Como introducción, y por la posibilidad que tengo de evaluar la influencia que tuvo la prensa judía, voy a permitirme traer el hecho histórico del comienzo de la comunidad judía en la Argentina.
A comienzos de 1889, 120 familias de Podolia, alrededor de Kamenetz, de los pueblos de Vinkovitz, Zinkov, Smotrich, Graidik y Lantznkrinen, comenzaron a viajar hacia Israel y a trabajar allí la tierra. Por eso fueron enviados dos delegados a París para hablar con el Barón Rothschild (1). Sin embargo, él desistió de colonizarlos. Pero allí los encontró un hecho glorioso: un tal Veneziani –pero no aquel que después fue director de la JCA (2) en la Argentina– se cruzó con ellos y les dio la idea de viajar a la Argentina. Para tal propósito él estaba a punto de comprar, a través del cónsul argentino en París, tierras en la provincia de Santa Fe. Ellos deberían pagar no más de 400 francos y podrían llegar a ser como nativos allí. La idea era que a cada familia le tocara 150 hectáreas. En ese momento, en Podolia había gente con poder adquisitivo, pero no tanto, y los enviados estuvieron de acuerdo en que viajar a la Argentina no iba a demandar un gasto extra porque el gobierno argentino repartía 40 mil boletos gratis entre sus cónsules europeos para quienes quisieran viajar, con determinado estatus social y económico, hacia la Argentina. Y como los podolier eran gente de buena reputación, podían gozar de este beneficio.
El 15 de agosto de 1889, entonces, 120 familias podolier llegaron a Buenos Aires, pero se enteraron de que sus tierras ya habían sido vendidas a otras personas porque el gobierno argentino no sabía de las operaciones del cónsul de París. El gobierno quiso compensarlos en ese momento y les informó que había tierras alrededor de La Plata –a una hora de tren desde Buenos Aires– que se pagaban en 700 o 800 pesos por hectárea y que se podían conseguir en condiciones muy sencillas. El gobierno también les dio ayuda en cuestión de agronomía, demostrándoles cómo debía ser cultivada la nueva región.
Aunque los judíos tenían miedo de que los quisieran esclavizar y un grupo de ellos no estaba a favor de esta colonización, lo cierto es que las 120 familias fueron la semilla de la comunidad en la Argentina. Con ellas comenzó el Barón de Hirsch (3) la colonización y ellas fueron las que le dieron un marco cultural a la vida judía.
Como dijimos, en Buenos Aires se encontraban los podolier –o como los llamaban en ese momento, los kamenetzer –. Sin embargo, también había otros que no podían ser pensados como un elemento positivo para la comunidad. Cuando llegaron los podolier , ya había aquí un grupo de judíos asimilados que habían venido de Alemania y de Alsacia. A pesar de que formaban una comunidad y de que en 1888 ya tenían su propio rabino, no se daban a conocer como judíos. Su rabino era un tal Henry Joseph (4), que hacía casamientos entre judíos y católicos, demostrando muy pobremente su judaísmo. Había también algunos judíos sefaradíes de Gibraltar y de Marruecos, y también judíos árabes, que son considerados por nosotros, los askenazíes, como “turcos” [“ turkn ”] hasta el día de hoy. Estos “turcos” tenían sus propios grupos de diez para rezar, sus entidades de beneficencia y de sepelios, sus reuniones para estudiar Torá y sus propias asociaciones sionistas.
Los que también vivían en Buenos Aires eran los comerciantes de mujeres (5) y sus víctimas, y las familias de éstas, que habían sido traídas de Varsovia, Odesa, Bucarest, Lemberg, Galitzia, Estambul, El Cairo y Londres, y que pasaban vergüenza por la condición de sus hijas. A pesar de todo, este grupo tenía sus propias asociaciones con templos y hacía la vida religiosa como si fuera decente.
También había gente llegada de Europa que vino con todo su judaísmo y sus particularidades. Gente que no solo trajo un kadish y un aniversario por los avergonzados papá y mamá, sino también un jazán y un shamash (6), un entierro con una alcancía (7), otra para Meir Baal Hanes (8) y halukka (9) (y ya en aquel entonces venían emisarios que obtenían grandes beneficios yendo casa por casa con ventanas tapadas y carteles rojos (10)), que iba a comer latkes con chicharrones de ganso, a jugar a las cartas (11), a comer arenque con pastrami kosher y pepinos en vinagre. También trajo el ídish con el dialecto polaco, el rumano y el besaraber , que sonaban libremente en los dos centros de este yishuv (12): la zona de las calles Libertad, Talcahuano, Lavalle y Corrientes; y la de las calles al sur del puerto.
Los judíos de Europa Oriental que no se dedicaban al comercio deshonroso de mujeres eran vendedores de objetos usados, comerciantes, jazanes y bedeles de sinagoga que aportaban “judaísmo” para los señores (13), y sastres y modistas que cosían para aquellos y para sus víctimas. Eran muy pocos los que no tenían trato con ellos. Había otra profesión cerca de esta gente: la de escribir cartas de las “señoritas” para sus padres. A esto se dedicaron muchos de los futuros periodistas. También eran buscados por esta gente los cocineros y los mozos judíos, trabajo del que no pueden vanagloriarse los “honestos” de hoy en día. Los comerciantes de mujeres, a través de los cocineros y los mozos, también buscaban relacionarse con estas familias para su propio provecho.
Los que llegaron en 1889 fueron los primeros colonos del Barón de Hirsch. Un tal Loewenthal, que estaba en ese momento con el ingeniero Cullen (14) en una misión del gobierno argentino, se interesó por estos inmigrantes que buscaban tierras para colonizar. Cuando Loewenthal volvió a París habló de este tema con el Barón de Hirsch, y luego regresó como colonizador para el suelo que había comprado el Barón en la provincia de Santa Fe, en Moisés Ville y Palacios, adonde fueron a asentarse los podolier (15). Al tiempo llegaron los de Grodno y luego los rumanos. Todos ellos fueron recibidos parcialmente y colonizados en Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, donde fundaron la Colonia Mauricio.
La comunidad en Buenos Aires también comenzó a crecer. El nombre de la colonización judía en la Argentina traía desde Europa a algunos que tenían su dinero ahorrado y querían ser colonizados. Era gente de oficio, curiosa, pero también había estafadores. Todos querían hacerse la América aquí. Algunos de los embaucadores llegaron escapando. La guerra ruso-japonesa de 1898 trajo a algunos desertores también, aunque la ciudad recibió el mayor crecimiento por los agricultores que escaparon de las colonias.
Los años iniciales de la colonización fueron muy difíciles en todos los aspectos. Faltaban posibilidades y conocimientos para el trabajo. Las dificultades del transporte llevaron a malvender los primeros productos recibidos de la tierra. Los colonos no tenían una buena metodología de siembra y no le veían demasiado futuro a las cosechas. La vieja mentalidad era la de “el dinerillo es el mundillo” y los antiguos comerciantes empezaron a sentir que ésta no era la famosa “América” que se imaginaban. Los administradores de la JCA los trataban como si fueran absolutamente extraños, aunque algunos funcionarios sí fueron considerados como ángeles excepcionales. En general, el trato era inquisitorial: se relacionaban con los colonos como si estos fueran esclavos, pero hay que reconocer que a veces los colonos tenían pedidos infantiles, insólitos para personas adultas que debían tomar para sí la responsabilidad de ser pioneras en la tierra. Así, los colonos eran una mezcla de esclavos y niños de papá.
Al mismo tiempo, la filantropía y la burocracia se juntaban, de modo que el colono fue un producto raro de un gran ideal para el judío pobre que tanto padecía en Europa del Este. Realmente llama la atención que los primeros colonos fueran tratados por los administradores como sirvientes y que a la vez se comportaran como niños enfurecidos y malcriados: algunos de ellos, que ni siquiera sabían sostener un hacha y se quedaban esperando la ayuda que les daban en las proveedurías del Barón de Hirsch, terminaron dejando las colonias.
Читать дальше